* Es válido cualquier término del nombre/apellido del autor, del título del artículo y del número de revista o año.
371
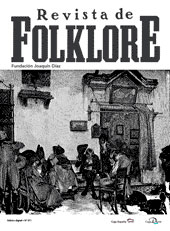
Esta visualización es solo del texto del artículo.
Puede leer el artículo completo descargando la revista en formato PDF 
Crónica en verde
MACHO GOMEZ, TomásPublicado en el año 2013 en la Revista de Folklore número 371 - sumario >
Me encuentro recluido en casa, un día muy caluroso. Apenas sobrepaso la treintena y trabajo como Guarda Forestal. El relato que deseo contarles, tiene mucho que ver con mi profesión y mi profundo sentido de la responsabilidad. No me gusta dejar nada a la improvisación, pues considero que las cosas ocurren siempre por algún motivo, con frecuencia, previsible.
Hace unos días recibí una llamada anunciando la visita de mi amigo Alfonso y su novia Almudena. Alfonso y yo siempre nos llevamos bien. Fuimos juntos al Colegio y compartimos juegos y aprendizajes. Más tarde, una misma afición al deporte, a la música de raíz y, especialmente, a la montaña. Nos separamos cuando él marchó a la universidad. Terminó Arquitectura en Valladolid y, casi de inmediato, se trasladó a trabajar en la Costa del Sol; atraído por una oferta tentadora del llamado “boon inmobiliario”. Probablemente, las urbanizaciones que diseñe Alfonso tendrán un amplio componente de árboles y jardines. Nuestra admiración por el paisaje en una tierra tan bella, es un sentimiento profundamente arraigado.
Alfonso y Almudena llegaron el día previsto. Rechazaron gentilmente el ofrecimiento de alojarse en mi casa por razones de comodidad e independencia que comprendí perfectamente. Traían muchas ganas de conocer la zona. Con brevedad, hablamos de algunos recuerdos juveniles y, antes de despedirnos, les dije que les invitaría a comer al día siguiente.
-¿Dónde? -me preguntaron-. ¡En mi casa, naturalmente! -respondí-. Se miraron -probablemente algo incrédulos de mis habilidades culinarias- pero aceptaron sin rechistar.
Preparé un cocido campurriano tal y cómo me había enseñado mi abuela. Esa misma noche puse los garbanzos a remojo y, por la mañana fui echando los añadidos: un hueso de ternera, un trozo de tocino fresco, un trozo de morcilla y una patata partida. El chorizo lo puse a cocer aparte para que no soltase demasiada grasa y color a la sopa, que preparé con el caldo del cocido y los oportunos fideos. Como aderezo especial, freí unos trocitos de pan y les añadí a la sopa. También la berza la puse a cocer aparte y la “arreglé” con aceite, un diente de ajo y un poco de pimentón. El “relleno” formado de miga de pan mezclado con huevo batido y frito en la sartén, acompañaba al resto de la comida. Expliqué que, tradicionalmente, en esta comarca, se usaba un hueso de cerdo para dar sabor a la sopa y si era del “pique” (la columna del animal) y no estaba muy “pelao”; es decir, que tenía carne alrededor, mejor todavía. -Alfonso me había hablado del “cocido montañes” -dijo Almudena-, pero este ¡está riquísimo! -Campoo en algunos aspectos tiene identidad propia. Es tierra de transición, tanto en el paisaje como en el paisanaje. En materia gastronómica tenemos mucha similitud con el norte de Castilla -continué diciendo-. Creo que sus elogios favorables no fueron un simple cumplido. La mejor prueba es que dimos buena cuenta de todo ello. De postre “lechefrita” y una copa de orujo lebaniego que nos animó a seguir con la conversación.
-Tú cantabas muy bien -me recordó Alfonso-. -Al menos lo intentaba -respondí. Hoy no se encuentran demasiadas ocasiones para hacerlo. Ni siquiera en las bodas se estila el cantar.
-Será en vuestra tierra -puntualizó Almudena-. En Andalucía, en general, tenemos un amplio sentido de la fiesta y la diversión. Cualquier ocasión es buena para arrancarse por malagueñas, soleares o unos fandangos de Huelva, ¡vamos!
-Personalmente no soy muy optimista. Teníamos un rico patrimonio inmaterial, que se trasmitía de forma oral, prácticamente desaparecido y, el patrimonio natural, nuestra flora y fauna, -aclaré- no goza de mejor salud. Esto último lo compruebo a diario.
-Más que poco optimista, me pareces un inconformista recalcitrante -respondió Alfonso con buen tono. ¿Te animas con una campurriana o no? -Por supuesto. No quiero hacerme de rogar. La tonada es popular, pero la letra es mía -aclaré con cierta modestia.
Viva el pueblo de Fontecha / donde sentí el sol primero
A la sombra la Salcera / la Chopa y los carros viejos,
¡Qué dentro te llevo / tierruca querida,
Callejas de polvo y barro / con la lumbre bien surtida,
Fiesta de Ntra. Señora / la Escuela y la romería.
¡Qué dentro te llevo / tierruca querida,
Imagen de bolos nuevos / y mozos en la bolera
Sabor de pan bien horneado / olor de brezo y de yerba
¡Qué dentro te llevo / tierruca querida!,
Campoo de vacas y prados / gentes fuertes y sufridas,
Cantabria de mis amores / España siempre dolida,
¡Qué dentro te llevo / tierruca querida!
-¡Es una canción preciosa! y las inflexiones de la voz tienen una cierta semejanza con algunas formas del cante flamenco -apuntó Almudena.
-El folclore es mucho más universal de lo que podamos pensar -precisé por mi parte. Cuanto más voy conociendo de las manifestaciones culturales y festivas de otras regiones, más relación encuentro con aspectos de nuestra tierra. Ya lo decía D. Ramón Menéndez Pidal “En cualquier camino, los tipos andariegos que más frecuentemente encontraba el viajero, y de los cuales podía inquirir noticias de los más varios países, era el mercader, el fraile, el estudiante y el juglar”. De igual manera llegaban las canciones, los romances, costumbres…
Alfonso había pasado la mañana enseñando la ciudad a Almudena. Se refirió a la historia de la carretería en el siglo xix y de la impresión que le produjo la lectura del cuento de D. Demetrio Duque y Merino “El último carretero”. Continuó luego con el paisajista Casimiro Saiz y su monumento en el parque de Cupido. Habían disfrutado mucho en La Casona, perfectamente aprovechada con la Oficina de Turismo, la Biblioteca y hasta la emisora de radio.
Sin duda, la charla nos resultaba agradable y el orujo -ya por la segunda o tercera copa- favorecía que nos encontrásemos más locuaces que de costumbre. No era el caso de Almudena que escuchaba, prudente y comedida, mirando, cuando a uno cuando a otro, con evidente interés.
Bien entrada la tarde nos despedimos. Los próximos días pensaban disfrutarles recorriendo Cantabria: Cabárceno, Santillana del Mar, la costa…
-¿No vais a visitar las ermitas rupestres de Valderredible, o la Colegiata de Cervatos?
-Lo tenemos todo previsto -intervino Alfonso-. Además, quedaremos un día para subir a Las Costeras y llegarnos hasta el Pozo de la Arbencia. ¿Te acuerdas que hicimos esa ruta en alguna ocasión?
-¡Cómo no me voy a acordar! ¡Qué no somos tan mayores, y no hace tantos años!; pero, sin ánimo de incordiar y, en confianza, ¿Estará preparada Almudena para semejante caminata?
Sin dar tiempo a que Almudena diese respuesta alguna, Alfonso me miró y dijo: -¡Hombre de poca fe! ¡Ya saldremos de dudas! Nos llamamos. Y, sin más, se despidieron.
No me sentí incómodo por haber hecho la observación. De sobra conocía casos en que jóvenes inexpertos se aventuraban en la montaña sin preparación, sin calzado adecuado y con muy poco sentido común.
Unos días más tarde quedamos para realizar la ruta programada. A primera vista, los dos iban con ropa y calzado adecuados. Me llamó la atención la mochila de Almudena, de un tamaño algo mayor que la nuestra.
-¿No te estorbará para andar? -le dije. -Pesa poco. No te preocupes -respondió sin inmutarse.
Enseguida comenzamos la marcha. Ocasionalmente, hacíamos comentarios sobre el recorrido.
-Dado su asentamiento, “Las Costeras” es una palabra que proceda de cuesta o cotero -comencé diciendo-. Por Fresno llegaremos a Fontecha y Aradillos (Morancas está prácticamente despoblado). Estos pueblecitos aguantan impertérritos los envites del tiempo, resguardados del cierzo en las vaguadas de las montañas que les prestan a la vez abrigo y sustento.
-Mira -dijo Alfonso- este camino desdibujado en el césped, nos acercaría a la ermita de Santa Ana, diminuta muestra románica donde se venera a la Santa y se celebra una populosa romería el 26 de julio, siendo típica la comida campestre; constituyendo, junto a la fuente cercana y la Mina Fontoria, (lago para bañarse), constante lugar de esparcimiento para los reinosanos.
-Fresno es un pueblo con excelentes praderas, donde se alimenta una amplia cabaña de ganado selecto -continué yo-. Aquí nació en 1.820 don Antonio Ruiz de Salces, que siendo hijo de labradores, fue notable arquitecto y autor de varios libros.
Poco después, una bifurcación nos situaba a parecida distancia de Fontecha y Aradillos. Nuestro primer objetivo estaba a la izquierda: Fontecha. En apenas cinco kilómetros nos habíamos situado a 1.036 metros de altitud. En la salida hacia el norte, junto a un viejo acebo, observamos la vaguada central y, a ambos lados, como desafío imponente a nuestras piernas, las montañas acortan bruscamente el horizonte. Seguimos la pista de la derecha que, como vena sangrante, rompe la estética de verdor y matorral. La ascensión no es fácil; el repecho es constante. A poco nos situamos en «el Matorro», encima, del pueblo. El sudor empapa nuestra frente. Observamos el cielo azul, limpio. Pequeños rebaños de vacas y caballos pastan tranquilos. Una alondra repite sin fin su canto monocorde, casi inmóvil, en las alturas. A nuestros pies el espectáculo no puede ser más sorprendente y maravilloso. Con nuestra vista, dominábamos ampliamente el pueblo que hace poco dejamos; pero también el valle de Campoo, el Pantano del Ebro, numerosas manchas arbóreas, la línea del ferrocarril, las carreteras ... Mi alma de poeta no encuentra palabras suficientes para describirlo.
Tras este primer respiro continuamos subiendo: «El Miral del Pozo» y «Brañaluco», antes de llegar a la fuente del «Callejón» (estrecho paso de carro que las escobas, los brezos y la maleza se habían encargado de taponar casi en su totalidad). Convinimos en que había que descansar. El agua, escasa, surgía entre las rocas. Bebimos «a morro», como cuando éramos niños. Almudena sacó su cámara de fotos y mandó colocarnos justo encima de la fuente. El entorno era adecuado. Quise pisar encima de unas piedras y poner el brazo sobre los hombros de mi amigo... Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Resbalé y caí al camino sobre el pié derecho, después de darme un golpe en la nuca. Quedé sentado, medio inconsciente y dolorido. Aturdido, me llevé la mano a la cabeza y apareció ensangrentada.
-No te alarmes -dijo Almudena-. Esto tiene remedio. La sangre es buena señal. En la cabeza hay golpes peores.
Alfonso comenzó a limpiar la herida con el agua que hace un momento nos había quitado la sed. Almudena abrió su mochila y sacó un botiquín completo.
-¿Eres médico? -interrogué. -Te voy a tener que cortar un poco el pelo -prosiguió sin responderme-. Tal vez haya que darte algún punto de sutura.
Cuando traté de incorporarme no pude. Me dolía mucho el tobillo. De nuevo Almudena lo observó y palpó con cuidado. El dolor era intenso.
-No creo que esté roto. No obstante, deberán hacerte una radiografía -continuó-. Tal vez te lo tengan que escayolar. De momento, lo inmovilizaremos para intentar que, con nuestra ayuda, puedas bajar hasta el pueblo.
Por segunda vez, salió de aquella mochila prodigiosa el material necesario para sujetar el pie y poder desandar el camino. No sabría decir si resultaron más dolorosas las heridas del cuerpo o las de mi flagelado amor propio. Almudena tenía razón. Escribo con la pierna escayolada.
Los dos se despidieron al día siguiente.
-Ahora esperamos tu visita. -dijo Almudena. -Me tendréis que buscar algo de compañía femenina -respondí con humor. -Por supuesto -prosiguió Almudena con una sonrisa-. Tengo amigas muy simpáticas, morenas, de ojos negros, bastante cultas… -¿Quién te ha contado eso? -pregunté sorprendido. -A mi no me mires -concluyó Alfonso con una sonrisa cómplice.
Poco a poco voy recuperando mi golpeada autoestima. Aquel que presumía de experto, de conocer la montaña, de ser previsor, (hasta de autosuficiencia); el que había dudado de la capacidad física de Almudena, estaba prostrado; víctima quizás de su propia imprudencia. Por ese motivo pensaba titular esta reseña “Crónica en gris”, pero las palabra de Almudena en la despedida me han hecho cambiar de opinión. La titularé “Crónica en Verde”. El verde de mi tierra y el de la esperanza, porque ¿Quién sabe? Tal vez encuentre esa ¡¡malagueeeeeeña salerosa!! de la canción que, de niño, escuchaba tararear a mi padre…
Ese futuro pertenece a otra historia que, quizás, se escriba algún día.
