* Es válido cualquier término del nombre/apellido del autor, del título del artículo y del número de revista o año.
345
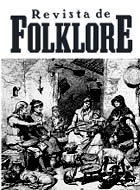
Esta visualización es solo del texto del artículo.
Puede leer el artículo completo descargando la revista en formato PDF 
EL HERRADOR
CERRATO ALVAREZ, ÁngelPublicado en el año 2010 en la Revista de Folklore número 345 - sumario >
EL HERRADOR
Ángel Cerrato Álvarez
INTRODUCCIÓN
Para un oficio como el de herrador, tuve la inmensa fortuna de contar con el último profesional que ejerció por los valles de Revilla Vallejera, Romualdos Madruga, hijo del pueblo y compañero de fatigas, de sustos y de pupitre de la escuela del que esto escribe.
1. APRENDIZAJE PROFESIONAL Y BÚSQUEDA DE NUEVOS DERROTEROS
Romualdos Madruga es hijo de un afamado labrador de Revilla, uno de los tres hombres que más derechos tiraba los surcos, y muchos decían que era el número uno, llegó a ganar premios provinciales sin el reconocimiento oficial ya que al jurado les parecía que Revilla Vallejera no figuraba en su mapa.
Cuando iba por los catorce años, su padre le buscó una salida: ayudante del mejor herrador que nadie recuerde, el Sr. Galo, con taller en la misma Revilla Vallejera. Además de un gran profesional, Galo era una gran persona. No tenía enemigos. El pueblo, el valle y Romualdos Madruga, le recuerdan como un hombre honrado, cumplidor, cariñoso, alegre cazador, respetado y querido.
– Nunca me explotó y nunca le oí jurar, afirma rotundo Romualdos.
Galo poseía otra cualidad, era un gran conocedor y sanador excelente de las enfermedades de los animales. Los antiguos le hubieran llamado “albeitar”, hasta tal punto que la gente tenía tanta fe en él como en el veterinario. Galo Catalán marchó años después a Castrogeriz, dejó la profesión en manos de su aventajado discípulo y, ya anciano, murió en Barcelona en casa de la hija.
Los primeros tanteos del primer aprendizaje fueron el quitar las herraduras viejas y cortar cascos, primero con la tenaza grande y después con el pujavante.
– Había que hacer todo con mucho cuidado para no cortarse. El animal se podía mover como me pasó en Valles con un macho y me serré la rodilla. Me curaron con una inyección contra el tétanos en la barriga. Tenía 16 años.
– Primero íbamos en bicicleta, después con una moto de segunda mano, siempre con un cajón detrás. El cajón llevaba el instrumental, los hierros y las herraduras. Las carreteras estaban llenas de baches y el ruido de los achiperres era el anuncio de nuestra llegada. Pero antes de nosotros, los recorridos se hacían en carro.
– A los 17 años había domingos que sacaba 40 duros –200 ptas.– de las propinas que Galo me daba. Ganaba más que un general. Era un afortunado. Ten en cuenta que de aquellas, el jornal estaba por los 4 duros –20 ptas.–, los peones de campo recibían escasamente 2 duros, los vendimiadores 2 duros y medio, y a los que iban a “pelar” –arrancar yeros, titos o garbanzos– se les pagaba menos de 1 duro.
En el tiempo de aprendiz, Romualdos nunca fue a jornal. La paga era voluntaria, pero recuerda que era espléndida.
Tenía ya 18 años cuando el Sr. Galo colgó los galones, se fue a Castrogeriz, y Romualdos se hizo cargo de la profesión.
– Me sentía capaz, me compré otra moto, una “motovi”. El anuncio lo decía todo: ¡“motovi por detrás, motovi por delante, la más elegante”! Me costó 11.000 ptas. No volví a utilizar otra. Nunca me dejó tirado.
Hizo la mili en ¡infantería!, en Burgos, pero echó una mano al maestro de caballería, un hombre despabilado que había montado su cocina en las fraguas del cuartel, y allá paraban los mejores víveres que llegaban al regimiento. Acabó la mili, volvió al pueblo a herrar. Soplaban ya otros vientos, dejó el oficio y marchó a la Michelín de Lasarte (San Sebastián). Había pasado un año escaso.
Volvió a Burgos y se colocó en una ferretería. Allá se jubiló. Habían pasado 37 años. Se casó en Vizmalo, “barrio” de Revilla. Tuvo hijos. La casa de Vizmalo es una vieja torre que ha sabido restaurar con una inteligente adaptación al medio, al material y a las alturas, conjugado sabiamente con un interior adaptado a las comodidades de hoy en día. La recuperación y la restauración han salido íntegramente de sus manos. Merece la pena pasarse por allí.
2. EL OFICIO DE HERRADOR
El herrador de Revilla Vallejeral ejerció por Vallejera, Villamedianilla, el mismo Revilla, Vizmalo, Villodrigo, Valles y Palenzuela. Los herradores más próximos estaban en Pampliega, Castrogeriz y Santa María del Campo, cada uno de ellos con su propia “parroquia”.
El trabajo estaba en función del desgaste de las herraduras, y el desgaste lo provocaban las condiciones de dureza y de bravura de las tierras. Valles y Villodrigo eran pueblos de cascajo mayoritariamente. Vallejera era un pueblo de tierras suaves. Una herradura podía durar dos años, pero en los dos primeros pueblos no se podía soñar con ello. Influía también la estación del año: en invierno las herraduras se desgastaban menos por andar por caminos y terrenos blandos, había lluvias, barro, y el mismo tiempo hacía moverse menos. En verano los caminos y las tierras se hallaban resecos, se trabajaba a tope, se pateaba el campo de día y de noche.
Influía así mismo la actividad a la que se dedicaba al ganado. Los caballos y las mulas de los carromateros, un ganado que transitaba todos los caminos y carreteras blancas, necesitaba ser cambiado de calzado con frecuencia, y carromateros los había en Palenzuela, Villodrigo, el Molinillo y las dos familias de molineros del Molinillo.
Para poner orden en este pequeño gran trasiego se habían establecido unos días determinados para cada pueblo, días y momentos ya convenidos para que la gente perdiera menos tiempo.
– Los mejores días para cada pueblo eran aquellos en los que se juntaban otros profesionales como el carretero, el mismo herrero, el barbero, el molinero. Los mejores momentos para herrar eran después de comer y por la tarde.
Los domingos se iba a Palenzuela y se procuraba compaginar los que venían por la mañana a Revilla desde la misma Palenzuela, incluso de Peral. Los lunes se iba a Vallejera. Los martes a Valles, los miércoles a Villodrigo; los jueves, a Villamediana, los viernes otra vez a Valles, los sábados a Vizmalo. A Revilla se le atendía a lo largo de la semana pero no por la tarde.
Las cosas comenzaron a cambiar cuando fueron apareciendo paulatinamente los tractores. Aún así, los ricos se quedaban con un par de mulas y dos ó tres labradores se juntaban para hacer un par de ellas.
Había toda clase de animales mayores: burros, mulas y machos, caballo, yeguas, bueyes y vacas. Los que más abundaban eran las mulas y los machos. Eran animales de trabajo de los campesinos de posición normal tirando a buena. A las yeguas se las utilizaba de modo especial para cruzarlas con los burros. El cruce era el que daba las mulas y los machos. Las yeguas más afamadas y de mejor estampa eran las de Juventino, el tío “gato”, uno de los hombres más ricos de las tierras de todos los alrededores. A los caballos apenas se les utilizaba para el arado y se les orientaba al tiro de los carros de varas, al tiro de las “serrés” de los ricos y al cabalgar de postín.
Hubo vacas pero sólo para parir. No se las herraba. Los bueyes se mantenían para aprovecharse de su potencia para los carros de basura, las aradas duras, recias y espesas, sacar un carro atascado o hundido en el fango profundo, y en las trillas lentas y pacientes. Hubo bueyes en Revilla y en Villamedianilla. Los últimos de Revilla fueron los del tío Julián, el tío “gato”, Emeterio y David. El último que los utilizó en Villamedianilla fue el Severillo.
Parecía de sentido común que se preguntara para qué se herraba.
– Hombre, y tú, ¿para qué te calzas? A un animal no herrado se le calientan las pezuñas, es cuando decimos, “se le calientan los cascos”, y se hace insufrible. Eso se dice también de las personas. El animal herrado protege las pezuñas, pisa mejor, pisa con más equilibrio, el animal no se malhiere y se le alarga la vida.
La facilidad de herrarles no era igual para todos. Les había mejores y les había peores.
Los peores era los burros. Tenían mal genio. Menos mal que eran más pequeños, por lo general, que los caballos, las yeguas, las mulas y los machos. Las mulas, dependía: algunas de Valles, otras de Revilla y alguna de Villodrigo, tiraban a dar. Sólo una vez me arreó una en la frente. La herraba de la pata delantera, metió la pata trasera como para atizar a una mosca, y a quien atizó fue a mí. Sin embargo, las mulas eran los mejores animales para herrar. Los machos eran también buenos, menos aquellos que te salían unos vainas, les daba la ventolera y no había manera. Lo mismo era “so” que “arre”. Si le daba por “so” para matarlo, si le daba por “arre”, para tirarse de los pelos. Los caballos tampoco eran de fiar y las yeguas preñadas, ojo con ellas. Total, que siempre ejercías el oficio con un riesgo cierto. Tenías que aprender a marchas forzadas la vida de cada animal.
A los bueyes había que herrarlos en los potros, un artilugio francamente bien pensado que controlaba las fuerzas del animal, le dejaba impotente, y permitía obrar con cierta seguridad al herrador y a quienes le echaban una mano. Había un potro en el monte de Revilla y otro en Pampliega (1). A las herraduras de los bueyes se les llamaba “caballos”, una media herradura con una uña hacia arriba. Sólo cubría una parte de la pezuña.
Era regla general que se herrase cada tres meses, es decir, cuatro veces al año. Pero había ocasiones en las que había que cambiar las herraduras cada 20 ó 30 días.
Para herrar necesitabas unas herramientas. Las herramientas estaban en función de cada operación del herraje.
Se empezaba por recortar y por rebajar el casco. La operación se llamaba “espalmar” y se empleaban las tenazas y el pujavante.
Para clavar la herradura se necesitaban los clavos, el martillo, las tenazas para cortar el sobrante del clavo e incluso para remachar. El cuchillo para recortar el reborde del casco que sobresalía hacia delante por fuera de la herradura y la escofina para afinar el conjunto.
Y para la protección integral de la pezuña estaba la herradura. La herradura merece ser detallada con cierta precisión. La herradura era el calzado del animal. Ya se ha citado el hecho de la influencia de la tierra y de los caminos, de las estaciones o del tipo de trabajo de cada animal. Todo era un conjunto de condicionantes decisivos para el desgaste o la conservación de las herraduras. Hasta había que tener en cuenta la manera de pisar de cada animal, un fenómeno parecido al de las personas. Unos cargan la fuerza por delante, otros por fuera, otros de un lado, otros de otro. En los caballos, por ejemplo, la fuerza va en la parte delantera de las pezuñas.
Las herraduras se compraban ya hechas o las hacía el mismo herrero. Cuando las compraba, lo hacía en Palenzuela y pagaban 12 ptas. por cada una de ellas en los últimos tiempos.
Lo normal era que el propio herrador se las hiciese. Se necesitaba una “pretina” –una barra de hierro–, de 2-3 cmts. de anchura por 5-6 de grosor.
Las pretinas se obtenían de los chatarreros de Bilbao. La petición tenía que hacer constancia obligada, que se pedían “de recortes de chapa de barco”. Se pedían 500 y más kilos, y venían ya con los cortes y las medidas dadas. Las enviaban por tren, te avisaban por carta y pagabas a reembolso.
Se necesitaban unas tenazas para sujetar la pretina, un martillo macho para golpear la clavera, una clavera para taladrar la pretina, un punzón para repasar y afinar los agujeros que se la hacían, un horno con un ventilador –o un fuelle–, el carbón y el yunque.
Las tenazas, el martillo macho, la clavera y el punzón eran herramientas estables, apenas se deterioraban si se sabían tratar.
El horno era un “recipiente” capaz de contener suficiente carbón y una determinada cantidad de ascuas y de cisco. Por supuesto que era una miniatura del horno del herrero. Entre un ventilador y un fuelle se prefería el fuelle, era más caro, más engorroso, más grande y más latoso, pero tenía una ventaja, el que aún soltado el mango del fuelle, el aire salía durante unos segundos después atemperando el fuego. Por el contrario, soltada la mano del mango del ventilador, la terminación del aire era brusca. –Con todo, Romualdos Madruga compró un ventilador y lo montó en una tabla–.
El mejor carbón era el de madera, el de los antiguos carboneros. Pero ya no se hacía y se suplantó por el de grasa que tenía la virtud de esponjarse cuando ardía. Venía de Burgos o del hijo del botero de Villaquirán.
A la hora de hacer ya una herradura, se metía la mitad de la pretina en el fuego del horno, se la sacaba al rojo vivo, se la doblaba para hacer media herradura y se hacían las claveras, dos para las herraduras de los burros, tres para las de los caballos. Se metía en el fuego la otra parte, se la sacaba al rojo vivo, se la hacía las claveras y se la cerraba. Cuando llegaba el momento de cerrarlas, el patrón decía: –¡Vuelta al caballo!
Para doblarlas y cerrarlas bien los golpes del herrador tenían que ser acompasados. Romualdos Madruga se curtió de aprendiz echando una mano en la fabricación de herraduras, con aquellos otros ya citados de echar una mano en la limpieza del casco.
Conseguida la forma de la herradura había que recocerla entre la carbonilla del carbón para que cuajase bien para poder trabajarla después en frío. Una herradura no bien cuajada se resquebraría, se abriría y estallaría con un solo par de martillazos.
Cada parte de la herradura tenía su nombre: la parte delantera se llamaba los ombrillos, la zona del medio, las granillas, y la parte de atrás, los talones.
Las herraduras usadas no se reutilizaban y se vendían a los chatarreros de Pampliega. Se podían reciclar la mitad de la de un caballo para hacer una pequeña para los burros, porque los caballos pisan mucho de uña y es la zona de la herradura que se lame y el resto queda bastante intacto.
– Había una fuerte competencia entre los herradores. Un buen profesional conocía las herraduras de los otros y hasta quién las había calzado. Y se sabía si las herraduras eran compradas o eran hechas por el herrador.
– La herradura ejerce un poder supersticioso como amuleto. Puedes ver herraduras a las puertas de las viviendas, por los hoteles y por los restaurantes, y hasta colgadas de los tiernos pechos de las jovencitas o de los maduros senos de las señoronas. Cuando un herrador se encontraba una herradura de 7 clavos, pensaba que la suerte estaba de su parte.
Pero vayamos al momento clave del trabajo de un herrador, ¡herrar!
Recogemos literalmente la experiencia de Romualdos.
Las herramientas fundamentales eran: la tenaza de mango largo: con ella se cortaba la mayor parte del casco. El pujavante para alisar el casco. Las clavas, el martillo y la tenaza corta para eliminar la parte del clavero que sobresalía de los cascos. Con esta misma tenaza se le remachaba. La escofina, para pulir la herradura y dejar todo como la patena. Era una operación obligada en los caballos de silla para que se lucieran el caballero y el herrador.
En la operación de herrar había que dar los pasos siguientes:
– Echar un vistazo a las herraduras del animal. Antes de clavar aún, las estudiabas y decías al dueño: mira, fulano, que aún te duran otro mes. Para hacer ese diagnóstico, el herrero miraba la altura del casco y la calidad que aún conservaba y se ponían las dos partes de acuerdo.
– Estudiar el casco. Cada animal tiene sus pezuñas como cada persona tenemos nuestros pies. Unos cascos son suaves, otros blandos, otros duros, otros superficiales, otros de escaso espesor. Cada zona del casco también tiene texturas distintas: los ombrillos, –la zona delantera–, son un centímetro y medio más gruesa que la parte de atrás y resultan más duros; las granillas –la zona del medio– son blandas y son blandos también los talones –la parte de atrás–.
– El rebaje y el pulido del casco. Lo hacías con las tenazas, con el pujavante que te comenté y con la escofina. Los cascos eran el banquete número uno de los perros, era el mejor festín de la semana. Los cascos también se vendían a los chatarreros de Pampliega para mineral como se hacía en tiempos con los huesos desparramados de los animales muertos por los campos.
– A la hora de clavar había que tener todo en cuenta. Era fundamental clavar en los ombrillos por ser lo de mayor grosor. Se podía empezar por cualquier pata, por delante o por detrás. Si tenías que herrar las cuatro, preferías empezar por las delanteras, pero era raro el caso en el que se tenían que herrar las cuatro a la vez.
¡Y manos a la obra! El herrador se ponía detrás de la pata del animal, la levantaba, la doblaba y la asentaba sobre una de sus piernas. Era normal que el dueño echase una mano. Se extraía la herradura vieja. Con la tenaza grande cortaba lo que el casco tenía de más. Se le metía el pujavante. Se le medía la herradura. Si era preciso se la readaptaba en frío a base de golpes ligeros. Para este detalle había en cada pueblo un yunque de herrador, porque había casos en los que había que estirarlas, estrecharlas, cerrarlas o abrirlas. Para estirarlas o cerrarlas se las golpeaba en los bordes por la parte de dentro y no se podía meter en las orejas del yunque y obrar allá sobre ellas, y si se hacía, la herradura reventaba.
Se volvía a medir y si era necesario se rebajaba la rebaba del casco. Después se procedía a clavarla. Aquí era donde desempeñaba un papel fundamental el estudio de la contextura del casco de cada animal y de cada pezuña. El grosor, la largura y el número de clavos de las herraduras estaban en función del animal. Los burros necesitaban herraduras duras y clavos más pequeños, las mulas y los machos necesitaban herraduras y clavos normales, los caballos necesitaban herraduras y clavos fuertes y grandes apropiados a la pezuña y al peso del animal.
– Era bueno empezar a clavar por los ombrillos. También era bueno empezar por la clavera del medio de afuera y seguir por la del medio del interior, la que se halla frente a la del exterior. Se seguía entonces hacia delante en el mismo orden, y se remataba hacia atrás. Esto, cuando eran tres las claveras de las herraduras. Cuando eran tres las claveras, o sea tres los clavos en cada parte de la herradura, con los dos primeros no había problema, pero con el tercero había que hilar fino para no llegar a la carne del animal. Ahí era donde se veía quién era un maestro.
Si eran dos las claveras, se empezaba por delante, de afuera a dentro, y se remataba con la de atrás, también de afuera a dentro.
El herrador que lograba errar un par de mulas en una hora conseguía fama de por vida.
– Galo me decía, –cuando consigas herrar un par de mulas en una hora, entonces serás un profesional (2).
Cuando se acababa la faena de un día, el pueblo invitaba al herrador a la bodega. Allá comíamos, allá bebíamos, cantábamos y brindábamos. Donde mejor se pasaba era en las bodegas de Vizmalo, Vallejera y Villamedianilla. En otros sitios invitaba a la cantina.
El herrador tenía que estar sometido a la supervisión del veterinario. Galo Catalán y Romualdos Madruga nunca tuvieron problemas; el veterinario nunca se interpuso en su trabajo. Sólo una vez prohibió que se herrasen los animales de un vecino de Valles. “A ese, no le hierres”, me dijo, tuvo que marcharse a Santa María del Campo.
El tener que tratar toda la vida con animales les dio a los herradores un conocimiento de primera mano. Entendían sus comportamientos, sus procesos de crecimiento, de madurez y sabían cuándo estaban en la etapa final de perros viejos, astutos, resabiados o leales. Conocían las enfermedades y las formas de tratarlas.
Antiguamente se les llamaba albéitares, veterinarios populares, y hasta están registrados en documentos oficiales.
Galo Catalán fue un caso excepcional de veterinario del pueblo. Como se ha dicho, las gentes acudían a él antes que al veterinario oficial, y era raro que fallase. Romualdos Madruga le salió un discípulo aventajado.
Las enfermedades y los remedios más frecuentes eran: enfermedades de la boca como muelas, encías y garganta, de entre las que destacaba la hinchazón de las encías. Se curaban punzándoselas y lavándoselas con sal y vinagre, las gentes decían “y además es como lavar la boca a un burro”, en el sentido de que después de estar con el caldero tumba y dale, el burro daba media vuelta con la cabeza, atizaba el caldero y el caldero caía en la cabeza del dueño o del herrador.
Los cólicos atacaban de modo especial a los caballos, se les curaban racionándolos el agua y la alimentación o quitándoles las comidas fuertes como cebadas duras, yeros, yerba con tierra, maderas.
El tétanos les provocaba la rigidez del cuello. Se aplicaba una inyección que les ponía el propio herrador.
La cojera, la provocaba la pus que se creaba dentro del casco, la llamada aguadera. Se le curaba levantando la herradura, sacándole sin contemplaciones la pus sanguinosa y metiéndole algodón con aguarrás, se cerraba con una chapa y se le ponía encima la herradura.
La ranilla, era la caída del casco por reblandecimiento a causa de una sustancia blanca que llamaban la cancinena. Se curaba con piedralípez molida.
Los flemones, surgían en la carrillera. La cura era difícil. Entonces se acudía al veterinario. Si la enfermedad degeneraba en cáncer, la muerte del animal era segura.
Había otras enfermedades, el exceso de trabajo, la escasa alimentación. El herrador no tenía soluciones.
El trabajo de herrador se pagaba como dios manda. Se cobraba por igualas. La iguala equivalía a fanega y media de trigo por par de mulas y por año, se herrase o no se herrase. Lo mismo valía para Vallejera, cuyos campos desgastaban poco, como para los de Valles, con campos como limas. La iguala se recogía en septiembre después de la cosecha.
Los trabajos extras se cobraban tanto en especie como en propinas. Las curas de las enfermedades que el herrador hacía se recompensaban con el aprecio merecido, algún garrafón de vino o una merienda en la bodega.
– Tampoco era como para tirar cohetes, pero vivías mejor que un obrero. La profesión se hundió con la llegada paulatina de los tractores. Sólo quedó como ayudas puntuales.
NOTAS
(1) Potros quedan por toda la geografía nacional. Muchos están ya hundidos o podridos. A otros se les recupera como patrimonio de un pasado secular. La mayor abundancia que he visto en mi vida ha sido por las tierras de la raya de Zamora.
(2) Xinzo de Limia poseyó una de las ferias de animales más prestigiosas. Hace ya años venían herradores de Portugal. El público se arremolinaba para verles actuar. Cuando en una hora y antes remataban una faena completa, la gente les premiaba con un delirio de cerrados aplausos.
