* Es válido cualquier término del nombre/apellido del autor, del título del artículo y del número de revista o año.
338
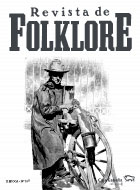
Esta visualización es solo del texto del artículo.
Puede leer el artículo completo descargando la revista en formato PDF 
MUSICA POPULAR EN LOS CONVENTOS FEMENINOS DEL VIRREINATO DE PERÚ
PICO PASCUAL, Miguel ÁngelPublicado en el año 2009 en la Revista de Folklore número 338 - sumario >
La vida conventual de las monjas peruanas de los siglos XVII y XVIII fue cuanto menos curiosa. Esa existencia idílica y contemplativa, en la que las vírgenes se entregaban puramente de por vida al creador, donde reinaba la quietud, el silencio, la oración y la estricta disciplina, según rezaban los cánones sagrados, tan sólo se llevó a cabo en los pequeños conventos recoletos del Virreinato, que eran más bien pocos, como por ejemplo el de las Nazarenas. Allí reinó la austeridad y el orden, pero en los grandes conventos las estrictas reglas claustrales no fueron respetadas lo más mínimo, en ellos campaba a sus anchas la indisciplina y el desorden. Las monjas de estos centros que aglutinaban a un número considerable de almas, y que perfectamente podríamos calificar como espacios de entretenimiento público, llevaban una vida completamente liberal y mundana, en realidad se divertían y entretenían del mismo modo que lo hubiesen podido hacer en sus casas y palacios de no haber entrado como “religiosas”. Las frecuentes fiestas que se hacían en estos conventos tenían como protagonistas las artes escénicas: la música, el baile y el teatro, y es que a imitación de los jesuitas, los grandes conventos coloniales, a su manera, las utilizaron como instrumento de la educación humanística, si bien aquí principalmente sirvieron como fuente de placer personal. En todas estas manifestaciones el elemento popular jugó un papel notable, es más, la mezcla de culturas fue una realidad que con el tiempo originaría un nuevo y peculiar producto que ha pervivido hasta nuestros días. Las hijas de las familias nobles y adineradas elegidas para desempeñar una vida dedicada a Dios, al carecer de una profunda vocación religiosa, desdeñaban entrar en los pequeños conventos, sin duda alguna preferían los grandes, donde sabían de antemano que podían llevar a cabo una vida cómoda, tranquila, plena de lujo y ocio. En Cuzco había tres recintos de este tipo, pero en Lima existían seis, de los trece que congregaban a un quinto de la población femenina de la ciudad: el de la Concepción, el de la Encarnación, el de la Santísima Trinidad, el de las Descalzas, el de Santa Clara y el de Santa Catalina. En ellos hallamos una clara distinción de clases sociales perfectamente estructuradas y definidas. Hasta nueve grupos diferentes convivían en sus muros: las monjas de velo negro o doñas, las de velo blanco, las novicias, las donadas, las seglares en retiro, las alumnas, los bebés, las sirvientas y las esclavas.
El grupo privilegiado por excelencia era el primero, las monjas de velo negro, que procedían de un estrato social elevado, la aristocracia y nobleza preferentemente, a parte de ricos burgueses, pues para poder acceder a dicho grado se exigía una elevada dote que no estaba al alcance de cualquier familia modesta. En muchas ocasiones el talento musical de la candidata, poseer buena voz o tocar algún instrumento como por ejemplo el órgano, el arpa o el violín, podía eximirles del pago íntegro de la misma, una costumbre muy extendida también en nuestro país. A parte de controlar los cargos directivos, por los que a veces había auténticas disputas, las doñas se dedicaban al canto de las horas canónicas en el coro, de ahí que algunas veces se las denomine también “monjas de coro”. Las celdas donde residían, verdaderas casas, eran de su propiedad –a menudo las construía su familia y se vendían o heredaban– y las había tan grandes que permitían alojar en su interior a varias personas de un mismo clan con sus respectivas sirvientas o esclavas. Cada una con arreglo a su capacidad económica, gusto y status social se proveía de las comodidades y el lujo que deseaba, en el que no solían faltar bellos instrumentos musicales, habitualmente un clave. En estos espacios privados, su voluntad reinaba sin límites, en ellos llevaban una vida completamente independiente y privada sin que nadie osase entrometerse.
Podríamos afirmar que allí vivían dedicadas no a Dios sino a sí mismas, allí leían, escribían, hacían música, tocaban algún instrumento, disfrutaban de comidas especiales e incluso vestían como querían, hasta sin hábito y con joyas y ropas lujosas. Allí reunían por la tarde, en veladas que podían durar perfectamente hasta bien entrada la madrugada, a sus familiares y amistades más cercanas. Este tipo de reuniones se hallaba ampliamente arraigado en la sociedad virreinal. Fuera de los grandes conventos incluso Santa Rosa de Lima las celebraba en la celda de su propia casa donde vivía retirada. Sus dotes artísticas –cantaba y tocaba la guitarra– atraían la atención de todo tipo de asistentes y le permitían divertirse, eso sí, en esta ocasión, de una manera pura y honesta según desvelaron sus seguidores. Santa Rosa de Lima se inspiraba frecuentemente en canciones populares para transformarlas en coplas a lo divino. Pero en los conventos grandes, en ningún momento este tipo de reuniones eran encuentros discretos, aquí se conversaba, se merendaba, se reía por todo lo alto y habitualmente como complemento se hacía música, cantándose canciones de todo tipo. Las mismas monjas participaban en los festejos exhibiendo sus propias habilidades artísticas. En otras ocasiones eran sus esclavas mulatas y negras, con las que ingresaban para que les pudiesen servir, las que tomaban parte en los eventos cantando y bailando con tal de entretener a los asistentes. La clase de instrumentos que participaban, arpas y guitarras, da a entender que el elemento popular estuvo presente. Las llamadas “canciones de negro” fueron muy apreciadas, llegando incluso a introducirse en los programas musicales de las veladas públicas que también solían celebrarse con asiduidad. El tipo de repertorio, que en ocasiones según reflejan las actas llegó a ser satírico, la excesiva vida social de las monjas y el constante flujo de visitantes, que no se limitaban a zonas restringidas, sino a espacios considerados puramente privados –celdas, patios y jardines– será continuamente motivo de preocupación tanto por parte de las autoridades eclesiásticas como de las civiles que intentaron a toda costa restablecer el orden y la disciplina monástica, pero fueron completamente incapaces, no había en realidad quién pudiese con aquellas monjas, ni siquiera las sanciones graves hacían efecto. Esta clase pivilegiada sabía música, la habían aprendido en sus respectivas casas de origen y a menudo la enseñaban a las selectas muchachas que educaban en sus prestigiosas escuelas.
De los otros grupos diremos que las monjas de velo blanco procedían de una clase social con medios económicos modestos y estaban excluídas de la interpretación del canto aunque no de la diversión. Que las novicias a pesar de estar bajo la dirección de una maestra de novicias no siempre permanecían apartadas del resto de la comunidad, y que las donadas no eran propiamente monjas puesto que no hacían jamás votos, se trataba de una especie de criadas de un rango superior. Las alumnas que se aceptaban en el convento para recibir una educación exquisita recibían de manos de las propias monjas o de músicos contratados ex profeso para la ocasión, clases de canto y de instrumento y una vez adoctrinadas participaban incluso en los coros junto a las doñas, todo un privilegio. Los servicios religiosos, en los que la música jugaba un papel destacado, se celebraban con gran pompa lo que llegó a preocupar seriamente a las autoridades eclesiásticas, que consideraban eran excesivas. Según su opinión, la música sobrepasaba los límites normales, lo que hacía atraer al pueblo a las iglesias conventuales que competían entre sí por ser las mejores, sin ser importantes centros de producción musical.
Las sirvientas y las esclavas se encargaban de los trabajos domésticos, los peores, pero mientras las primeras recibían un sueldo y eran completamente libres, las segundas dependían de por vida de su señora quien podía en cualquier momento venderlas. De entre las esclavas conviene destacar el grupo integrado por las mulatas y negras, que conservaron su propia identidad cultural, pues sabemos que se reunían a parte en los patios para celebrar sus propias fiestas en las que intervenía la música, las canciones y los bailes. Las canciones de negro, íntimamente ligadas a las negras africanas, denominadas “bozales”, eran tan apreciadas por las monjas y por el público en general que llegaron a ser un elemento que se introducía habitualmente en las veladas privadas de las monjas e incluso en los programas de las públicas.
Las monjas organizaban no sólo obras de teatro sino veladas de música públicas, unas veces en los jardines, otras en los locutorios e incluso en la propia iglesia, dependiendo de la cantidad de asistentes. En los locutorios ya de por sí era habitual entretener a los visitantes con música mientras se servían refrigerios y se reía, pero el plato fuerte se servía a parte. Los conventos a menudo competían por confeccionar programas excelentes y atraer a los mejores músicos y cantantes del momento, y en ellos participaban también las propias monjas que en algunas ocasiones escribían poemas y letras especiales para “juguetes musicales”. En algunas de estas canciones escritas ex profeso para cada ocasión se aprovechaba el momento para ridiculizar a los obispos e incluso para difamar a las autoridades del gobierno que se entrometían en sus asuntos. El elemento popular, como hemos indicado, también formaba parte de ellos, incluído el folklore de origen africano. Los obispos y las autoridades civiles intervinieron a menudo mediante la redacción de edictos con tal de reprimir estas actuaciones y entretenimientos considerados en todo momento escandalosos. Pero a pesar de las amonestaciones y sanciones decretadas –penas de excomunión y cárcel–, las monjas desafiaron al poder una y otra vez ignorando los edictos, ya que consideraban que nadie, siquiera el obispo, tenía derecho a entrometerse en su vida privada.
El sínodo de 1688 no vino más que a concentrar toda una serie de quejas que previamente ya habían sido reflejadas bien en informes de visitas o en edictos especiales. La indisciplina, las diversiones, el caos que reinaba en los locutorios, los extraños contactos de las monjas, el excesivo lujo de las celdas privadas, el entretenimiento licencioso de las monjas, los gastos excesivos para fiestas religiosas y seculares, el fervor teatral, fueron regulados y prohibidos.
Pese a ello ningún esfuerzo, siquiera el real, que intervino en la segunda mitad del siglo XVIII, consiguió parar a estas intrépidas mujeres que retaron constantemente al poder.
____________
BIBLIOGRAFÍA
MARTÍN, L.: Las hijas de los conquistadores. Mujeres del Virreinato de Perú, Barcelona, 2000.
STEVENSON, R.: The Music of Peru: Aboriginal and Viceroyal Epochs, Washington, 1959.
VARGAS UGARTE, R.: “Un archivo de música colonial en la ciudad de Cuzco”, en Mar del Sur, 26, 1953, pp. 1–10.
