* Es válido cualquier término del nombre/apellido del autor, del título del artículo y del número de revista o año.
291
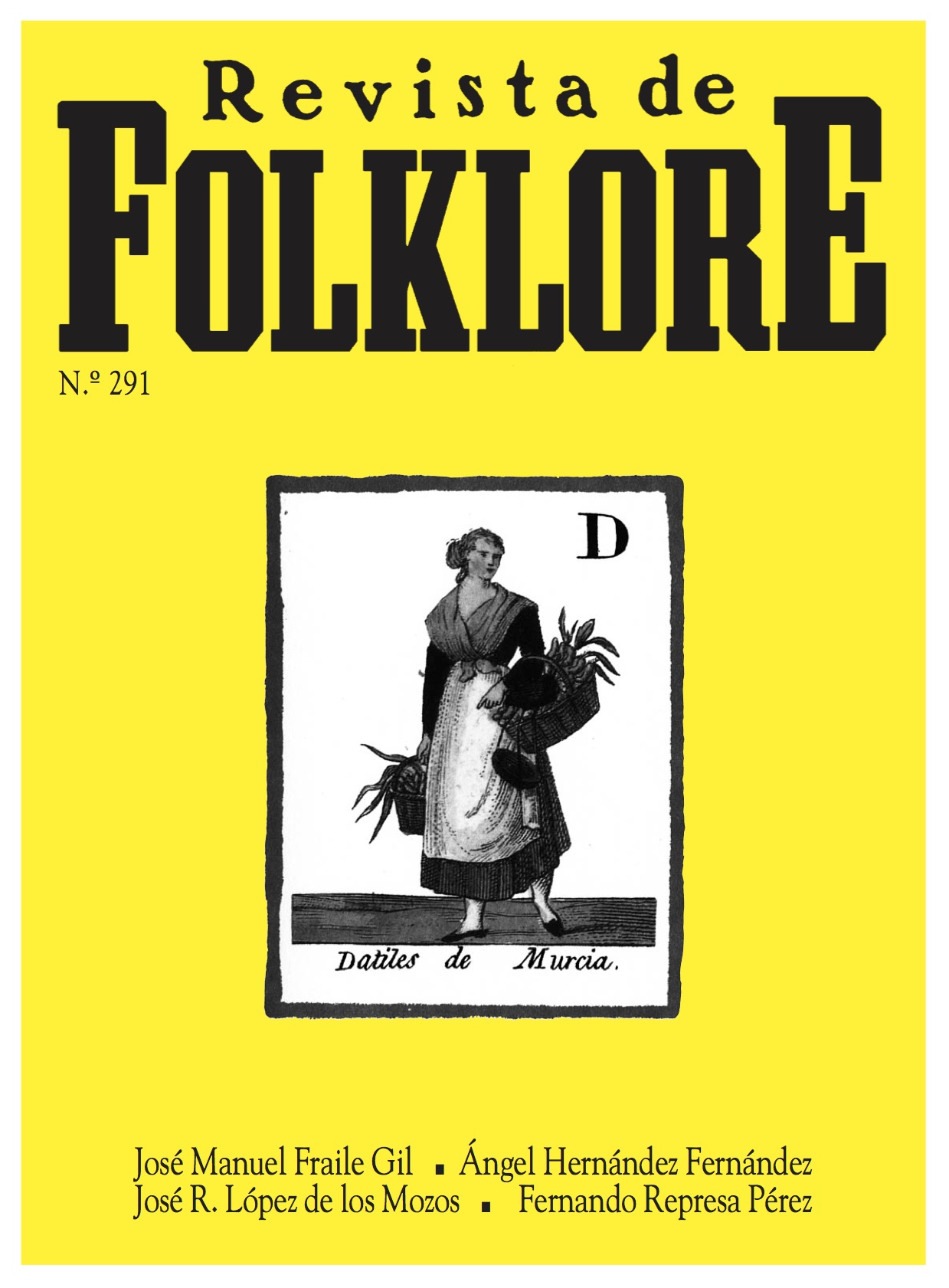
Esta visualización es solo del texto del artículo.
Puede leer el artículo completo descargando la revista en formato PDF 
Fuentes literarias para el estudio del indumento tradicional madrileño. La Calle de Toledo. (Siglos XVII-XX)
FRAILE GIL, José ManuelPublicado en el año 2005 en la Revista de Folklore número 291 - sumario >
Durante el Siglo de Oro las clases madrileñas más acomodadas mercaban los géneros y telas para vestirse en la calle Mayor, donde hasta los últimos años del Siglo XX tuvieron su sede un par de comercios especializados en la venta de paños finos. Los menestrales y sirvientes por su parte adquirían sus galas, ya fueran nuevas o medio andadas, en la de Toledo o en el laberinto de callejuelas que conforman su entorno: ya fuera en los portales de pañeros que abren la vía en plena Plaza Mayor, ya en la paralela Cava Baja o bien en la Plaza de la Cebada y sus aledaños. Como iremos descubriendo, al pasear por las actas coloristas que los escritores de los Siglos XIX y XX levantaron de esta calle de Toledo, en aquel rincón madrileño sentó sus reales todo el ramo de comercios relacionados con las artes de la madera, del cuero, del cáñamo y el esparto, de la loza, y aun de los que expendían plata, cera y confituras. Todas estas industrias fueron orillándose al margen derecho de la toledana calle, cuando en 1732 los lenceros triunfaron sobre los artesanos de la madera que obraban en la calle perjudicando con su quehacer al público de quienes ofrecían sus géneros en el interior de las tiendas. A partir de entonces nuestra calle se dedicó de lleno a vestir al gentío que poblaba los barrios bajos de Maravillas, del Avapiés y el Barquillo.
Pero antes de entrar en materia, algo diremos de la Calle Mayor y del selecto comercio que allí hubo, pues de aquel tráfago mercantil hay multitud de referencias desparramadas en toda la literatura del Siglo de Oro. Según el plano trazado por el portugués Texeira en 1656, la porción comprendida entre la Puerta del Sol y la calle del Bonetillo se llamaba en el Siglo XVII Calle Mayor, como en la actualidad; la parte que media entre ésta y la de Milaneses era entonces la Puerta de Guadalajara, destruida por un incendio en 1582, y desde ésta a la Plaza de la Villa estaban las Platerías. Ruaban por ella las damas de coche y los galanes que desangraban allí la bolsa para favorecer sus amoríos. Un personaje calderoniano enumera así todo cuanto podía feriarse: “...si a las confiterías vas de la Calle Mayor, en ellas hay puntas, cintas, abanicos, guantes, medias, bolsos, tocados, pastillas, bandas, vidrios, barros y otras diferentes bugerías” (1). En La vida de don Gregorio Guadaña dice su autor refiriéndose a una explotadora de la generosidad masculina: “…Jugaba con armas dobles y podía vender destreza a cuantas se armaron en la calle Mayor de corsarias” (2). Tirso, por su parte, habla así de los dares y tomares que hubo en ella entre galanes y damas: “MELCHOR: ...¡Brava calle! / VENTURA: Es la Mayor, / donde se vende el amor / a varas, medida y peso” (3); y al fin, Castillo Solórzano la compara con la Cal de Francos sevillana en una novela picaresca que mucho juego habrá de darnos unos párrafos en yuso: “…Madrugamos por ir primero a la calle de Francos a comprar algunas cosas necesarias, que es allí lo que la calle Mayor de Madrid. Paró el coche en una tienda donde nos apeamos las dos, yendo en embozo […] sucedió pues que entrando en esta tienda se llegaron a ella dos caballeros mozos […], pues como nos viesen comenzaron a trabar conversación toda en orden a que nos descubriésemos y tomásemos lo que fuese de nuestro gusto en la tienda” (4).
Pero dejemos a las tapadas de medio ojo y a los lindos de jaulilla con sus holandas y rasos devaneando en aquellas calles del lujo, para volver a la madrileñísima de Toledo donde andaban mercadeando con el paño y lienzo de sus vestidos los menestrales que desde aquí van a ocuparnos. Para ello espigué un manojo de textos literarios que durante cuatro siglos dan fe del comercio que en nuestra calle hubo. El primer pilar que sustentará el acueducto que hemos proyectado desde el Siglo XVII hasta las primeras décadas del XX, que acabamos de terminar, se asienta en una novela picaresca que ya nos es conocida y que si algunos califican de menor, conforma a mi juicio –junto a sus otras dos hermanas– una auténtica enciclopedia de la vida madrileña bajo el reinado de Felipe IV. Me refiero a La niña de los embustes, Teresa de Manzanares, que Castillo Solórzano dio a las prensas en 1632 (5). Se cuenta en ella la azarosa vida de una avispada mujer que fue concebida, fuera del vínculo, a orillas del Manzanares, del que tomó apellido. Pero antes cuenta Teresa, en los primeros capítulos del libro, cómo su madre llegó a la Corte desde Galicia provista sólo de lo poco que hurtó a una tía mesonera, y tras haber perdido en Segovia el tesorillo de su doncellez. Ya en Madrid, asentó plaza como maritornes en un mesón, pero decidió antes mercar galas en la calle de Toledo, que era ya por entonces donde “las sirvientes de mantellina” buscaban su aparejo: “….Era por tiempo de entre las dos Pascuas, y cerca de la de Pentecostés, con lo cual propuso Catalina salir en limpio, que hubiese que ver en ella; y así, fingiendo ir a verse con el pariente, trujo dinero con que rogó a su ama le comprase lo necesario para vestirse. Era buena mujer la huéspeda, y viendo que el lucimiento de su criada le era mejoría de la casa y crédito de su mesón, se holgó que sin pedirla nada adelantado tuviese con qué vestirse, y así se ofreció a salir a comprar con ella lo necesario. Valióle el no haberle revelado el hurto a su galán el verse vestida, pues eso fue la piedra fundamental para su medra”. Apunta Solórzano neste primer párrafo la importancia del atuendo en una época en que la sociedad toda vivía dominada por el sistema de signos exteriores. La apariencia tenía entonces –por mucha que tenga hoy– tanta importancia que, más que ser, se trataba de parecer; de ahí que los pícaros cambiasen –en cuanto les era posible – de apariencia, como culebra de camisa. Dado que no había por entonces, ni la hubo hasta mucho más tarde para el común de los mortales, una medida oficial del tiempo vivido; cada quien tenía la edad que representaba, la que los demás percibían en sus arrugas o en sus canas. Pero también uno era lo que indicaba su atuendo, así de clara era la diferenciación social y económica en el vestido. Parecía haberse apoderado de Catalina el espíritu del refrán que dice: Ponte corbata, que según te ven, así te tratan.
Veremos cómo, dentro cada cual de su pobreza, procuraron siempre las clases humildes mimar su atavío y dedicar a él no poca parte de su exiguo salario. Pero volvamos a la compañía de nuestra protagonista que está a pique de trocar su estampa, y para ello: “…Llegó con su ama a la calle de Toledo, donde hay bodegones de vestidos, hallando allí siempre guisados los que pide el gusto para adorno de las sirvientes de mantellina. Allí compraron, en acomodado precio, un manteo azul con su poca de guarnición pajiza, una basquiña y jubón de estameña parda, guarnecido el jubón, mantellina de bayeta de Segovia, que oyendo donde era casi no quiso comprarla Catalina, acordándose de su galán”. Conviene reparar un tanto en las compras de Catalina. El manteo era por entonces la falda envolvente y abierta que siguió siendo en el cuadrante noroccidental de la Península hasta época más o menos reciente, aun cuando la denominación manteo se ha aplicado en otras zonas a las faldas de paño cerradas, fruncidas o tableadas en la cintura y que se visten por la cabeza. No ha de extrañarnos que fuera de color azul el que compró Catalina, pues casi hasta comienzos del Siglo XIX vistieron las campesinas castellanas fundamentalmente de azul y verde, dada la carestía de los tintes encarnados. El adorno o “guarnición pajiza” debió ser amarillo, pues la nomenclatura de los colores referidos al indumento no era naquellos siglos coincidente del todo con la que hoy utilizamos. Carmen Bernis dice al respecto que en la época del Quijote: “El faldellín o manteo era la primera prenda que se ponían las mujeres sobre la camisa. En los libros de sastrería estos dos nombres se usan indistintamente para la misma prenda” (6). Y Covarrubias en 1611 comenta en la tercera acepción de la voz Manto que: “…[Llamamos] manteo el faldellín de la mujer que trae ceñido al cuerpo debajo de las basquiñas y sayas” (7). En la indumentaria tradicional madrileña no queda memoria de estas faldas abiertas. Pero en toda la Serranía Norte del Guadarrama y en la Somosierra se utiliza la palabra manteo para nombrar a las recias faldas de paño que llevaron hasta ayer mismo las lugareñas. Una anciana valdemanqueña relataba así la pérdida del vocablo con el cambio generacional: Mi abuela Blasa, la que llevaba el jugón y el refajo de bayeta negra, sí, sí, esa sí que le llamaba manteo, pero de eso hace mucho, luego ya, pues el refajo (8).
Mercó luego Teresa un “jubón guarnecido”, es decir, adornado, para cubrir el busto, exactamente igual que hicieron las campesinas madrileñas hasta bien entrado el Siglo XX. Vaya un botón de muestra de La Puebla de la Sierra en favor de lo que digo: Nosotras gastamos chambra, pero las de antes, mi madre y así, las de entonces, llevaban el jugón, que era con la manguita apretada, acodá, que decían, y el cuello redondo, cerradito; unos se cerraban por delante con crochetes y otros con un cordón, así [mientras se dibuja un zig-zag con la mano de arriba abajo en el pecho], comos los jostillos de dentro (9). Los inventarios e hijuelas están llenos de alusiones a esta prenda, que a veces se confeccionaba en el mismo género de tela que la basquiña o falda cerrada. Veamos un documento levantado en Chinchón por el año de 1806: “una Basquiña y Juvon de Estameña nuebo = 180 rs” (10). La basquiña era, como vimos, la falda redonda y cerrada que cubría el faldellín o manteo. Durante todo el Siglo XVIII las mujeres madrileñas tenían por vestido de calle la mantilla y la basquiña, que variaban la calidad de su género según el caudal de su portadora. Ambas fueron siempre de un riguroso color negro, y cuando ya a fines de la decimo octava centuria quisieron algunas innovadoras introducir los colores neste atavío de respeto, provocaron casi un motín junto a la iglesia de San Ginés. Negra era la estampa de las mujeres que pasaban presurosas por la calle y sólo en alguna reunión festiva al aire libre se despojaban las hembras de aquella triste cubierta para mostrar el multicolor panorama de sus batas, briales o zagalejos. Por eso, en un sainete titulado El Prado por la noche, una madama –que ha llegado a la reunión sin idea de quedarse– se califica de “lunar” entre tando colorido: “PAULA: –Vámonos, don Manolito, / que ya van bajando en cuerpo / las gentes, y estoy aquí / siendo el lunar del paseo. / CHINICA: –En quitándoos la mantilla / y la basquiña podemos / quedarnos; sobre que yo / las guardaré en un pañuelo / bien dobladitas…” (11).
Acaso por el color negro que tuvo la basquiña durante tanto tiempo, llegó a quedar en algún que otro rincón madrileño como prenda de respeto; y así en Robledillo de la Jara nos contaba una vecina que: Era una falda, pero no como los refajos coloraos de lana que nos poníamos, era de tela oscura y muy plisadita en la centura. Tenían bastante vuelo y se podían echar por cima de la cabeza para taparse. Cuando tenían un luto se tapaban nueve días con la basquiña, era una costumbre que las mujeres mayores tenían; los nueve días iban tapadas con la basquiña cada vez que salían de casa, que salían sólo para ir a la iglesia. La tenían muy conservadita, era lo que tenían como de ceremonia (12).
A diferencia de las señoras encopetadas que en época de Teresa gastaban manto de humo, de soplillo, de gloria o de otras mil invenciones, compró Teresa una mantellina áspera de buen paño segoviano como las que a comienzos del Siglo XVIII inventariaban aún los escribanos en pueblos madrileños como Bustarviejo. Y así tropezamos con esta manda testamentaria fechada en 1705:
“…Un vestido entero: con su mantellina negra; de paño de Segobia Y su saya Y mantheo Y Juvón: y delantal y dos tocas; y el Paño sea bueno para dho [dicho] Vestido de labradora y todos los forros necesario de Ruedos y hechuras todo se lo agan: con todo cuydado…” (13). Con mantellina vi yo aún entrar en misa a un par de viejecitas serranas en La Puebla de la Sierra, allá por 1980. Esta prenda fue sin duda el distintivo mejor de las campesinas y menestralas españolas; las hubo blancas, amarillas, encarnadas y, las que más perduraron, las negras. Desde aquella “de sarga rica mantilla / con terciopelo de a cuarta” –que según Mesonero (14) presumían terciada las manolas del Avapiés–; hasta las que mezclaban en su hechura –amás del terciopelo– la gasa, el cordoncillo y una porción de abalorios, que dieron en llamarse de terno, cuando alguna acaudalada lugareña la incluyó en su “traje de labradora”, como decía aquella hijuela rica de Bustarviejo (15); pasando por las de rocador y de casco, que nos enseñaron en Robregordo o Somosierra, hubo todo un verdadero surtido de mantellinas en la geografía madrileña. Con ellas cubrieron las campesinas sus rodetes o picaportes y otras veces el pañuelo multicolor amarrado en varias formas, para traspasar así –veladas con ella– el portal de la iglesia.
Y acabó Teresa de mercar su pobre equipo con la ropa que le faltaba y de la que luego comentaremos más despacio: “…Pasaron a una tienda de lencería, donde sacó dos camisas, valonas y cofias. Y no se olvidaron del calzado, que quiso de golpe ponerse el que traen las fregonas, de más presunción en la Corte, bien mirado en tiempos de lodos, pues su limpieza acredita la curiosidad y gala de la que los pisa sin detrimento suyo. Con todo este ajuar volvieron a casa, no faltando para cumplimiento del arnés sino algo de esto que se trae en la cara y dos sortijas de plata…”.
La ropa de debajo que compró Catalina fue, amén de los adornos para el cuello y la cabeza, una camisa, pues no era otra por entonces –ni lo fue neste bendito país mientras hubo menestrales que vistieron al modo tradicional – sino esa segunda piel, prenda sutil y delgada entre las más ricas, pero áspera y recia para las más pobres. Una todavía arrogante serrana, con sus ochenta abriles en el coleto, nos contó al respecto: Antes las mujeres no gastaban más ropa de abajo que la camisa, porque el pecho se lo hacían con el jostillo, y debajo nada, nada. Eran unos camisones grandes, con su puñito y todo, con su cuello redondo y mucho vuelo. Mi madre era la última que se acostaba, y cuando se quedaba en camisa, ya para irse a la cama, le decíamos: –Ya viene el señor cura– (16). Las camisas femeniles fueron primero anchas y recias, y así canta una copla recogida en Estremera de Tajo:
La camisa de mi novia tanto es suya como mía,
de cuatro varas que tiene, las dos de alante son mías (17).
Afortunadamente no conocieron las campesinas –desde Galicia a Almería y desde Cádiz a Huesca– los pololos y peleles con que –según los dictados de la moral más ultramontana (18)– debían defender lo suyo, que por otro lado, bastante acorazado andaba ya bajo una encuadernada resma de polleras, guardapiés, manteos, saboyanas, briales y un largísimo etcétera con que se conocieron –según que rincón de nuestra geografía– las prendas que desde el talle a los tobillos cubrían la femenina grey.
Aunque las camisas solían hacerse en casa, sabemos que también se vendían en ciertos locales que los lenceros proveían merced al trabajo femenino, ya por entonces escasamente remunerado. Un costumbrista de la época dice al respecto: “…una doncella, que en la compañía de su pobre madre se sustentaban de una labor tan mísera como la de la calle de las Postas, pues de una camisa que acababan entre las dos cada día, les dan real y medio, librando en esta ganancia el sustento personal” (19). Si tenemos en cuenta su vecindad con la Calle Mayor, debieron ser delicadas camisas de holanda las que se vendían en la de Postas, y además cabría pensar que el comercio donde fue a mercar Teresa su ropa blanca acaso fuera de un ropavejero o prendero, palillo este que tocaremos con despacio un poquito más adelante.
No contenta aún con verse con aquella nueva librea, decide volver nuestra Catalina por sus fueros y hacerse con un vestido de tapadillo que –reservado en el hondón del arca– le permitiera mudarse de tanto en tanto. “…De allá a dos días, sin acompañarse Catalina de su ama, corrió las almonedas de la Plaza de la Cebada, donde hayó una basquiña y jubón traído de una mezcla honesta que compró en acomodado precio para que la excusase de traer de ordinario los vestidos que poco antes había comprado, no olvidándose del aderezo del rostro, que ya la habían dicho la estaría mejor para curársele de los aires y el sol del camino, ni de las sortijas de plata. Llegó el día de la Ascensión, que tenía diputado Catalina para salir vestida de nuevo. Hizo por la mañana las haciendas de casa, y para asistirles a los huéspedes a la comida, púsose de gala, dando admiración a su ama, más envidia a Aldonza y gusto a los huéspedes” (20). Esos anillos de plata debieron ser herederos de los de estaño que ofrecía en verso el Arcipreste de Hita a las Serranas que andaban por los mismos puertos que atravesó Catalina sin papahígo que le defendiera el rostro de las celliscas y aguanieves, por lo que, una vez venida a ser moza en la corte, precisase de mudas en su buena cara.
Por los años en que Castillo Solórzano publicó su Teresa de Manzanares, comerciaba ya nel arranque porticado de esta calle de Toledo un gremio que va a ocuparnos siquiera unos párrafos. En los portales de la Plaza Mayor, cabecera de nuestra calle, se asentaban los mauleros que trataban muy al por menor, vendiendo retales y pedazos minúsculos de tejidos que, reaprovechados o nuevos, servían para componendas y factura de las más pequeñas piezas del indumento popular. Aquellos soportales donde expendían sus géneros tomaron vida propia como invitados en la boda alegórica que celebró la Calle Mayor con el Prado Viejo de San Jerónimo. El imaginario enlace dio título y argumento a un entremés que escribiera Quiñones de Benavente hacia 1630. Conviene reparar en la acotación que da entrada al personaje y a su breve parlamento: “Sale Sebastián, con muchos retales de color por el vestido. –Hélo, hélo por do viene / el portal de los Mauleros, / de diferentes retales, / como poeta, sin serlo. / El tiempo lo rompe, mas yo lo remiendo” (21). Ciento treinta años después seguían los mauleros en sus portales vendiendo y baratando sus retales para uso y disfrute de menestralas y majas. En un sainete del madrileñísimo don Ramón de la Cruz titulado precisamente La Plaza Mayor (1765) se da cuenta de las compras que una presumida moza de servir hace por las Navidades de aquel año:
“EUSEBIO: ¿A dónde ¿A dónde vas tan deprisa, Teresa?
CRIADA:Hacia la Plaza, a dar corriendo dos vueltas y ver qué hay allí de bueno; que pedí sólo licencia a mi ama por un instante, para llegarme a una tienda a comprar una camisa, y fui a una diligencia primero junto al Hospicio, después a ver una vieja que ha solido procurarme más de cuatro conveniencias y vive en el Lavapiés. Desde allí fui a la Puerta de Toledo, a dar las Pascuas a un ama, porque me diera algo, y había salido; pero el amo, que me aprecia, me ha regalado tres libras de chocolate, unas velas de cera, dos pesos gordos y una caja de jalea.
EUSEBIO: ¿Eh?, no se ha perdido el viaje.
PONCE: La verdad, ¿y en qué se piensa emplear ese dinerillo?
CRIADA: En unos guantes de seda blancos, y si encuentro al paso algún retal de griseta de color de otro, pues los mauleros están tan cerca, haré zapatos de moda.
PONCE: Pues di, muchacha, ¿no fuera mejor comprar tres camisas?
CRIADO: En teniendo dos con buenas mangas para quita y pon, está demás la tercera. Tenga una mujer buen guante, buen zapato, buena media, mantilla limpia y basquiña bien plegada y algo hueca; que en la calle sólo luce lo que se ve por defuera”.
Teresita, por lo que hemos visto, era un tanto apetimetrada, y como a tantas presumidas de todo tiempo podríamos aplicarle la seguidilla que canta:
Valen más perendengues que no camisa,
porque los perendengues se ven en misa (22).
Y aún volverá a escena nuestra criada regateando con el maulero, por mor del retalito de oro:
“(Descúbrese la Plaza […]) (Sale la Criada y llega al Maulero)
CRIADA: ¿Tiene usted, aunque perdona, algún pedazo de tela de color de oro encendido?
MAULERO: Aquí lo tiene usted, perla.
CRIADA: ¿Y cuánto vale?
MAULERO: Por ser para usted, cuatro pesetas.
CRIADA: ¡Qué caro!, ¿quiere usted dos? […]. ¿Quiere usted los nueve reales? si no adiós, que en cualquier tienda se hallan zapatos a pares.
MAULERO: Lo último es las tres pesetas.
CRIADA: No doy más.
MAULERO: Venga usted aquí.
CRIADA: Prestito, que estoy de priesa” (23).
Estos mauleros vendían no sólo retales, puntas y restos de piezas nuevas adquiridas en almacén, sino que a veces deshacían las prendas inservibles o estropeadas para entresacar de ellas la cuarta –o incluso el geme– que a otros pudieran servirles, como aquel sabio que un día tan pobre y mísero estaba… Esa forma de fabricar, vestir y reutilizar la indumentaria es algo que hoy nos sorprende, y que expresa bien una autora actual cuando dice: “Hay que considerar además que incluso las telas más corrientes suponían una costosa inversión, por lo que el uso completo de un vestido implicaba pasar por personas sucesivas; y cuando la prenda se deterioraba, los mejores fragmentos se reutilizaban de muy diversas formas” (24). Ahora la ropa se fabrica casi siempre con telas que son puro petróleo, se confeccionan a máquina y se diseñan o piensan para un corto periodo estacional que termina en contenedores ad hoc con los que comercian luego las mafias que trafican en el tercer mundo las hierbas que aquí ya amargan.
A estas alturas sabemos ya que Catalina compró su segundo traje en una almoneda o tienda donde se ofrecen ropas hechas de segunda mano, y quien dice segunda, dice cuarta, quinta o sexta. Y a estas almonedas de indumentaria se refiere el siguiente fragmento literario, que vuelve a anudar la calle de Toledo cuando los Austrias Menores, con la del Siglo XVIII, que hemos entrevisto ya merced a los sainetes de Don Ramón de la Cruz. En el Siglo de las Luces el piscátor salmantino Torres y Villarroel publicó una obra en tres series donde dialogaba en clave onírica con la fantasma de Quevedo. Llamó a estos diálogos –hipercríticos con la sociedad de su tiempo– Visiones y visitas de Torres con don Francisco de Quevedo por la Corte. Pues bien, la décimosegunda visión de la segunda serie es de la más breves y ácidas; bajo el epígrafe De los prenderos y colchoneros de la Calle de Toledo dice así: “Salí del Colegio Imperial con buen ánimo de hablar sólidas verdades al curioso muerto, y guiábalo hacia la plazuela de la Cebada para que viese los barberos de viejo y las tiendecillas de hierro, que son las mutaciones de aquel teatro, cuando, antes de llegar a la parroquia de San Millán, vimos a un hombre magro, cecial y seco como raíz de árbol, con la cara tan sucia que parecía el suelo de un queso. La cabeza, oprimida entre dos carcovas mayores que dos escriños de vendimiar. Su coleto, almidonado de melaza, sombrerillo de clérigo tunante con sus asomos de tafetán, capa a lo ministro de cuello cuadrado y una vara torcida que le estaba dando la teta. Díjele al difunto: –¿Veis a ese hombre que parece que no tiene aliento para hacer mal a un pollo? Pues más muertes tiene hechas que los pepinos, las saetas y los doctores. Porque es hurón de éticos, corredor de moribundos y tunante de apestados. Mantiene en su casa tabardillos, asmas, viruelas y todos los males pestilentes en varios vestidos que tiene ahorcados en su portal. De modo que su casa es depósito de la ropa de los que mueren en los hospitales y con ella va surtiendo la desnudez de Galicia y Asturias, cubriendo los desarropados que envían a la Corte aquellos países. Y a cada uno, en vez de remediarlo le pega un contagión y le infunde una lepra. Y hay ropilla colgada en su tienda que ha enterrado a una docena de hombres y se ha quedado con el puñal para matar a un regimiento” (25). El testimonio de Villarroel, publicado en 1728, un siglo después de aparecida la Teresa de Solórzano, nos informa de que por entonces seguían en la calle de Toledo asentados los mercaderes que habían vendido su ajuar a la gallega Catalina, y que ahora seguían vestiendo a los que llegaban de “Galicia y Asturias, cubriendo los desarropados que envían a la Corte”; en efecto, gallega era Catalina y asturianos o coritos eran la inmensa tropa de esportilleros y aguadores, que a costilla subían el agua hasta los pisos altos de la capital (26).
A pesar de la mala prensa que fueron cobrando estas prenderías –pues en ellas parece que se vendía el ajuar de los enfermos contagiosos, que debiera haberse quemado en la hoguera–, las clases populares tuvieron que mercar allí su pobre arreo desde la Edad Media hasta los años siguientes al desastre de 1936. Hoy son los emigrantes más desfavorecidos quienes buscan su indumentaria neste tipo de comercios, aunque también los frecuentan cierta clase de gente adinerada que busca el marchito encanto de lo “demodé”. Uno de los primeros testimonios referentes a este comercio está en el Lazarillo de Tormes. El autor de aquella joya literaria describe el arreo con que Lázaro se cubre para cambiar de aspecto, paso que –como ya hemos visto– había de dar todo pícaro para mudar de estado: “…Daba cada día a mi amo treinta maravedíes ganados, y los sábados era para mi y todo lo demás, entre semana, de treinta maravedíes. Fueme tan bien en el oficio que al cabo de cuatro años que lo usé, con poner en la ganancia buen recaudo, ahorré para me vestir muy honradamente de la ropa vieja, de la cual compré un jubón de fustán viejo y un sayo raído de manga tranzada y puerta, y una capa que había sido frisada, y una espada de las viejas de Cuéllar. Después me vi en hábito de hombre de bien, dije a mi amo se tomase su asno, que no quería más seguir aquel oficio” (27). Y otra vez sale a nuestro encuentro don Ramón de la Cruz para remachar el clavo de los prenderos madrileños que había clavado cincuenta años antes Torres y Villarroel. En el sainete titulado El Payo ingenuo (1772) se acota la escenografía con este apunte: “(El teatro representa calle pública. Veráse a un lado una prendería y al otro un portal. En la esquina estará de ciego Espejo, con la cartera de gacetas y un manojo de romances. Al otro, Soriano, de ciego, con la guitarra, y Rosa, que igualmente saldrá luego de ciego, y pasarán algunos)”. El asunto de la obrita se basa en las peripecias que unos payos o aldeanos sufren en la Corte, a la que se han trasladado para vender ramas y hierbas con que los madrileños decoraban entonces los altares de San Juan y San Pedro: BORJA: ¡Jesús, qué malos olores! ¿Y en qué consistirá eso? RUIZ: No importa que no lo sepas, que yo tampoco lo quiero saber. Como soy cristiano. Vamos, mujer, ven de recio, que en Madrid son medio sordos.
BORJA: ¡Claveles grandes y frescos!
RUIZ: ¡Con brío, así como yo! ¡Ramos, a los ramos buenos!
BORJA: ¡Mira, qué ropa tan rica! ¿De quién será?
RUIZ: De algún muerto.
BORJA: ¡Qué! ¿A los muertos en Madrid los llevan con zagalejos y basquiñas a enterrar?
RUIZ: ¡Qué pesada eres! No quiero responderte más. Como es la primera vez que vengo a Madrid, ¿qué quieres hombre?” (28) .
Ya en la centuria demimonónica, un amante de la tradición madrileña no pintó el comercio y los tenderetes en la calle de Toledo pero nos dejó un apunte tomado al vuelo en su inicio para retratarnos a un par de manolas madrileñas que en aquel costado de Madrid se vestían. Mesonero Romanos habla con cierto desdén de estas mujeres que –siendo ribeteadoras, chalequeras, cigarreras u obradoras de un sin fin de mal pagados oficios – gozaban por vez primera en la historia reciente de cierta independencia económica, y por ello habían colgado tras de la puerta el continente dócil y los ojos caídos, que la mujer debía tener siempre para agradar al hombre. La escena en cuestión se llama precisamente La calle de Toledo, y en ella va describiendo el ambiente de esta vía desde la puerta del mismo nombre hasta su arranque en la Plaza Mayor: “A este punto y hora llegábamos, cuando vimos a lo lejos una calesa con la cubierta echada atrás y sentadas en ella dos manolas, con aquel aire natural que las caracteriza. Ni Tito ni Augusto al volver triunfantes a la capital del orbe pasaron más orgullosos bajo los arcos que les eran dedicados, que nuestras dos heroínas por el de la Plaza Mayor. Guardapiés amarillos y encarnados, ricas mantillas de sarga y terciopelo sobre los hombros, pañuelos de color de rosa al pecho, cesto de trenzas en las cabezas, y coloreadas las mejillas por el vapor del vino; tal era el atavío con que venían echándose fuera de la calesa, y pelando unas naranjas con un desenfado singular” (29).
Pero el puntal de las descripciones y noticias referentes a la Calle de Toledo en el Siglo XIX, lo sustenta como fornido atlante don Benito Pérez Galdós. Canario de nacimiento, se empapó como ninguno de la esencia madrileña, para que así rezumaran luego sus novelas ambientadas nesta Villa todo el saber y la gracia que él tomó de los más pobres para informar de su vida y distraer a los más ricos.
Aunque todas sus creaciones de ambiente madrileño están salpicadas de alusiones al barrio que ahora nos ocupa, al describir el ambiente en la calle de Toledo y la Cava Baja de San Francisco hacia 1843 dice: “…Veíanse por allí, con todo, sombreros de copa, que según doña Leandra no debían de usarse más que en los funerales; escasas levitas y poca ropa negra, como no fuese la de los señores curas. Abundaban en cambio los sombreros bajos y redondos, los calañeses, las monteras de variadas formas y los colorines en fajas, medias y refajos. Y en vez del castellano relamido y desazonado que en el centro hablaban los señores, oíanse los tonos vigorosos de la lengua madre, caliente, vibrante y fiera, con las inflexiones más robustas” (30). Pero fue sin duda en Fortunata y Jacinta, publicada en 1886, donde se detiene a describir aquel variopinto comercio de ropas que, atónita, contemplaba Jacinta; el mismo tráfago que, por serle tan conocido, hubiera dejado indiferente a Fortunata: “… Era como si ella estuviese parada y la pintoresca vía se corriese delante de ella como un telón. En aquel telón había racimos de dátiles colgados de una percha, puntillas blancas que caían de un palo largo, en hondas, como vástagos de una trepadora; pelmazos de higos pasados, en bloques; turrón de trozos, como sillares que parecían acabados de traer de una cantera; aceitunas en barriles rezumadas; una mujer puesta sobre una silla y delante de una jaula, mostrando dos pajarillos amaestrados que respondían a los populares nombres de Garibaldi y Espartero; y luego montones de oro, naranjas en seretas o hacinadas en el arroyo. El suelo intransitable ponía obstáculos sin fin, pilas de cántaros y vasijas ante los pies del gentío presuroso, y la vibración de los adoquines al paso de los carros parecía hacer bailar a personas y cacharros. Hombres con sartas de pañuelos de diferentes colores se ponían delante del transeunte como si fueran a capearlo. Mujeres chillonas taladraban el oído con pregones enfáticos, acosándo al público y poniéndole en la alternativa de comprar o morir. Jacinta veía las piezas de tela, desenvueltas en hondas, a lo largo de todas las paredes. Percales azules, rojos y verdes, tendidos de puerta en puerta, y su mareada vista le exageraba las curvas de aquellas rúbricas de trapo. De ellas colgaban, prendidas con alfileres, toquillas de los colores vivos y elementales que agradan a los salvajes. En algunos huecos brillaba el naranjado, que chilla como los ejes sin grasa; el bermellón nativo, que parece rasguñar los ojos; el carmín, que tiene la acidez del vinagre; el cobalto, que infunde ideas de envenenamiento; el verde, de panza de lagarto; y ese amarillo tila que tiene aire de poesía mezclada con la tisis, como en La Traviata. Las bocas de las tiendas, abiertas entre tanto colgajo, dejaban ver el interior de ellas, tan abigarrado como la parte externa. Los horteras, de bruces sobre el mostrador o vareando telas o charlando. Algunos braceaban, como si nadasen en un mar de pañuelos. El sentimiento pintoresco de aquellos tenderos se revelaba en todo. Si hay una columna en la tienda, la revisten de corsés encarnados, negros y blancos, y con los refajos hacen graciosas combinaciones decorativas […] Jacinta, al fin, no miraba nada, únicamente se fijó en unos hombres amarillos, completamente amarillos, que colgados de unas horcas se balanceaban a impulsos del aire. Eran juegos de calzón y camisa de bayeta, cosidas una pieza a otra, y que así, al pronto, parecían personajes de azufre. Los había también encarnados, ¡oh!, el rojo abundaba tanto, que aquello parecía un pueblo que tiene la religión de la sangre: Telas rojas, arneses rojos, collarines y frontiles rojos con madroñaje arabesco” (31).
Discúlpeseme lo largo de la cita, pero dónde meter el cuchillo en tan abigarrado frutero de piezas multicolores sin romper o tronzar ésta o la otra pieza. No sé si alguien habrá podido pintar mejor, con más verismo y detalle, maremagnum semejante; parece que los colores nos deslumbran, que el rumor nos ensordece, y que hasta el olor ácido del vinacho derramado y de la fruta magullada nos ofusca un tanto el olfato. En la descripción aparecen por vez primera las manufacturas industriales que todavía se integraron de algún modo en el arreo tradicional: los pañuelos franceses, que no venían de Francia, y que eran de algodón pintado; las fajas de estambre, que sustituyeron poco a poco a las que se hacían en telar de lizo; y las lásticas, de bayeta, que acabaron convirtiéndose en esas camisetas interiores de color fuerte, que parecían cobrar vida con un alma de maniquís y rellenos. Los textos posteriores harán hincapié sobre todo en esta mercancía, que fue ya más la de los criados del entorno urbano que la de los labradores de cuño tradicional. Ya desde mediados del Siglo XIX fue perdiendo la calle de Toledo el carácter pintoresco que le imprimía la multitud de comercios de todo género, donde los menestrales de la Corte y los aldeanos que arribaban a ella por su lado meridional encontraban cuanto necesitaban para su vida ordinaria, de ahí que aún sorprendamos en los rótulos de aquel barrio nombres como: Latoneros, Tintoreros, Botoneras... Pero la aparición del ferrocarril con su primera estación de tren madrileña, que se alza aún en la Glorieta de Atocha, desvió la riada de recién llegados a la anchurosa calle del mismo nombre, que les conducía directamente a otros soportales de la misma Plaza Mayor en que nace la de Toledo. No tardaron en aparecer allí multitud de fondas y comercios, pero aún en la producción literaria que corresponde a las primeras décadas del Siglo XX, podemos espigar algún que otro párrafo del Madrid costumbrista que sigue señalando a la calle de Toledo como a una de las más abigarradas en los Madriles de entonces.
El relato de Arturo Barea discurre por la calle hermana de la nuestra de Toledo, aquella Cava Baja que corre rápida y sin revueltas en un trazo paralelo a la vía que venimos estudiando. Hacia 1907 acudía nuestro escritor hasta allí para tomar la diligencia que le transportaba desde el viejo Madrid a otro mundo, el de la España rural que en Brunete tanto sorprendía a aquel niño vestido de marinero. La descripción del mesón –cabeza de la línea y de todas las pequeñas industrias que rodeaban aquel pueblo microscópico, es verdaderamente impresionante y sentida. De ella espigaré aquí los párrafos referentes a la indumentaria: “El coche sale de la Cava Baja, de una posada muy antigua que se llama de San Andrés. La Cava Baja es como una calle del Siglo XVII, que se hubiera quedado enquistada en la ciudad. Comienza en la Plaza de Puerta Cerrada […] y termina en la Plaza de la Morería. […] Son sus clientes [de las posadas] pueblerinos, mujeres de sayas incontables y pomposas, muchachas quemadas del sol de las eras, con sus trajes de fiesta en sedas de colores rabiosos, y hombres cachazudos con pantalón de pana que cruje al andar, zamarra de paño gordo con vueltas de piel de oveja. Sobre la camisa, deslumbrante de blanca, la faja negra, bolsillo que guarda un pañuelo verde, grande como vela de barco, una navaja ancha y corva como cuerno de toro; un pedernal, un eslabón y un cordel gordo de yesca, que, con la petaca mugrienta y el librillo del papel de fumar, como un breviario, constituyen los utensilios de fumar. En la punta interior de la faja hay un nudo que encierra el bolsillo que guarda las monedas de plata del viaje. Un bolsillo de lana de colores a punto de media, que cierra el cordel más largo que el hombre, que ata y reata la boca del saco, y se enrolla sobre ella misma convirtiéndose en ovillo. Cuando yo era niño, era para mi motivo de asombro ver a esos labriegos sentados a la mesa de encina, con el jarro de flores azules de Talavera, lleno de vino, desliarse la faja, dejando sus calzones caídos. Desatar el nudo que encerraba el tesoro, deshacer las vueltas del cordel y arrancar con sus uñas los nudos finales para volcar sobre la mesa el importe de la transacción. El huesped desliaba su faja múltiples veces sin salir de la calle…” (32). Estamos frente a un magnífico retrato de uno de esos campesinos parroquianos y usuarios del indumento que tanta veces hemos visto ya vender en la calle de Toledo y en sus aledañas. Es la única descripción literaria que nos pinta al personaje y no al comercio, por eso tiene aquí plaza, por eso y por la delicadeza con que el fino escritor de ciudad supo pintar la rudeza, que tiene también a veces sus puntas delicadas.
La pluma del madrileño Gutiérrez Solana, empapada –como su pincel– en la más negra tinta, nos dejó en varias de sus escenas madrileñas algunas instantáneas de la calle de Toledo en los primeros años del pasado siglo: “Es una tarde de sol y tomamos el tranvía para ir al Rastro, que baja por la calle de Toledo, y contemplamos los puestos de los vendedores ambulantes de frutas, las pilas de melones; los mostradores de tijera con percales, chambras y pañuelos de colores chillones, de los que llevan al cuello los chulos y las chulas a la cabeza. Todos estos puestos de baratijas se amontonan junto a la catedral de San Isidro” (33). Pero donde pintó con más minuciosidad el comercio y la vida que bullía en la calle de Toledo fue en la escena titulada El ciego de los romances, aparecida en 1918. Dice así: “Por las mañanas bajo todos los días por la calle de Toledo, que es la calle de Madrid que más me gusta, y después de tomar café y media tostada en el Café de San Isidro, paseo bajo los soportales donde están las tiendas y me paro delante de los plateros de portal. Entre pulseras, pendientes y collares de mujer hay ornamentos sacerdotales: cálices antiguos de plata y casullas que han llevado a vender de las viejas iglesias […]. Relicarios de plata con cintas moradas, entre dos gruesos cristales está prensado un círculo de sebo [sic] con un paño tocado al brazo y corazón de Teresa de Jesús”. Son estos los relicarios de vidriera que presumieron las serranas de Robledondo suspendidos en los hombros por vivos listones de seda, y que llamaban medallos; otras madrileñas, nacidas en las campiñas del Tajo, del Jarama o del Tajuña los enfilaban en las sartas de colorines que en el cuello llevaban, compuestas a base de cristales, coral y piedras (34). En aquellas mismas platerías de puntapié o de portal, se alhajaban también las amas de cría que entre los años de la Restauración y la década de los felices veinte pasearon por Madrid sus cadenas de plata, sus collares de monedas, sus sartas de coral, sus afiligranados pendientes y el sin fin de caireles y alamares que pendían de sus chaquetillas. El maestro Galdós dice al respecto en una de sus novelas: “–Señora, señora. Ayer y anteayer entró el niño en una tienda de la Concepción Jerónima donde venden filigranas y corales de los que usan las amas de cría. –¿Y qué? –Que pasa allí largas horas de la tarde y de la noche. Lo sé por Pepe Vallejo, el de la cordelería de enfrente, a quien he encargado que esté con mucho ojo. –¿Tienda de filigranas y de corales? –Sí, señora, una de estas platerías de puntapié que todo lo que tienen no vale seis duros. –No la conozco. –Se ha puesto hace poco, pero yo me enteraré. Aspecto de pobreza… se entra por una puerta vidriera que también es entrada del portal, y en el vidrio han puesto un letrero que dice «Especialidad en regalos para amas» (35)”.
Pero enhebremos de nuevo el brazo de don José Guiérrez, para seguir asomándonos en los comercios de la, en su principio, porticada calle: “También en esta calle abundan mucho las tiendas de gorras, sombrererías y los almacenes de baratillo de medias y pantalones de mujer. Esas blusas y faldas, que cuelgan del escaparate a la calle, que se inflan y flotan con el viento, parecen mujeres. Se adivina dentro de ellas el pecho y las caderas de las criadas morenas y bajas de estatura. Así como esas otras chambras de color de rosa con un ramito de azahar, que se mueven como alocadas…”.
El tercer madrileño en liza que reparó por el novecientos en los gayos colores de la calle de Toledo, y el último escritor que mencionaremos, fue Ramón Gómez de la Serna. Dedicó en su libro-guía de Madrid un capítulo a nuestra vieja protagonista. Dice así el autor de las Gregerías: “La calle de Toledo con sus mantas zamoranas, sus piezas de bayeta de color, ¡qué rojos y qué amarillos para la bandera de abrigo del invierno!, con sus maniquíes de traje de niño, maniquíes que forman verdaderos colegios de niños, que van a confesar con su mejor traje en día solemne, o de niños que van a ir a la procesión, con sus montones de cestas fuera de la tienda, y sus almadreñas, y sus bastoneras de bastones amarillos y adornados al fuego. Con todo eso que la hace pobre y rústica, es la calle de Toledo la calle en que se levanta la Catedral de Madrid” (36).
Merced a los testimonios recogidos por un puñado de escritores custumbristas, casi todos madrileños, hemos podido seguir durante cuatro siglos el trajín comercial de una calle, la de Toledo, y dar algunas notas, someras y de pasada, sobre la maltratada indumentaria tradicional madrileña En la calle de Toledo y en otras de su entorno se agruparon durante siglos las industrias relacionadas con el ajuar y la indumentaria de las clases populares, especialmente las relacionadas primero con los tejidos de fabricación casera y más tarde con las manufacturas textiles industriales, que a duras penas subsistieron en ella hasta los años 70 del Siglo XX. Por allí se emplazaron también los prenderos que comerciaban con las prendas confeccionadas que pasaban de mano en mano, depreciándose en cada transacción.
Por aquellas calles pasaron y repasaron los campesinos, las criadas y los menestrales que encontraban en ellas cuanto habían menester; pero por allí paseó también una tropa de seres maravillosos que cobraban vida al tiempo de henchir el viento sus vestiduras externas, que de ordinario pendían de clavos, aperos de labranza, perchas o maniquís; Torres vio entre ellos “varios […] ahorcados en su portal”, y Galdós descubrió a “unos hombres amarillos, completamente amarillos, colgados de unas horcas”; Gutiérrez Solana intuyó la presencia femenina en “esas otras chambras de color de rosa con un ramito de azahar, que se mueven como alocadas”; y Gómez de la Serna la infantil en unos “maniquíes que forman verdaderos colegios de niños”.
La calle de Toledo ha cambiado completamente su aspecto. En los últimos treinta años desapareció de ella la última pañería, que abría sus puertas en los soportales derechos y en la que aún se vareaba sobre la mesa el paño y las sargas que compraban en abundancia los escenógrafos del teatro; cerró también para siempre la tienda que, esquina a la de Concepción Jerónima, ofrecía en su escaparate las toquillas malva, amarillo pálido y color de rosa, que eran como las mañanitas de primavera y otoño; y escarbando mucho en mis recuerdos –raspando, raspando –, quiero entrever aún dos puestos de quincallería que en los soportales de las izquierda regentaban un hombre y una mujer: eran dos baúles inmensos que sobre pequeñas ruedas ofrecían al viandante peines, horquillas, llaveros, sortijas, espejitos y un largísimo etcétera que a mi se me antojaban el tesoro de las mil y una noches. Por allí paseaba también una anciana de espesa y ondulada melena blanca, exhibiendo en su mano una madeja de hebras de nylon, que ofrecía al viandante diciendo: Hilo para collares, hilo para collares… Cuando recorrí por última vez la calle de Toledo, a fin de tomar las instantáneas que ilustran este trabajo, me costó dios y ayuda encontrar alguno de los viejos comercios que yo recordaba: casi todos han desaparecido, unos pocos han conservado la fachada con la inscripción que acredita el año de su apertura, pero albergan hoy industrias bien diferentes para los que fueron abiertos. Busqué infructuosamente el que hacía esquina a la Calle Imperial con la Plaza de Santa Cruz, donde tantas veces habíamos comprado aún bayeta amarilla, verde o encarnada para refajos, y en la que todavía se vendían los delantales de rayas verdinegras que llevaban los pescaderos y en la que señoreaba sobre un escaparate el letrero de “Pañolería”. Hoy hay allí una tienda de comestibles y un restaurante regentados ambos por chinos; chinos son también quienes comercian en la mayor parte de los locales que hay en el entorno, y no falta por la zona algún local de Kebab turco. No cabe duda de que, no un nuevo siglo, sino una nueva era se ha inaugurado en nuestra sociedad occidental. Nueva sangre, nuevos tiempos, ¡quién pudiera vivir dos siglos para conocer la sociedad del futuro!
____________
NOTAS
(1) CALDERÓN DE LA BARCA, Pedro (Madrid 1600 – id. 1681): Fuego de Dios en el querer bien. Jornada I. Escena I. De la calle Mayor, sus comercios y su ambiente en el Siglo XVII se ocupó con profusión de datos y citas literarias José Deleito y Piñuela en su libro Sólo Madrid es Corte, Ed. Espasa Calpe, Madrid, 1968, Caps. VII y XLIV.
(2) ENRÍQUEZ GÓMEZ, Antonio: El siglo pitagórico y Vida de don Gregorio Guadaña, Ed. Cátedra. Madrid, 1991, Cap. III, Edición a cargo de Teresa Santos.
(3) TIRSO DE MOLINA (Fray Gabriel Téllez) (¿1584?-1648): La celosa de sí misma, Cito por la edición de Pilar Palomo e Isabel Prieto, Ed. Biblioteca Castro, Madrid 1997, p. 1060.
(4) CASTILLO SOLÓRZANO, Alonso de (Tordesillas 1584 - ¿Zaragoza? 1648): La niña de los embustes, Teresa de Manzanares. La novela picaresca española, Ed. Aguilar, 4ª edición, Madrid, 1962, Cap. XVII: En que cuenta su tercer casamiento con un caballero del Perú y como enviudó brevemente de él por un extraño suceso con otros que le sucedieron. Las tapadas son Teresa, la protagonista, y su cuñada Leonor, a quienes el perulero tiene –por celoso– casi secuestradas. So color de hacer ciertas compras femeniles en aquella calle vuelve a salir de su encierro la pícara Teresa: “…Tuve un día licencia suya para salir a la calle de Francos y a la alcaicería, a comprar ciertas cosas que había menester, y así la noche antes con Briones di aviso a don Sancho que don Diego no estaba en Sevilla…”. Lope en La niña de plata había pintado ya la sevillana calle por mor de otro encuentro galante nel que el protagonista se muestra generoso con la tapada de sombrerillo y manto de anascote: “FÉLIX: –Huélgome de haberte hallado / en cal de Francos, ¿qué esperas? / MARCELA: –Creyéralo como fueras / o Veinticuatro o Jurado. / FÉLIX: –El ánimo tuyo bien conocido le tengo. / MARCELA: –A comprar chapines vengo / que por momentos destruyo. / FÉLIX: –Alabo tu discrección, / que viendo las prendas mías / no dijiste que venías / por tela, raso o gurdión. / No por holanda o cambray, / no por cortes milaneses, / puntas y encajes franceses, / que por estas tiendas hay. / A chapines te humillaste, / concierto haremos los dos / porque parece, por Dios, / que mi bolsa consultaste. / Por la discreta humildad / añado a chapines, guantes, / que dan cosas semejantes / galanes de voluntad. / MARCELA: –Por tu vida, que te engañas, / que no te brindo a chapines, / voy con diferentes fines, / que verás, si me acompañas, / que el gastar tantos agora / es buscar casa…”. FÉ- LIX LOPE DE VEGA Y CARPIO (Madrid 1562 – Id. 1635): La niña de plata, Acto II, Escena 1ª, Ed. Espasa Calpe S. A. 6ª Edición, Madrid, 1973. El cambray, como la holanda, era un lienzo finísimo y delicado, sólo al alcance de los más ricos. Tomó su nombre de la ciudad francesa llamada Cambrai y se importaba ya en la España medieval: “Pannos planos de Roan e pannos de Doai, e pannos de Prouins e de Cambrai…”(CASTRO, Américo: “Unos aranceles de aduanas del Siglo XIII”, Rev. de Filología Española, VIII, 1921, pp. 10-327). Tirso de Molina alude en varias de sus comedias a la calidad de género lencero que tenía el cambray; así en La villana de Vallecas: “…ropa blanca es la que hay, / toda de holanda y cambray…” o en esta redondilla de Por el sótano y el torno: “Tienes las manos muy blandas / para trabajar con ellas / que las feriarán doncellas / entre cambrayesy holandas”; y en La huerta de Juan Fernández pone en boca de un personaje esta enumeración de tejidos: “–¿Por qué hizo naturaleza / el tabí, la seda, el paño, / la holanda, el cambrai y estopa / distinto al tacto y vista?”.
(5) Alonso de Castillo Solórzano escribió, a más de esta Teresa de Manzanares¸ al menos otras dos novelas del género picaresco, ambientadas en la Corte de los Austrias Menores: El Proteo de Madrid (1625) y Las arpías de Madrid y coche de las estafas (1631); a más de otra novela cuya protagonista es hija de nuestra Teresa de Manzanares y que lleva por título La garduña de Sevilla y anzuelo de las bolsas (1642), y las famosas Aventuras del bachiller Trapaza (1637).
(6) BERNIS, Carmen: El traje y los tipos sociales en El Quijote, Ediciones El Viso, Madrid, 2001, Cap. El traje de mujer al uso cortesano, Apdo. El faldellín o manteo, p. 211. La autora añade además: “Siendo el faldellín una falda abierta, que extendida tenía forma circular o semicircular, se explica que en una comedia de Lope de Vega una joven se lo eche por los hombros para asomarse a un mirador: «Yo me levantara un lunes / un lunes de la Ascención / […] / para ver si amanecía / me puse a un mirador, / sobre los hombros revueltos / un faldellín de color». La locura por la honra.
(7) COVARRUBIAS Y OROZCO, Sebastián de: Tesoro de la Lengua Castellana o Española, Col. Nueva Biblioteca de erudición y crítica, Ed. Castalia. Madrid, 1995. 2ª Ed. corregida por Felipe C. R. Maldonado y revisada por Manuel Camarero, p. 735.
(8) Informes dictados por Mercedes Serrano San José, nacida en Valdemanco (Madrid) en 1904. Recogidos el día 10 de Agosto de 1985 por J. M. Fraile Gil.
(9) Informes dictados por Elena Nogal Bernal, nacida en La Puebla de Sierra (antes Puebla de la Mujer Muerta – Madrid) en 1924. Grabados el día 25 de Noviembre de 1989 por J. M. Fraile Gil y A. Fernández Buendía.
(10) Archivo Histórico de Protocolos de Madrid, Caja 29687, Folio 52. Debo estos datos a la minuciosa búsqueda de Marcos León Fernández. El Diccionario de Autoridades define a la basquiña como: “Falda exterior de las mujeres. Pónese encima de los guardapieses y demás ropa, y algunas tienen por detrás falda que arrastra”. Lope de Vega menciona la prenda en Peribáñez y el comendador de Ocaña: “Una basquiña prestada / me daba Inés, la de Antón, / era palmilla gentil / de Cuenca…”, y en El villano en su rincón: “Mi ropa, basquiña y manto, / guante y dorado chapín, / puede miralo el Delfín…”.
(11) CRUZ CANO Y OLMEDILLA, Ramón de la (Madrid 1731–Id. 1794): El Prado por la noche (1765). Cito por la edición de COTARELO Y MORI, Emilio: Sainetes de Don Ramón de la Cruz en su mayoría inéditos, Casa editorial Bailly Bailliere, Madrid, 1915, Tomo I, p. 249. El cúmulo de informes que en su obra dramática nos aporta don Ramón sobre la vida tradicional en Madrid y los pueblos de su entorno durante las últimas décadas del Siglo XVIII, es simplemente apabullante. Ya repararon neste tesoro algunos de los editores de sus sainetes; así dice Emiliano M. Aguilera al comentar el titulado La Plaza Mayor: “Como pintura de la época, son de obsevar, en los sainetes de don Ramón de la Cuz, los detalles ofrecidos por las alusiones al yantar del Madrid de entonces. Diríase que, en algunos pasajes, estos sainetes son como bodegones de Luis Meléndez. También merecen advertirse las alusiones al vestir. ¡Cuán útiles las referencias de nuestro sainetero sobre la indumentaria, así señorial como popular del Madrid goyesco!” (Sainetes, Ed. Iberia, Barcelona, 1959, p. 20). Mentira parece que quienes se dedican a reconstruir la indumentaria, el baile y la música de aquel castizo periodo –que desconoció la cremallera, el velcro, y los derivados del petróleo–, cometan tantos y tan desafortunados errores de trazo grueso, teniendo como tenemos un material gráfico y escrito al respecto, tan abundante y tan de primera mano.
(12) Informes dictados por Cecilia Acebedo Alonso de 86 años de edad. Fueron grabados en Robledillo de la Jara (Madrid) el día 13 de Agosto de 1991 por J. M. Fraile Gil, A. Fernández Buendía y J. M. Calle Ontoso.
(13) Archivo Histórico de Protocolos de Madrid, Caja 41656, Folio 288 y ss. Testamento de Juan Sanz, 23 de Septiembre de 1705. Debo estos datos a la minuciosa búsqueda de Marcos León Fernández.
(14) MESONERO ROMANOS, Ramón de (Madrid 1803–Id. 1882): Escenas matritenses, Ed. facsímil de Ediciones Curiosa sobre la de 1851, Barcelona, 1983, p. 32. Romance titulado: El paseo de Juana. La mantilla fue el adorno más preciado y querido para majas y manolas. En un sainete de don Ramón de la Cruz titulado: Los bandos del Avapiés o la venganza del Zurdillo, la Zaina –una maja del Avapiés, venida casualmente al Barquillo– ha de dejar en prenda su mantilla para pagar el gasto hecho en una taberna, a lo que se opone el Zurdillo: “ZURDILLO: –Fue el caso que cierto día / vi que entró en casa de Pedro / el tabernero, y con ella / Perdulario el zapatero; / detrás de ellos entré yo; / piden de beber, bebieron; / piden pan, piden sardinas, / y para postre pimientos; / y al pagar el Perdulario / dijo… no tengo dinero, / Zaina, deja tu mantilla / en prendas del gasto hecho. / Yo, porque la Zaina ya / zainamente me había muerto, / me llegué y con majestad / dije: donde hay caballeros / como yo, no se consiente / con las damas tal desprecio” (CRUZ Y OLMEDILLA, Ramón de la: Sainetes, Ed. Iberia, Selección, prólogo y notas de Emiliana M. Aguilera, Barcelona, 1959, pp. 184-185). Mantos y mantillas fueron muchas veces objeto de prenda o empeño, sin duda por estar casi siempre reservados por sus dueñas; y así sabemos que a comienzos del Siglo XV en Zaragoza: “Un día de Jeuda Gallur necesitó de forma urgente una pequeña suma, Violante fue a casa de su vecina y se la pidió prestada, dejando a cambio su manto”. Cf. en GARCÍA HERRERO, M. C.: Las mujeres en Zaragoza en el Siglo XV, Excmo. Ayto. de Zaragoza–Delegación de Acción Cultural, Zaragoza, 1990, Vol. I, p. 338. (15) Así vi yo alguna en Estremera de Tajo, perteneciente a Estefana Zorita, una adinerada señora que todavía vestía hacia 1935 refajo de paño encarnado con cenefa negra de carro y medias arrallás de colorines, pero que presumía en la iglesia de su lugar las centellicas de su barroca mantellina.
(16) Informes dictados por María Ramírez, de unos 80 años de edad. Fueron recogidos en Robledillo de la Jara el día 12 de Diciembre de 1987 por J. M. Fraile Gil, M. León Fernández, A. Fernández Buendía y G. Cotera. Resulta curioso que esta buena serrana recurriese a la misma comparación entre la camisa y el alba sacerdotal, la misma que trescientos años antes utilizó la falsa condesa D’Aulnoy al hablar de la prenda interior con que se cubría una encopetada dama madrileña: “Era su camisa de lienzo finísimo, tan amplia que parecía alba de clerigo…” (Fantasías y Realidades del viaje a Madrid de la Condesa D’Aulnoy (1639-1680), criticado históricamente por el Duque de Maura y Agustín González- Amezúa, Ed. Saturnino Calleja, Madrid, ¿1946?, VIII Carta, p. 133).
(17) Cantada con la tonada navideña, al compás del pandero y la sartén, por Isidra Camacho Horcajo, de 70 años de edad. Fue grabada en Estremera de Tajo en Diciembre de 1997 por J. M. Fraile Gil, M. León Fernández y A. Fernández Buendía. En el mismo pueblo, la botalga, que salía a lomos de un pollino el día de San Antón (17 de enero): La hacía un hombre vestido con una camisa de mujel, atá a la centura con una cuerda, y repreta de confites y caramelos, y el homble, metía la mano asín, pol la abeltula del pecho, y sacaba puñaos pa echalos a los muchachos.
(18) Estos pololos se idearon para que las niñas y adolescentes pudieran hacer gimnasia en los colegios, claro está, exclusivamente femeninos; pero fueron también, debidamente ornados de puntillas blancas y pasacintas multiculores para que los grupos de mujeres dedicados al baile regional, pudieran efectuar sus acrobáticos bailes. Una autora dice al respecto: “La prenda más típica de aquel uniforme embarazoso, que aprendieron a confeccionar todas las madres y costureras modestas de posguerra, eran unos calzones oscuros, de corte moruno, que se ajustaban por encima de la rodilla y se conocían con el nombre de pololos. El pololo es un invento de la Sección Femenina, ni siquiera la palabra viene en el diccionario. El pololo es prenda ambigüa, ya que parece que permite moverse con libertad, pero al no ser de tela elástica y pegadiza a la piel, resulta que tira y estorba; además de lastimar con sus gomas la cintura y los muslos de la usuaria”. SESEÑA, Natacha: Revista Ozono, Agosto de 1977. Cito por la edición de MARTÍN GAITE, Carmen (Salamanca 1925–Madrid 2000): Usos amorosos de la Posguerra Española, Ed. Anagrama, Barcelona, 1987.
(19) SANTOS, Francisco (Murió en Madrid): Las tarascas de Madrid, postrimerías del hombre y tribunal espantoso (1665), Ed. Instituto de Estudios Madrileños, Madrid, 1976, Cap.: Abusos del séptimo día. Esta edición a cargo de M. Navarro sigue la segunda, publicada en Madrid en 1694.
(20) CASTILLO SOLÓRZANO, Alonso de: Op. Cit., Cap. II. En que da razón cómo pasó la gallega en el mesón y cuán celebrada fue en el río hasta su casamiento.
(21) QUIÑONES DE BENAVENTE, Luis (Toledo c. 1589–Madrid 1651): Entremés cantado: El casamiento de la calle Mayor con el Prado Viejo. Cito por la edición de COTARELO Y MORI, Emilio: Colección de Entremeses, Loas, Bailes, Jácaras y Mojigangas, Ed. facsímil de la Universidad de Granada, Granada, 2000, Vol. II, p. 557. El carácter cómico del parlamento viene dado, ya de entrada, con la presentación que de sí mismo hace el personaje, parodiando los versos del romance Búcar sobre Valencia o El moro que reta a Valencia, aparecido ya en el Cancionero sin año y en otras múltiples reediciones a lo largo de todo el Siglo XVI. La descripción colorista que hace del viejo romance cidiano del soberbio moro, debía contrastar con el aspecto estrafalario del ropavejero que pisaba las tablas recitando grandilocuente el sonoro Hélo, hélo…, que estaba por entonces aún en la memoria de todos.
(22) Seguidilla recogida en Fuentidueña de Tajo (Madrid), conservada en la memoria de Rufino Terrés Chacón, de 90 años de edad, y grabada allí por J. M. Fraile Gil, J. M. Calle Ontoso y M. León Fernández durante el verano de 1995. Perendengues fueron en principio los pendientes en cuyo centro colgaba un pinjante en forma de pera, generalmente de coral; pero poco a poco por perendengue se fue entendiendo el adorno excesivo y a todas luces superfluo.
(23) CRUZ CANO Y OLMEDILLA, Ramón de la: La Plaza Mayor. Op. Cit, Tomo I, pp. 234 y 235.
(24) SIGUENZA PELARDA, Cristina: La moda en el vestir en la pintura gótica aragonesa, Ed. Institución Fernando el Católico del C.S.I.C., Zaragoza, 2000, Cap. I: Estudio del vestido medieval. 1: El vestido como objeto de estudio.
(25) TORRES Y VILLARROEL, Diego de: Visiones y visitas de Torres con don Francisco de Quevedo por la Corte, Edición, introducción y notas de Russell B. Sebold, Ed. Espasa Calpe, Col. Clásicos Castellanos, Madrid, 1966, Serie 2ª, Cap. XII, p. 185.
(26) En El libro de entretenimiento de la pícara Justina, publicado en 1605 por Francisco López de Úbeda, encontramos ya un capítulo titulado: De los trajes de montañeses y coritos; y dice el autor respeto a este calificativo, que se dio a los asturianos “…porque en tiempos pasados todo su vestido y gala eran cueros”. Respecto a la ocupación en la Corte de gallegos y coritos como aguadores, dice Vélez de Guevara en el tranco VIII de su Diablo cojuelo (1641): “Aquella bellísima fuente de lapislázuli y alabastro es la del Buen Suceso, donde están de aguadores gallegos y coritos para llenar sus cántaros”; y Tirso en El cobarde más valiente, apunta: “ORDOÑO: –Un corito a hablarte llega, / de lejas tierras parece. / BOTIJA: –Botija soy, y en Asturias / es mi casa solavieja. / ORDOÑO: –Solariega…”. En cuanto a su trabajo como esportilleros dice Francisco Santos en Los gigantones de Madrid: “…una tienda de aceite y vinagre, que la adminstra un corito que tiene más de seis mil ducados, y no ha seis años que vino a Madrid, y aun para comprar una esportilla, no acaudaló en más de seis meses”.
(27) La vida del Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades (1ª ed. 1554). Edición de José Caso González. Madrid, 1967. Tratado IV: Cómo Lázaro se asentó con un capellán y lo que con él pasó, pp. 139-140.
(28) CRUZ CANO Y OLMEDILLA, Ramón de la: El payo ingenuo. Op. Cit de COTARELO, Tomo II, p. 236. En la extensísima colección de sainetes escrita por don Ramón, he tropezado con alguna referencia más a estos prenderos; así por ejemplo en El Rastro por la mañana (1770), sitúa de la Cruz otra prendería en el área madrileña que ahora nos interesa, es decir, en la cabecera alta del Rastro, junto a la calle de Toledo: “CARRETERO: –¡Ladrón! ESPEJO: –¡Más ladrón es él! CARRETERO: –¿Yo ladrón, y vendo / cerraduras y candados / flamantes por hierro viejo. / ESPEJO: –Porque los hurta de noche. / CARRETERO: -–Él es quien roba y engaña / siempre con ropa de enfermos / contagiosos. ESPEJO: –Es mentira./ Págeme cuartillo y medio / de resolí que ha chiflado / y vuelva más de dos pesos …”. Op. Cit. de COTARELO, Tomo II, p. 137. Como en estas almonedas de ropa se alquilaban también las prendas empeñadas, podían resultar quimeras, si quien las había empeñado volvía a rescatarlas cuando sus alhajas habían sido ya alquiladas. Una de estas situaciones se produce en Las serranas de Toledo (1770): “(Entra POLONIA, con la basquiña rica y los relojes). POLONIA: –Agur, agur. PETIMETRA: –Estos son / mis relojes; ¡Ah taimada! / y mi basquiña. POLONIA: –Por hoy, / ya yo la tengo alquilada./ PETIMETRA: –¿Mi ropa de alquiler? Antes / la hiciera dos mil migajas. / Quítesela…”, Op. Cit. de COTARELO, Tomo II, p. 146. Respecto a las fiestas que entre San Juan y San Pedro celebraba la Corte por entonces, nos cuenta al dedillo cómo eran los altares y aun las hierbas con que entonces se ornamentaban. Neste mismo sainete pone e
