* Es válido cualquier término del nombre/apellido del autor, del título del artículo y del número de revista o año.
284
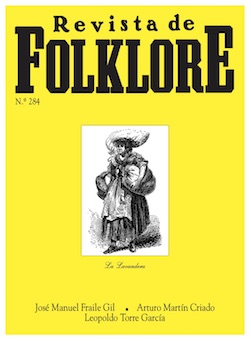
Esta visualización es solo del texto del artículo.
Puede leer el artículo completo descargando la revista en formato PDF 
LA MONTERA DE PELO EN LA INDUMENTARIA TRADICIONAL MADRILEÑA (S. XIX)
FRAILE GIL, José ManuelPublicado en el año 2004 en la Revista de Folklore número 284 - sumario >
A Paloma Palacios, buena amiga e infatigable lectora.
Desde que el hombre se irguió sobre sus patas traseras, dejando a la vista y desguarnecida su vida privada, debió de usar para cubrirse las pieles que los animales sacrificados le ofrecían. Desde aquel alborear de la civilización hasta bien entrado el Siglo XX siguieron los pastores de la Sierra Norte Madrileña confeccionando su atavío externo a partir de los pellejos que estezaban ellos mismos. Y así un curioso vestuario, pespunteado de galanuras y sobrepuestos, se fue desplegando en calzonas y calzones, chalecos abiertos por un costado e incluso preciosos delantales que las pastoras presumían ante la envidia de las hortelanas; también se fabricaron de suave estezao los pequeños zapatitos con que los retoños pastoriles daban sus primeros pasos. Muchos de aquellos ganaderos se tocaron con el gran sombrero de rueda, cercado con terciopelo negro, que llegó a ser el distintivo serrano en las ferias y mercados que celebraba la Corte; pero otros eligieron la montera de pelo –que no de lana– para cubrirse; y a esta prenda de origen remoto vamos a dedicar los párrafos que siguen.
Covarrubias en 1611 describía la montera como: “Cobertura de cabeza de que usan los monteros, y a su imitación los demás de la ciudad” (1); y para él eran monteros los cazadores de “salvajina”, o animales que viven su libertad en el monte. En toda la novela del Siglo XVII y en todos los sainetes del XVIII se alude constantemente a la montera como atributo del payo –antepasado del paleto que surgirá hacia 1850– cada vez que alguno de ellos entra en la liza de la escena. Pero voy a referirme neste breve opúsculo a la centuria decimonónica para cuyo estudio dispongo de un buen manojo de citas e incluso de la fotografía que, a mediados de aquel siglo, vino a levantar acta notarial de la vida cotidiana.
Durante el Siglo XIX la montera fue una de las prendas que diferenció a la clase trabajadora de aquella otra ociosa que holgaba en fiestas y saraos con el sombrero de copa al que los trabajadores denominaban con sorna la chimenea. La montera fue siempre de pelo o paño, aunque las hubo también de fino terciopelo, como la usada por los murcianos; otras adornaron sus vueltas y remates con ricas sedas y requilorios de colores que ponían en la soberbia cabeza de los campesinos su gallardo pináculo a modo de cresta. Y así los asturianos pasearon la picona por las calles de la Corte –merced a su oficio de aguadores– y en la Virgen del Puerto la llevarían adornada con claveles como harían cuando andaban por los caletsos y seves del Principado; los alistanos de Zamora ponían ricas vueltas de manfore en las vistas de su montera; y los gallegos remataban sus monteiras con borlitas de colores. Tanto se usó la montera, que incluso las mujeres la llevaron con tal gallardía que asombra verlas, adustas y serenas, en los viejos retratos que Laurent hizo a las segovianas en 1878, o en el grabado aparecido en La mujer española y americana, que muestra a una panadera del palentino Grijota. Sabemos que las vaqueiras de Asturias y León, e incluso las madrileñas de Fuencarral, se enmonteraban también para aviarse; pero fueron las segovianas quienes más la presumieron flanqueando aquel tocado con doce gruesos botones de plata que llamaban apóstoles, y hoy ofende ver cómo en alguna publicación –que manosea, más que estudia, la indumentaria tradicional segoviana– tratan de “gorro mitra” a la que por sí sola canta el nombre de montera.
La prenda que hoy nos ocupa es la montera de fuelle, gorra o cachucha, que se fabricaba con dos piezas redondas de piel cosidas de medio arriba a otra más pequeña que, doblada, permitía a esta bolsa abrirse para introducir en ella la cabeza. Las dos piezas laterales podían permanecer caídas, cubriendo así las orejas y carrillos, protegiendo además del frío con el suave roce del pelo; pero normalmente se plegaban hacia arriba, dejando ver en las sienes el pelo de aquella piel que se procuraba fuera de bonito color o de algún animal más o menos exótico. Las noticias que aporto en este pequeño opúsculo se refieren a los madriles del Siglo XIX, y aún llegan hasta las primeras décadas del XX. Los extraordinarios costumbristas decimonónicos nos dejaron un puñado de noticias tan abundante y enjundioso que a través de ellas bien podemos reconstruir esta prenda, saber de su uso, y conocer quiénes y cuándo se tocaron con ella. Aunque saldrán a nuestro encuentro las plumas de Baroja o Solana, tendremos por guía a don Benito Pérez Galdós, que vio la luz en Canarias (2) pero entendió el espíritu madrileño como pocos han sabido hacerlo. Huyendo siempre de chulaperías teatrales, de falsos tonillos y de lugares comunes, que tanto daño han hecho y siguen haciendo a la digna cultura tradicional de esta ciudad y sus aledaños, don Benito descendió a los barrios bajos para pintarnos los colores que rabiaban en la ropa de los madrileños, para comentar el gracejo que adornaba su lenguaje, y sobretodo para darnos firme y comprometido testimonio de la miseria que atenazaba a las familias que vivían de El Progreso (hoy Tirso de Molina) hacia el río; pues como decía el adagio: Del Progreso para abajo, cada uno a su trabajo (3).
Merced a Galdós sabemos que la montera de pelo era en el Siglo XIX madrileño patrimonio no sólo de los campesinos sino también de otras clases menestralas tales como taberneros y ciegos ambulantes. Cuando el señor Villaamil, protagonista de su novela Miau (1882), preso de una locura momentánea, visita un ventorrillo cercano a la Montaña del Prícipe Pío (hoy Estación del Norte) comenta para su coleto: “[...] y qué persona tan simpática es el tabernero, y qué bien le sientan los manguitos verdes, los zapatos de alfombra y la gorra de piel” (4). De los ciegos cantores, tocados con nuestra montera y paseantes en Corte con la guitarra a la espalda y las coplas bajo el brazo, nos da Galdós dos retratos de buena factura. El primero está en Fortunata y Jacinta, novela ambientada en el Madrid de 1850, donde nos ofrece la imagen de un ciego acompañado por un lazarillo que canta las coplas improvisadas por él en una corrala o casa de vecindad en la calle Mira el Río, en pleno Rastro madrileño: “[...] Junto al niño cantor había otro ciego viejo y curtido, la cara como un corcho, montera de pelo encasquetada y el cuerpo envuelto en capa parda con más remiendos que tela” (5). La segunda pintura está en Nazarín (1895), protagonista que nos proporcionará en yuso algún dato más sobre esta gorra de piel. Nada más comenzar el relato describe Galdós con singular maestría El Parador de la tía Chanfaina, que ubica el canario en la calle de las Amazonas (una de las que conformaban el mercado de El Rastro), y comenta: “Vimos luego dos ciegos palpando paredes. El uno gordiflón y rollizo, con parda montera de piel, capa con flecos y guitarra terciada a la espalda; el otro, con un violín que no tenía más que dos cuerdas, bufanda y gorra teresiana sin galones. Unióseles una niña descalza que abrazaba una pandereta, y salieron, deteniéndose en el portal para beber la indispensable copa” (6). Ya en el Siglo XX la acerba pluma de Solana nos pinta la imagen de otro coplero invidente tocado con la de pelo: “[...] A un murallón y por fondo el arco de la Puerta de Toledo, bajo el cual se ve la llanura de Castilla, ante un grupo de gente canta y toca la guitarra un ciego. Cuelga de su brazo un bastón sujeto con una cuerda, el puño es de forma de porra, lleno de clavos. Este hombre alto y huesoso, de piernas largas, cubre la cabeza con una gorra de pelo y cuero. Tiene la cara marcada por surcos verdes, como el cardenillo de los granos de pólvora de una granada que cayó cerca de él en la Guerra de África, dejándole ciego. Su barba negra parece la de una momia en su rostro azulado, cae enmarañada, destacando dura del blanco de la camisa. Su mujer es cojitranca y muy morena, tiene puesta una toquilla blanca como las criadas madrileñas y reparte unos papeles con la historia de La ladrona de niños y la de una joven que apareció violada y estrangulada con una piedra en la boca” (7).
Queda claro que las monteras, ya fuesen de pelo o de paño, fueron uno de los tocados que usaron por entonces los hombres de la clase trabajadora, y el novelista canario, con su genial perspicacia y capacidad de análisis, comenta el gusto de los humildes por los colores vivos y las formas particulares al describir el ambiente en la calle de Toledo y la Cava Baja de San Francisco hacia 1843: “[...] Veíanse por allí, con todo, sombreros de copa, que según doña Leandra no debían de usarse más que en los funerales; escasas levitas y poca ropa negra, como no fuese la de los señores curas. Abundaban en cambio los sombreros bajos y redondos, los calañeses, las monteras de variadas formas y los colorines en fajas, medias y refajos. Y en vez de el castellano relamido y desazonado que en el centro hablaban los señores, oíanse los tonos vigorosos de la lengua madre, caliente, vibrante y fiera, con las inflexiones más robustas” (8).
Cuando el viejo amigo Nazarín decide emprender su camino evangelizador, abandona la tienda de Los peludos –el matrimonio anciano que regentaba un negocio como arca de Noé, para quienes trabajó durante un tiempo nuestro protagonista–, cambia su atuendo y solicita, entre otras prendas usadas:
“[...] ¿tiene una gorra de pelo?
– Monteras nuevas verá en la tienda.
– No, no, no, la quiero vieja.
– También las hay usadas, hombre –indicó la peluda–. Acuérdate, la que puesta traías cuando viniste de tu tierra a casarte conmigo; pues de ello no hace más que cuarenta y cinco años.
– Esa montera quiero yo, la vieja.
– Pues será para usted. Pero le vendrá mejor estotra de pelo de conejo que yo usaba cuando iba de zaquero a Trujillo.
– Venga [...]” (9).
Sabemos pues que las monteras se expendían en aquellas tiendas que eran auténticos mundos por lo variopinto de su mercancía; pero incluso debieron venderse también ya hechas en ciertos establecimientos de los grandes pueblos madrileños que eran ya por entonces Cabezas de partido, y en donde recalaban los campesinos de la comarca para adquirir estas prendas cuando no las fabricaban ellos mismos. En la segunda parte de la novela anterior, titulada Halma (1895), mandan pedir a Colmenar Viejo el nuevo atavío con el que José María verá transformada su estampa urbana en la de un paleto madrileño: “[...] Esta noche, en la nota de los encargos que ha de traer de Colmenar el tío Valentín pondremos: un chaquetón de paño pardo para ti, unos zapatos gruesos, de lo más grueso que haya, una faja, una montera [...]” (10).
Ni qué decir tiene que la montera de pelo fue usada por los campesinos en toda tierra de garbanzos; y que Madrid, por estar ubicada como charnela de ambas Castillas, tuvo influencias de las que hoy son Comunidades. En la vecina Guadalajara sitúa don Benito la acción guerrillera de uno de sus episodios, y al dibujar la indumentaria que cubre a un cura que se alzó en armas, nos da una preciosa indicación que nos aclara –por si cupieran dudas– que la montera de piel llegó a ser casi un distintivo de los campesinos que bregaban en los alrededores de la Villa y Corte. El cura en cuestión era un tal mosén Antón, segundo del guerrillero alcarreño don Vicente Sardina, y como miembro de la Iglesia militante: “[...] Vestía la sotana que llevaba cuando echó las llaves de la parroquia el 3 de Julio en 1808, y de un grueso cinto de cuero sin curtir pendían dos pistolas y el largo sable. Abierta la sotana desde la cintura, dejaba ver sus fornidas piernas, cubiertas de un calzón de ante en muy mal uso, y los pies calzados con botas monumentales, de cuyo estado no podía formarse idea mientras no desapareciesen las sucesivas capas de fango terciario y cuaternario que en ellas habían depositado el tiempo y el país. Su sombrero era la gorra peluda y estrecha que usan los paletos de tierra de Madrid, el cual se encajaba sobre el cráneo, adaptado a un pañuelo de color imposible de definir y que le daba varias vueltas de sien a sien” (11).
Tan frecuente debió de ser el uso de esta montera entre los lugareños del entorno madrileño que cuando Borrow –aquel don Jorgito el Inglés que vino a difundir la Biblia en España– intentaba evangelizar en los pueblos cercanos a la Corte en 1839, decide ataviarse con esos calzones “de ante” que llevaba el guerrillero alcarreño del párrafo anterior, y que eran más bien de estezao y con la montera de pelo que ahora me ocupa: “El primer pueblo donde intenté alguna cosa fue Cobeña, a tres leguas de Madrid. Iba yo vestido como los campesinos de las cercanías de Segovia, en Castilla la Vieja, a saber: en la cabeza una especie de capacete de piel o montera y el chaquetón y los calzones del mismo material. Esto me daba el aspecto de un hombre entre los 60 y los 70 años. Delante de mi llevaba un borrico con un saco lleno de Testamentos atrevesado en el lomo” (12).
Pero campesinos con gorra de pelo vio también Solana en la Provincia del Acueducto y en la Ciudad Amurallada al comenzar el Siglo XX. Esto escribía al evocar a unos labradores abulenses en la puerta de una taberna: “Con grandes zajones de cuero, sombrerones con alas caídas, adornadas con dos borlas, embozados en sus mantas a grandes cuadros y unos cuantos con montera de pellejo” (13). Y este otro párrafo al recordar la estampa de unos recios carboneros que trajinan en la Plaza Mayor de Segovia: “Van envueltos en pesadas mantas, con gorra de pelo a la cabeza y las manos abiertas e hinchadas por el frío. Entre sus fajas negras se ve el brillar de plata de las cadenas y el acero de sus cuchillos” (14). Y otra vez Galdós sale a nuestro encuentro para contribuir a esta colección de imágenes, con la que tomó él a los maranchoneros de Guadalajara: “Su traje es airoso, con tendencias al empleo de colorines y carreras de moneditas de plata por botones en los chalecos. Calzan borceguíes, usan sombrero ancho o montera de piel. Adornan sus mulitas con rojos borlones en las cabezadas y petrales, y les cuelgan cascabeles para que al entrar en los pueblos anuncien y repiqueteen bien la errante mercancía” (15).
Pero al cabo, ¿qué ha quedado en la memoria colectiva de aquel tocado peludo que tanto vieron los madrileños de antaño? Son muy pocas las referencias concretas que he podido recoger en mis encuestas de campo por las cuatro esquinas de mi provincia. La más explícita y directa fue sin duda la noticia que allegué en Somosierra, lugar cuyo término se aguza como flecha en la provincia segoviana, constituyendo el vértice norte de la que es hoy Comunidad de Madrid. Voy a transcribir literalmente el fragmento de la entrevista que sostuve en aquel pueblo hace ya un puñado de años con un amable vecino que buscó en su memoria los recuerdos de la infancia en que yo tanto le insistía:
– El que vestía así, como usté me pregunta, con calzones y albarcas de coracha era mi tío Lázaro.
– ¿Y su tío Lázaro recuerda que gastara un sombrero redondo, negro, grande?
– No, llevaba otra cosa. Otra cosa que era de piel.
– ¿De piel de liebre o de zorra?
– Sí, sí, de liebre. Me paez que la llamaban monterilla. Y tenía unas vueltas, y se bajaban así, pa tapar las orejas (16).
Y es que la montera solía hacerse con piel de liebre, como afirmaba el señor de Somosierra, pero también me han llegado noticias de que se confeccionaron con la pelleja de la raposa, sin duda por ser estos dos animales trofeos de aquella “salvajina” de la que hablaba Covarrubias allá por el año de 1611. Pero lo más corriente fue hacer las tres piezas que componen el tocado con la barata piel del conejo o de la doméstica cabra. A la primera se refiere Galdós en uno de sus Episodios ambientado en Torrejón de Ardoz en el reinado de Isabel II: “[...] Habíase afeitado el cerdoso bigote, operación que debió inutilizar las navajas barberiles; se había cortado el pelo al rape, haciéndose un tipo de cura montaraz que se completaba con ropas negras y raídas, faja mugrienta oscura y gorra de pelo de conejo. – Señor marqués, he tenido que disfrazarme porque esta noche andan por aquí más de cuatro y más de cinco policías, algunos de mi propia sección y de mi propio barrio” (17). Y en cuanto a las cosidas en piel de cabra, disponemos de un texto barojiano absolutamente sobrecogedor, en el que abuelo y nieto pastorean en la escarpada sierra madrileña hasta que el pequeño cae para siempre en el hueco insondable de una sima; el retrato del inconsolable viejo es este: “El pastor y su nieto apacentaban su rebaño de cabras en el monte, en la cima del alto de Las Pedrizas, donde se yergue como gigante centinela de granito el Pico de la Corneja. El pastor llevaba anguarina de paño amarillento sobre los hombros, zahones de cuero en las rodillas, una montera de piel de cabra en la cabeza y en la mano negruzca, como la garra de un águila, sostenía un cayado blanco de espino silvestre” (18).
Y con la cita de Baroja quiero estrechar el nudo para apretar la gavilla de referencias sobre monteras de pelo en tierra madrileña. Sin duda fueron los serranos del área Norte quienes conservaron hasta fecha más reciente el uso de este tocado, pues su ocupación ganadera les proporcionaba materia prima barata y abundante para fabricar esta prenda; acaso también por ser la gente de montaña más inclinada a conservar reliquias del pasado, acaso por el aislamiento en que vivían durante buena parte del año. La montera de pelo nos parece hoy algo ajeno al indumento madrileño que, decenios de folklorismo mal entendido han fosilizado en arquetipos provinciales, regionales o locales; pero esa gorra de pelo sobre las sienes –que hoy despierta en nosotros imágenes de mandatario ruso– fue muy común entre los campesinos castellanos. Con estas líneas intenté contribuir a su conocimiento y a sentar las bases del estudio serio –basado en los textos escritos y en el testimonio oral– que tanto necesita la tradición madrileña y especialmente su maltratada indumentaria.
____________
NOTAS
(1) COVARRUBIAS Y OROZCO, Sebastián de: Tesoro de la Lengua Castellana o Española, Col. Nueva Biblioteca de erudición y crítica, Ed. Castalia. Madrid, 1995. 2ª Ed. corregida por Felipe C. R. Maldonado, revisada por Manuel Camarero, p. 761.
(2) Don Benito nació el año 1843 en Las Palmas de Gran Canaria y se trasladó a Madrid cuando tenía 19 años. Allí formó parte de la redacción del periódico La Nación, donde publicó la primera versión española de los Pickwick Papers, de Dickens. Éste y Balzac (cuya obra conoció en su primer viaje a París, en 1867) fueron sus guías en el campo de la novela. Galdós fue el escritor más prolífico del Realismo español. Con la publicación de La Desheredada (1881) inició la serie de “novelas contemporáneas”. Al modo de Balzac, ofrecen un vasto y bien trabajado panorama de la sociedad madrileña, localizado con preferencia en la clase media. Su tendencia socializante le acarreó la enemistad de la Iglesia y de las clases conservadoras, que obstaculizaron reiteradamente su candidatura al premio Nobel. Murió en Madrid en 1920.
(3) El celo de don Benito a la hora de ambientar su producción literaria es harto conocido y está bien documentado. Para dar verosimilitud a su episodio nacional titulado Trafalgar sabemos que alcanzó a entrevistarse con un anciano que vivió, siendo grumetillo, esa batalla naval. Cuando preparaba el estreno de su obra de teatro Los condenados, cuya acción se sitúa en el pirenaico Valle de Ansó, escribía desde Santander, con fecha 13 de Abril de 1894, una carta a María Guerrero comentándole los preparativos para la función: “Mi Señora doña S... Ya la obra está armada, no falta más que escribirla, y eso lo haré allá para Junio. Pienso ir a Ansó para darle todo el carácter local que sea posible... Respecto a efectos de cosas reales... tengo pensado varias cosas... De Ansó le traeré a usted varios trajes de ansotana, mejor dos, uno de lujo y otro de diario...”. Sobre el autor de los Episodios Nacionales véase la obra de BRAVO VILLASANTE, Carmen: Galdós visto por sí mismo, Ed. Magisterio Español, Madrid, 1976, Col. Novelas y Cuentos, 318 Págs. Galdós aborda el tema del arreo ansotano en uno de sus Episodios: “...Allí vio de cerca de las ansotanas y admiró su atavío medieval que a todos los trajes de mujer conocidos supera en sencilla elegancia. Las dos hijas del dueño de la casa entraban y salían con herradas, transportando el agua de la fuente. Eran bonitas, delgadas, sutiles, y más las sutilizaba la basquiña verde de contados pliegues largos, que daban cierta reminiscencia ojival a los cuerpos enjutos. Y unas mangas cortadas en el hombro y codo por donde salían bullos de la camisa, y el peinado que consistía en torcer a todo el pelo en una sola mata, envolviéndola con cinta roja; resultaba como una cuerda que se arrollara en la cabeza a modo de turbante. Sobre éste ponían las muchachas el pañuelo, que los días festivos era de seda de brillantes colores, y en los diferentes modos de ponérselo y de anudarlo atrás o adelante, indicaban el gusto personal de cada una y a veces el estado de su ánimo. Los pendientes de filigrana, las cadenas y medallas que colgaban del cuello, y que relucían sobre la camisa y el canesú de la basquiña, completaban la arcaica figura”. La de los tristes destinos. Episodios Nacionales. III Serie. Obras completas, Aguilar Editores, 1ª Reimpresión de la 1ª edición, Madrid, 1974, Tomo IV, Cap. 18. Toda la obra galdosiana, y sobre todo Los Episodios Nacionales, rebosan de notas etnográficas que son especialmente jugosas en lo referente a la indumentaria tradicional. Son verdaderos daguerrotipos los que pintan a unas valencianas adornadas con pesados pendientes de aljófar; a las tapadas de Tarifa; al indumento de las charras salmantinas e incluso al que portaban guerrilleros o campesinos.
(4) PÉREZ GALDÓS, Benito: Miau, Ed. Labor, S.A., 1ª edición, Madrid, 1973.
(5) PÉREZ GALDÓS, Benito: Fortunata y Jacinta, Obras completas, Tomo V: Novelas, Ed. Aguilar, 3ª edición, Madrid, 1958, Cap. IX, Una visita al cuarto estado.
(6) PÉREZ GALDÓS, Benito: Nazarín, Obras completas, Tomo V: Novelas, Ed. Aguilar, 3ª edición, Madrid, 1961, Libro I, Cap. 1. Cuando Felipe II casó por tercera vez con Isabel de Valois en Guadalajara, festejaron la entrada de la nueva reina en Madrid varias comparsas entre las que figuraba una de amazonas, que se organizó en un corral de esta calle.
(7) GUTIÉRREZ SOLANA, José: Madrid. Escenas y Costumbres. II Serie, Cap. El ciego de los romances, en Obra Literaria, Ed. Taurus, 1ª edición, Madrid, 1961.
(8) PÉREZ GALDÓS, Benito: Bodas Reales. Episodios Nacionales, 3ª Serie, Obras completas, Tomo III, Ed. Aguilar, 1ª reimpresión de la 1ª edición, Madrid, 1974.
(9) Nazarín. Op. Cit, Libro II.
(10) PÉREZ GALDÓS, Benito: Halma. Obras completas. Tomo V: Novelas, Ed. Aguilar, 3ª edición, Madrid, 1961, IV Parte.
(11) PÉREZ GALDÓS, Benito: Juan Martín El Empecinado. Episodios Nacionales, 1ª Serie, Obras completas. Tomo I, Ed. Aguilar, 1ª edición, Madrid, 1941.
(12) BORROW, George: La Biblia en España o Viajes, aventuras y prisiones de un inglés en su intento de difundir las Escrituras por la Península. Introducción, notas y traducción por don Manuel Azaña. Col. El libro de Bolsillo, Alianza Editorial, Madrid, 1970, Cap. XLVI. Don Jorge había nacido en 1803, contaba por tanto 36 años cuando emprendió esta aventura en Cobeña.
(13) GUTIÉRREZ SOLANA, José: La España Negra, Ed. Comares, Granada, 1998, p. 146. Edición a cargo de Andrés Trapiello.
(14) GUTIÉRREZ SOLANA, José: La España Negra. Op. Cit., pp. 136-137.
(15) PÉREZ GALDÓS, Benito: Narváez. Episodios Nacionales. 4ª Serie. Obras completas, Tomo III, Ed. Aguilar, 1ª reimpresión de la 1ª edición, Madrid, 1974.
(16) Informes dictados por Domingo Sanz, de unos 80 años de edad. Fueron grabados en Somosierra el día 13 de Mayo de 1990 por J. M. Fraile Gil, M. León Fernández, E. Parra García, J. M. Calle Ontoso, J. Fernández Buendía, I. Granzow de la Cerda y L. Hernández.
(17) PÉREZ GALDÓS, Benito: La revolución de Julio. Episodios Nacionales. 4ª Serie. Obras completas. Tomo III, Ed. Aguilar, 1ª reimpresión de la 1ª edición, Madrid, 1974, Cap. 18.
(18) BAROJA NESSI, Pío: “La Sima” en Cuentos, Alianza Editorial, Madrid, 1978, p. 110.
