* Es válido cualquier término del nombre/apellido del autor, del título del artículo y del número de revista o año.
257
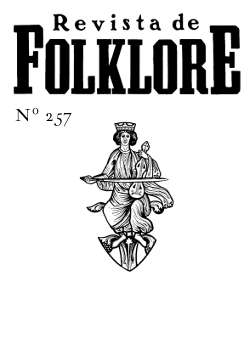
Esta visualización es solo del texto del artículo.
Puede leer el artículo completo descargando la revista en formato PDF 
AQUELLAS TRENZAS DE PELO ENDRINO...
FRAILE GIL, José ManuelPublicado en el año 2002 en la Revista de Folklore número 257 - sumario >
Desde tiempos antañones la posesión de una larga y abundosa cabellera fue signo y símbolo en el hombre de la fuerza física, y en el Sansón de la Biblia encontramos el más perfecto arquetipo para ilustrar esta idea. Algún cura rural, con ribetes de vate, compuso en el onubense Alosno toda una serie de cuadros bíblicos en seguidillas con estrambote que hasta hoy se cantan por sevillanas a la pandereta y con el almirez en las vistosas cruces de mayo.
Cuando Sansón dormía
Dalila infame
los hilos de la fuerza
supo cortarle.
Sirva de aviso
que a mayor confianza
mayor peligro.
Y así, intermitentemente lucieron crenchas y guedejas los monarcas del XVII, los Borbones del XVIII, aunque postizas y empolvadas, y los jaquetones y jayanes de las clases populares que fueron los últimos en presumir de coleta por la media espalda hasta entrado el siglo XX .
Para la mujer fue el pelo un adorno precioso de los romanos a acá. Aunque a veces les dio a las damas de Corte por afeitarse la frente, una espesa mata de pelo representó siempre el don más anhelado de cuantos la madre naturaleza desparrama sobre los hijos de Eva. Así pues, lo que en el hombre debía sólo estar, en la hembra era objeto de presunción, de alarde y hasta de creación artística.
- ¿Para qué quieres el pelo
que te llega a la centura?.
- De noche por almohada,
de día por hermosura. -
- Aquella espesura de trenzas, carnejas, clinos y soguillas, eran patrimonio de toda mujer que se preciase de honesta, y teníase por muy dichosa la que tocaba en pie con el cabello el suelo sobre el que andaba. Así nos describe Dumas a las gitanas del Sacromonte por el otoño de 1846: De vez en cuando nuestra mirada se sumergía en el interior de alguna cavidad y en la penunbra distinguíamos a un hombre que tejía el mimbre, o a una joven de pie peinándose su larga cabellera de reflejos azulados que le llegaba hasta el suelo. Este embeleso por el cabello propio había llevado a los jesuitas del Paraguay a ordenar a las indias guaraníes habitantes de sus reducciones que motilaran su cabellera a ras de la cintura, por considerar que el empeño era mucho en cuidar aquellas espesas y tupidas cabelleras. Privar de este adorno capilar a su propietaria fue el peor castigo que podía infligirse en público a las mujeres. Hoy, cuando el vaivén de la moda lleva a muchas incluso a raparse el cráneo, no podemos tener cuenta cabal del sufrimiento que ocasionó la última victoria en muchas campesinas republicanas que ostentaban todavía el airoso moño como única corona de altanería.
Sólo por dos causas más que justificadas motilaba antaño la hembra la mata de su cabello. Al traspasar la puerta de la clausura, cuando en realidad moría en vida para el siglo; y cuando, poseedora de una magnífica cabellera, la muerte arrebataba en sazón a aquel fruto, y consideraban entonces los allegados que no merecía la tierra aquel manojo de hebras que tantas veces pasaron y repasaron escarpidores y peinas. Los pequeñuelos que arrebató la parca entregaron también a la tijera sus bucles y tirabuzones para dejar entre los vivos un pedazo de sí.
En el viejísimo tema folklórico de la niña que no quiere ser monja encontramos muy altas manifestaciones poéticas del duelo por el pelo cortado. El romance de la monja contra su voluntad (éo) recrea con mayor o menor énfasis, según las versiones, el momento de tomar los hábitos, pero siempre aparece, eso sí, el planto de la novicia por el cabello perdido: ¡lo que más sentía yo era mi mata de pelo!
No llora la niña-monja por pendientes ni por anillos, ni por los colores que eran su encanto y que no volverán ya a cubrirla; recae siempre la pesadumbre en el adorno de su cabeza que se fue con el chas-chas de las tijeras.
al revolver de una esquina
estaba un convento abierto
eran las puertas de bronce
y los umbrales de hierro
salieron todas las monjas
todas vestidas de negro
con las velas encendidas
como si fuera un entierro
me cogieron de la mano
y me metieron adentro
me sientan en una silla
y allí me cortan el pelo
me empiezan a desnudar
mis sayas y mis aseos
mis enaguas coloradas
mi jugón de terciopelo
pendientes de mis orejas
aderezos de mi cuello
me empezaron a quitar
anillitos de los dedos
¡lo que más sentía yo
era mi mata de pelo!
Arroyo de la Luz. (Cáceres)
Aquel pelo era la herencia que los padres recibían de quien, por voluntad propia o a viva fuerza, consumiría edad, belleza y ardores entre las tapias monásticas.
salieron a recibirme
señoras de manto negro
con la velita encendida
como si me hubiera muerto
empezaron a quitarme
l´aderezo de mi cuerpo
purseras de mis muñecas
cadenitas de mi cuello
sarcillos de mis orejas
y anillitos de mis dedos
me cogieron de la mano
me llevaron para dentro
me sentaron en una silla
y me cortaron el pelo
se lo mandan a mis padres
pa´que lloren sobre ello
Jubrique (Málaga) .
me sientan en una silla
y allí me cortan el pelo
se lo llevan a mi madre
revueltito en un pañuelo
pendientes de mis orejas
anillitos de mis dedos
¡lo que más sentía yo
era mi mata de pelo!
Villarejo de Salvanés (Madrid) .
Si la profesión se hacía de buen agrado iba la trenza derecha a figurar entre los exvotos de la imagen madrina, del santo depositario de la devoción familiar, o de la advocación bajo cuyo hábito viviría de por vida nuestra joven protagonista.
me cogieron de la mano
y me metieron adentro
me quitaron los anillos
y me cortaron el pelo
¡yo no siento los anillos
sino mi mata de pelo!
que se la tengo ofrecida
a la Virgen del Consuelo.
Ciudad Real .
Y es que todavía son muchos en nuestra geografía los camarines y ermitas que guardan amontonados los exvotos que la piedad popular fue allí depositando. En ellos, como en los sedimentos que el río va dejando en su lecho, podríamos ir rastreando la evolución que desde la más remota antigüedad pagana han ido experimentando este tipo de ofrendas. Las trenzas, ofrecidas como suprema renuncia al adorno personal, no son ni con mucho los más escasos de entre estos presentes:
“Allí se ven largas trenzas de cabello que la hija amante ofreció, como su más precioso tesoro el día en que su madre fue arrancada a las garras de la muerte; niños de plata colgados de cintas de color de rosa que una madre afligida, al ver a su hijo mortalmente herido, consagró por obtener su alivio al Señor del Socorro; brazos, ojos, piernas de plata o de cera, según las facultades del votante”.
Y tras esta descripción hecha por Fernán Caballero y traída desde la Andalucía baja, veamos esta otra de Gutierrez Solana tomada del natural cuando visitó Zamora en su viaje por la otra España a comienzos del siglo XX: “
En una trenza rubia y empolvada por los años, cuelga atado de su punta un papel que dice: Recuerdo al Santísimo Cristo en los últimos días de vida de la joven Felisa Barbero Estévez a los 18 años de edad. Zamora. Marzo de 1890”.
Y para despedirnos de aquella novicia que dejamos tras la clausura, echaremos una ojeada por el curiosísimo libro que se me viene a las manos, y que da cuenta de esta ceremonia, cuando todavía en 1891 revestía carácter de muerte en vida para las hijas del Cister:
“Primeramente estará prevenido el Hábito, Velo, Cordón, etc., en una fuente de plata, con sus flores por adorno, y en una bandejita se pondrá un Crucifijo y una vela rizada en la credencia al lado de la Epístola o sobre el Altar, en donde estarán dos almohadas, una para la Novicia y otra para la Madrina; advirtiendo que la Novicia ha de estar a la mano derecha de la Madrina, quien para recibir el Hábito, ha de venir vestida de gala, con los cabellos sueltos, pero sin profanidad.
Llegado el momento será la abadesa quien cercene aquel pelo orgullo de su propietaria.
La religiosa más moderna tiene el Esposo con la Corona, y otra trae en una bandeja las tijeras con las que le ha de cortar el pelo la madre abadesa, a quien corresponde esta ceremonia, y le pone la Corona, estando entretanto la Novicia arrodillada en una almohada, que estará prevenida a este fin.
Mientras le corta el pelo le dice la madre abadesa: Haec accipiet benditionem a Domino...
” Las trenzas fueron también auténticos cordeles con que anudar el lazo amoroso; así en el viejo romance por la calle de su dama (áe) que ha tenido entre Lope y la tradición una relación de toma y daca hasta casi nuestros días, encontramos el presente amoroso convertido en joyel para la cabeza del moro:
- Mira que te encargo, Cidi,
que no pases por mi calle,
ni hables con mis criados,
ni con mis cautivos trates,
ni preguntes con quién duermo,
ni quien viene a visitarme,
ni qué fiestas me dan gusto,
ni qué comidas me placen.
La trenza de mi cabello
que te puse en tu turbante,
no quiero que te la pongas
ni tampoco que la guardes
Tetuán (Marruecos)
El pelo trenzado al modo de la soga utilizada para las tareas domésticas, es una imagen constante en la poesía tradicional y hasta para la vieja costumbre de amarrar las manos de los difuntos con un hiladillo negro a cuyo extremo se daban tres o siete nudos, encontramos réplica en el cancionero. Pues ya Valera cuenta en una de sus novelas...
“en todo era Respetilla jocoso, menos en esto de cantar playeras; las cantaba con mucho sentimiento, era un gemido prolongado que aspiraba llegar al cielo, era un suspiro melodioso que traspasaba los corazones. Así iba cantando entre otras coplas:
Cuando yo me muera / dejaré encargado / que con una trenza de tu pelo negro / me amarren las manos”.
Pero a veces hubo que vender aquella trenza que tanto estimaba su poseedora para poder ganar unas pocas monedas de plata que remediaran en parte la miseria general. Las ricas demandaron siempre postizos y añadidos para poder realizar los complicados peinados que las modas imponían. Otras veces, la enfermedad obligaba a buscar en los postizos remedio contra la calvicie que, si en el hombre no causó mayor problema, resultaba para la hembra afrenta casi insoportable:
“En una droguería entró una mujer con un hombre de edad a comprar una trenza, pues había salido de una enfermedad y estaba casi calva, con la cara amarilla y la frente llena de arrugas como una vieja. Miraba al suelo como avergonzada y no hablaba sino para regatear y decir que eran muy caras; mientras que el viejo, que la trataba de tú y debía ser su querido, iba colocando las trenzas de pelo junto a la frente de esta criada para encontrar un pelo igual al suyo”.
Hasta ha bien poco fueron las gitanas quienes, empujando el carrito de mano repleto de barreños, se encargaron de cambiar su mercancía por las trenzas que nuestras jóvenes cercenaron al abandonar la infancia.
Pero cuando la muerte, siempre inoportuna, llamó a deshora en casa de alguna joven, se resistieron sus deudos a enterrar aquellas crenchas que, por espesas y lustrosas, o simplemente por queridas, parecían enredarse en los barrotes de la cama, resistiéndose a seguir el camino del cementerio. Conservadas aquellas trenzas entre alcanfor y papeles de seda, surgió en derredor suyo una industria artística aunque macabra destinada a componer cuadros y dechados de muy diversa índole. Esta costumbre de conservar el cabello tras el cristal de un cuadro, debió pasar, como tantas otras, del ámbito burgués (fig. 1) al código tradicional; proceso de folklorización que podemos seguir tanto en las técnicas de factura como en los motivos que ornamentaron estos trabajos de pelo. Situaría yo entre el romanticismo, que comenzó a invadir a España al declinar el reinado del monarca narizotas, y la época isabelina, el momento de esplendor para esta moda que llenó los camafeos, retratos ovalados y en especial las lápidas que por entonces comenzaron a poblar los nuevos cementerios del cinturón urbano, con filigranas hechas a base del querido cabello que perteneció al ser perdido.
Pérez Galdós, dispuesto siempre a acudir en nuestro auxilio, cuando se trata de documentar el verdadero sentido de la tradición, nos proporciona en su obra noticias para ilustrar las dos épocas que arriba hemos pergeñado. En La de Bringas, ambientada en 1868, encontramos la semblanza de un antiguo palaciego dedicado en alma y vida a componer uno de esos trabajos de pelo o empelo como les llama su artífice, que más tenían de taracea preciosista que de simple recordatorio:
“Un año antes se había llevado de este mundo, para adornar con ella su Gloria, a la mayor de las hijas de Pez, interesante señorita de quince años. La desconsolada madre conservaba los hermosos cabellos de Juanita y andaba buscando un habilidoso que hiciera con ellos una obra conmemorativa y ornamental, de esas que ya sólo se ven marchitas y sucias en el escaparate de anticuados peluqueros o en algunos nichos de camposanto. Lo que la señora de Pez quería era algo como poner un verso, una cosa poética quizá en prosa. No tenía ella sin duda por bastante elocuentes las espesas guedejas olorosas aún entre cuya maraña creyerase escondida parte del alma de la pobre niña. Quería la madre que aquello fuera bonito y que hablara lenguaje semejante al que hablan los versos comunes, la escayola, las flores de trapo, la purpurina y los nocturnos fáciles para piano”.
Y tras este exordio en que se enumeran tantos lugares comunes del mal gusto necrológico, entra en acción Don Benito presentándonos al futuro hacedor de la obra en jugoso diálogo con la Señora de Pez:
“Enterado Bringas de este antojo de Carolina lanzó con todo el vigor de su espiritu el grito de un ¡eureka! porque él iba a ser el versificador.
-Yo, señora, yo... yo. Tartamudeó conteniendo a duras penas el fervor artístico que llenaba su alma.
- Es verdad, usted sabrá hacer eso como otras muchas cosas, ¡es usted tan hábil!”.
Acto seguido, comienzan nuestros dos interlocutores la búsqueda por cómodas cajas y paquetes hechos con blanco papel de seda, del material cromático que será paleta donde ir formando aquel trabajo de pelo: -“¿De qué color es el cabello?.
- Ahora mismo lo verá usted. Dijo la dama abriendo, no sin devoción, una cajita que había sido de dulces y era ya depósito azul y rosa de fúnebres memorias.
- Vea usted qué trenza, es de un castaño hermosísimo.
- ¡Oh, sí, soberbio!, pero nos hacía falta un poco de rubio.
- ¿Rubio?, yo tengo de todos colores, vea usted estos rizos de mi Arturín que se me murió a los tres años.
- Delicioso todo, es oro puro; ¿y este rubio claro?.
-¡Ah, la cabellera de Joaquín!, se la cortamos a los diez años, ¡qué lástima, parecía una pintura!; fue un dolor meter la tijera en aquella cabeza incomparable, pero el médico no quiso transigir. Joaquín estaba convaleciente de un tabardillo y su cara apenas se veía dentro de aquel sol de pelos.
- Bien, bien, tenemos castaño y dos tonos de rubi; para entonar no vendría mal un poco de negro.
-Utilizaremos el pelo de Rosa. Hija, traeme uno de tus añadidos.
Don Francisco tomó, no ya entusiasmado sino estático, la guedeja que se le ofreció.
- Ahora -dijo algo balbuciente- porque verá usted...
Carolina, tengo una idea, la estoy viendo. Es un cenotafio en campo funeral con sauces, muchas flores, es de noche.
- ¿De noche?.
- Quiero decir que para dar melancolía al paisaje de fondo conviene ponerlo todo en cierta penumbra.
Habrá agua allá, allá muy lejos una superficie tranquila, un bruñido espejo. ¿Me comprende usted?.
- ¿Qué sé yo?... agua, cristal, ¡qué se yo! - Un lago, señora, una especie de bahía. Fíjese usted, los sauces extienden las ramas así, como si gotearan; pero entre el follaje se alcanza a ver el disco de la luna, cuya luz pálida platea las cumbres de los cerros lejanos y produce un temblorcito, ¿está usted?, un temblorcito sobre la superficie.
- ¡Oh, sí! del agua. Comprendido, comprendido, lo que a usted se le ocurre.
- Pues bien, señora, para este bonito efecto me harían falta algunas canas.
- ¡Jesús, canas!, me río tontamente del apuro de usted por una cosa que tenemos tan de sobra.
Vea usted mi cosecha, señor Don Francisco, no quiera yo proporcionar a usted en tanta abundancia esos rayos de luna que le hacen falta. Con este añadido -sacando uno largo y copioso- no llorará usted por canas”.
Cuando las clases más populares adopten este tipo de composiciones, irán suprimiendo de ellas la estampa de los delicados cenotafios, las oraciones mortuorias, las delicadas labores en policromía y hasta la sutil técnica del bordado (fig. 2); y adoptarán sin embargo el recargado barroquismo de las trenzas aplastadas que semejan el trabajo del espartero, salpicarán los dechados con flores de trapo y cintas de seda multicolores y subrayarán, por último, el aire personal de aquellos relicarios, indicando edades, nombres, fechas y lugares. Mientras que fueron establecimientos especializados los encargados de realizar aquellos empelos que encargara la burguesía , serán ahora peluqueros ambulantes o mañosas peinadoras de industria más artesana, los responsables de realizar estas verdaderas marañas de entrecruzadas trenzas incluso en los más apartados lugares y lugarejos de nuestra geografía.
Desde mi infancia contemplé en casa de mis abuelos uno de aquellos cuadros, de dimensiones más que regulares, que recogía en la parte superior un abigarrado manojo de trenzas que se iban desparramando entrecruzadas por toda su superficie. Era el pelo de la tía Guadalupe que, según sus hermanos ya muy ancianos entonces, fue la causa de su muerte:
“Tenía mucho, mucho pelo, que la tenía que hacer las horquillas el herrero, y tenía siempre dolor de cabeza, pero como entonces estaba mal visto que las mujeres se cortaran el pelo, pues decimos que si sería de aquello, la cosa es que se murió”.
Este afán por conservar y realzar la abundante masa de cabello que poseía la difunta, hizo que este tipo de trabajos abandonase su primitivo aspecto de lámina completamente plana para adoptar la forma de caja; de este modo, en un fondo de uno o dos dedos, podían colocarse aquellas soguillas de pelo formando arabescos y complicados dibujos e incluso resguardar en su interior el gallardo ocho de un completo picaporte fruncido por una cinta de seda (fig. 3).
Respecto a la factura, debió hacerse éste, como tantos otros trabajos de su género, en el mismo pueblo, o encargarse a alguna localidad cercana, donde expertas manos adiestradas ya para ello debían ganar con este trabajo alguna que otra peseta blanca.
Cuando se murió, que se murió muy joven, quisimos tener un recuerdo, porque entonces no había retratos en los pueblos y le hicieron el cuadro.
Se desperdició mucho, mucho pelo, que sacaron un cesto lleno para hacer el cuadro, y eso que le dejaron un moño pequeño, para que no quedase pelona.
Galdós vuelve en nuestra ayuda, y si en La de Bringas describió un artístico y multicolor trabajo, en su Fortunata y Jacinta nos menciona un sencillo cuadro en la pobre vivienda que, situada en el rastro madrileño, visita Jacinta en pos de aquel pitusín que pensaba hijo espúreo de su marido:
“...no había allí más muebles que las dos sillas y el baúl, ni cómoda, ni cama, ni nada; en la oscura alcoba debía de haber algún camastro. De la pared colgaba una grande y hermosa lámina detrás de cuyo cristal se veían dos trenzas negras de pelo, hermosísimas, enroscadas al modo de culebras y entre ellas una cinta con este letrero: Hija mía. ¿De quién es ese pelo?, preguntó Jacinta vívamente, y la curiosidad le alivió por un instante el miedo. De la hija de mi mujer, replicó Platón con gravedad, echando una mirada de desdén al cuadro de las trenzas. Yo creí que era de... balbució la dama sin atreverse a acabar la frase. ¿Y la joven a quién pertenecía ese pelo, dónde está?. En el cementerio”.
Estos cuadros llegaron a convertirse en tétricos muestrarios que respondían a la patológica ansiedad de sus propietarios por seguir teniendo algo de la persona desaparecida. Desprovistos de cualquier asomo estético, reunían bajo el cristal, en abigarrada confusión, cuantos restos orgánicos y personales quedaban del finado. Don Eugenio Noel, aquel buen hombre que nació de una lavandera del Manzanares recuerda en sus memorias: “Muere mi hermano Julián, de meningitis. Muchacho singularmente hermoso e inteligente. Mi madre, a quien las desgracias y los trabajos parecían fortalecer, se rinde ante esta pérdida de tal modo que tiene como un amago de locura. Se hace un cuadro macabro con dientes, uñas, pelo y recuerdos de su hijo, y lo cuelga en la pared. Hasta su muerte vi en casa el cuadro, venerada la llavecita del ataúd y sus zapatillas pequeñísimas” .
Y aunque sea esta ya harina de otro costal, diré sobre los dientes de leche que fueron muchos los quincalleros que en el momento engastaban aquella piececita blanca en el chatón de una sortija. En Arganda del Rey me contaron que: - Por aquí venía la tía Tadea, era una mujer vieja que llevaba una anaquelería así, a la espalda, y vendía muchas quincallas y cosas de las que compraban las mujeres. Y ponía en una sortija o en unos pendientes los dientes de leche que se les caían a los muchachos.
Y hasta aquí un manojo de noticias que, trenzadas como el pelo nos hablan del sentimiento que la muerte de un ser querido infringe al espíritu más sereno; y alguna forma de aliviar la pérdida de lo que se amó tanto.
