* Es válido cualquier término del nombre/apellido del autor, del título del artículo y del número de revista o año.
229
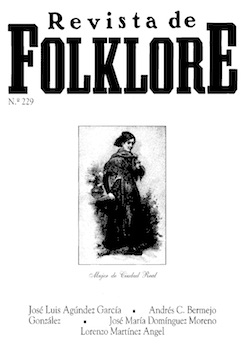
Esta visualización es solo del texto del artículo.
Puede leer el artículo completo descargando la revista en formato PDF 
PEQUEÑOS RELATOS, GRANDES RECUERDOS
BERMEJO GONZALEZ, Andrés C.Publicado en el año 2000 en la Revista de Folklore número 229 - sumario >
LA NOCHE DE TODOS LOS SANTOS
— Queridos hermanos: el próximo jueves, día 1 de noviembre, Dios mediante, celebramos la festividad de todos los Santos. Tendremos, por la mañana, la Santa Misa y por la tarde, a eso de las cinco, el Santo Rosario. A continuación, todos juntos, iremos hacia el Camposanto para rezar por nuestros queridos difuntos.
Don Miguelón era el cura del pueblo y tenía hechuras y correas de hombre rudo castellano. A nadie le pasaba desapercibida su gran humanidad rayana en las diez arrobas. Esta circunstancia, unida a un gran vozarrón, hacía de él un ser temeroso cuando subía al púlpito a echar el sermón. A veces, se entusiasmaba tanto, que la plática se hacía eterna. El lo achacaba al extásico fervor que sentía cuando explicaba las Sagradas Escrituras. Por lo demás, don Miguel era un tipo campechano y honesto. Bien sabían los pobres del lugar dónde iban a parar casi todos los palomos del campanario, las hojas de tocino, las longanizas o los lengos de las tinajas del cura. Hasta los monaguillos habían hecho uña y carne con él, a pesar de los bonetazos y coscorrones que suministraba si le bebían el vino o no se acordaban de las respuestas en latín cuando oficiaba la misa.
Guillermo y Flori eran vecinos y monagos; ah..., y también primos terceros. Al segundo le sobraba valentía y, al primero, cagaleras. Por eso, cuando don Miguelón anunció la fiesta de Todos los Santos, cada uno lo tomó según su propia personalidad. A Guillermo estuvo a punto de costarle una tiritona; en cambio, para Flori aquel aviso iba a suponer una noche de gloria y un año entero de respeto.
- Levanta, Guillermo; vamos, liberal; que ya repican las campanas y se hace tarde para ir a misa; que por la noche, todos queremos ir a Madrid, pero por la mañana, nadie quiere ir. A ver si le rezas a tu abuelo, que en paz esté. Tal día como hoy, y va para cuatro años, que el hombre se fue para el otro barrio.
Maldita la gracia que le hacía al chico que le recordaran el día en el que estaba. Se había tirado toda la noche corriendo delante de fantasmas y difuntos, subiendo y bajando escaleras de caracol, con esqueletos que le amedrentaban haciendo chirriar sus huesos, riéndose a mandíbula batiente. Lo más curioso del caso y del sueño era que, cuando lograba llegar hasta lo alto de la torre y doblar las campanas, toda la tropa eterna se cuadraba y le saludaba como en las películas de guerra. Menudo jaleo y desazón. Sobre todo, recordaba como si lo tuviera delante, a un esqueleto enano que no hacía más que reírse de él y tirarle de la oreja derecha hacia abajo, hasta que, sobresaltado, se despertaba. Normalmente estos sueños sólo se repetían cuando le recordaban aquello de "bendito mes, que entras con los Santos y sales con San Andrés".
El caso es que el día 1 de noviembre había llegado y el cura, a eso de las cinco de la tarde, tenía a todos los monaguillos encerrados en la sacristía para repartir el trabajo de aquella tarde y sobre todo, y lo más inquietante, de aquella noche.
- Vamos a ver: Andrés y Miguel, mi tocayo, con los cirios; uno a cada lado del Cristo de los Difuntos, abriendo la procesión. Me parece que este año es el tío Donato el cofrade encargado de llevar la cruz. Os ponéis la sotana verde y el roquete. Supongo que lo tendréis limpio como la patena y recién planchado. Ah, y a ver si vais como Dios manda, no siendo que os arree un pescozón, delante de todo el pueblo. Tú, Luis, con el hisopo; y Tomás, con el incensario y la naveta. Jacinto y Sabas, uno a mi derecha y otro a mi izquierda, agarrando la capa. El canastillo de las perras, que lo lleve Pascual, que es fuerte y tiene buenos guantes. Además, este año, gracias a Dios, hace buen tiempo y habrá muchos responsos. Los demás, a la torre, a tocar las campanas; y cuidadito como me entere yo que os ponéis a mear desde las ventanas.
- Oiga, don Miguel, diga que eso es mentira. Lo que pasa, es que la tía Reciruelo nos tiene ojeriza a Flori y a mí porque dice que le hemos dejao bizco al gato con la escopeta de perdigones.
- Tú, cállate, granuja, que eres peor que la piel del diablo. Venga, aviar. Vais a casa a por la merienda y os quiero ver aquí en un periquete.
No tardaron mucho los perillanes en dar la vuelta. Cada uno traía lo que pudo apañar de casa. Los de la torre, aparte de unas buenas longanizas, entre otras cosas, venían bien pertrechados con tapabocas, sayaguesas y capotes para hacer frente al relente de la noche.
Con las prisas, don Miguelón no se había abrochado bien la sotana y la simetría entre botones y ojales, aquella tarde, no se cumplía. Esta irregularidad no hubiera tenido mayor trascendencia, si a la bragueta de los pantalones del cura no le hubiera ocurrido lo mismo.
- Andrés, mira; decía Miguel, mientras señalaba la atrayente rendija.
- Anda la leche, si el cura lleva pololos.
Algo oyó, y más se debió imaginar don Miguel, porque rápidamente se llevó la mano a la entrepierna y dio el culo a los chicos. Claro, que a continuación, arreó un bonetazo a cada monaguillo, con lo que finiquitó, en un santiamén, la jarana.
Aseado y recompuesto don Miguel de sus interioridades, se puso el alba encima de la sotana, besó la estola y se ciñó con vigor el cíngulo, que a duras penas circundaba la enorme barriga del clérigo. Para completar la indumentaria de día tan señalado, cogió la capa y, recordando sus tiempos de guindilla, se la echó a los hombros, dibujando en el aire una larga cambiada, al tiempo que doblaba la rodilla y hacía un amago de genuflexión al pasar, precipitadamente, por delante del sagrario.
Fuera, en el atrio, esperaba toda la gente del pueblo para iniciar la marcha. Carlos, el sacristán, se puso a la vera del cura y abrió una especie de breviario pequeño que tenía de cuando estuvo en los frailes. Los dos, por inercia; y los demás, por imitación, canturreaban latinejos ininteligibles. Y así, hasta el cementerio.
Flori, Guillermo y los demás llevaban un buen rato tocando las campanas. Para comenzar, habían dado los tres toques, sólo con la de Tan; luego doblaron con la de Tin y la de Tan tres veces seguidas; y a continuación, y ya para toda la noche, el espacioso y lúgubre: tinnnn..., tannnn...; tinnnn..., tannnn...; tinnnn..., tannnn...
Los serenos; con capote, mosquetón y lanza, terminaban de dar la ronda de las once. Arriba, estrellas y cuarto creciente. En la torre, comenzaba a sentirse el frío y el aburrimiento cuando un ruido extraño les devolvió a la noche de Todos los Santos.
- Tinnnn..., tannnn...
- Tinnnn..., tannnn...
- Tinnnn ...,toooooc..., tannnn...
- Toooooc..., tinnnn..., toooooc..., tannnn...
- ¿Has oído eso?, dijo uno de los del campanario.
- Deja de decir bobadas, barboteó otro que no las tenía todas consigo.
- Habrá sido algún tordo o algún pardal que se ha espantao con el ruido de las campanas, sentenció Flori, sin darle la más mínima importancia.
Guillermo andaba ya el hombre un poco azaroso y por si acaso, se fue hasta la escalera de caracol, con más miedo que vergüenza, tratando de adivinar de dónde procedía aquel persistente revoloteo. No hizo más que dar dos pasos hacia abajo, cuando se puso a gritar como un desaforado.
- ¡Que me ataraza!, corre, Flori; ¡ayúdame!
Más que gritos, lo que emitía el chico eran verdaderos alaridos de terror. Daba manotazos a diestro y siniestro, y no conseguía quitarse aquella especie de monstruo de encima.
Al oír los lamentos de Guillermo, Flori corrió raudo en ayuda del Monicaco.
- A ver qué pasa, hombre.
Sacando pecho, envalentonado, comenzó a bajar la escalera. Cuando iba por el cuarto peldaño, el revoloteo se hizo ensordecedor y dos garras firmes y potentes se clavaron en su cuero cabelludo. El chico era recio y templado. De un manotazo se lo quitó de encima y soltó una carcajada de caudillo vencedor. Agarró a Guillermo por el cogote, haciéndole bajar la cabeza hasta casi metérsela entre las rodillas.
- Mira, alelao; ven acá. Que no es un difunto ni el Tío del Saco. ¿Sabes lo que es? La lechuza que nos salió el otro día cuando subimos a tocar a muerto por el tío Cantares.
- ¡Buf, macho! Menudo susto me ha pegao.
Casi me cago por la pata abajo.
Fue tal el mamporro suministrado por Flori a la lechuza, que el pobre animal yacía en el rellano de la escalera con los ojos semiabiertos, desencajados y vidriosos.
- Toma, Monicaco. Si quieres, te la llevas para casa como recuerdo.
- Sí, hombre; y un jamón con chorreras. Con el miedo que le dan a mi madre estos bichos. Cada vez que ve uno reza una jaculatoria porque dice que barruntan la muerte, lo mismo que las mosconas cojoneras. Además, sabes lo que te digo, que Monicaco lo serás tú.
- Bueno, hombre; no te enfurruñes. Sólo quería gastarte una broma. Ven, asómate por este lado; y vosotros también.
Desde la ventana que daba al norte, los monaguillos observaban el Camposanto. Entre faroles y velas, en una penumbra cada vez más espesa, don Miguel deambulaba de una a otra sepultura rezando responsos, hisopando y echando bendiciones. Cada vez soplaba el viento con más fuerza y el cielo estaba raso y sereno. El lucero Apeayeguas hacía rato que se divisaba por un agujero que daba al poniente.
- Tinnnn..., tannnn...
- Tinnnn..., tannnn...
-Tinnnn..., toooooc..., tannnn...
-Tinnnn..., toooooc..., tannnn..., toooooc...
La noche era de difuntos y el silencio de muertos de miedo. Ahora no sólo era Guillermo el que había oído aquel bronco sonido que parecía venir del más allá. Ni uno de los monaguillos hizo el más leve comentario. Como pollos alrededor de la gallina clueca, se fueron arremolinando en la esquina, donde hacía rato Flori comía escabeche de barril con aceitunas negras.
- No empujéis, cagaos, que me tiráis la merienda. Qué pasa, otra vez con la misma monserga.
-Tinnnn..., tannnn..., toooooc...
-Tinnnn..., toooooc..., toooooc..., tannnn...
- ¿Quién anda ahí? no te creas que me voy a acobardar. Sal, si tienes salero.
-Tannnn..., toooooc..., toooooc..., toooooc...
Había llegado el momento de demostrar por qué le llamaban el Pincho.
- Vosotros, quietos aquí arriba, y no os mováis. Seguro que es alguna de las ánimas del purgatorio que se ha escapao del cementerio y anda queriendo subir al cielo. Decía mi abuela la Jijí, que esta noche, con tantos responsos como echan los curas, andan todas por ahí, medio alelás.
Al decir Flori el Pincho que eran las ánimas del purgatorio, les entró tal canguelo, que no podían articular palabras ni movimientos. Con las mantas y los tapabocas que tenían en las manos, se cobijaban debajo de la campana de los agostizos. Guillermo, el hombre, no pudo por menos y soltó un grito de pánico de padre y muy señor mío. Mientras tanto, el Pincho, ya iba, escaleras abajo, repartiendo mamporros, por si acaso.
Pasaron algunos eternos minutos. En silencio, la noche había dejado su relente, sus miedos y su mudez. Del grupo de los acurrucados, Manolo asomó las narices y media cara por entre la anguarina de Guillermo y la sayaguesa de su primo.
- Venga, ya podéis salir. Voy a ver si ha terminao el cura y pa casa.
- Flori, sube, que ya ha acabao don Miguel.
Pero del Pincho, ni rastro. Con más miedo que vergüenza, recogieron todos sus bártulos y comenzaron a bajar las escaleras.
Parecía que la noche de Todos los Santos había terminado cuando un intenso revoloteo volvió a surgir del interior de la torre.
- ¿Qué es eso?
- ¡Cuidado, que viene!
- ¡A lo mejor son las ánimas!
- ¡Correr, que nos pillan!
Como alma que lleva el diablo, atropelladamente, subieron otra vez al campanario. Atenazados de miedo, trastabillando, pero inmóviles, no daban crédito a sus ojos: el Pincho, entre dos hombres con alas, vestido con una especie de capote azul, volaba como si tal cosa y daba órdenes a una bandada de seres uniformados que le seguían. Al pasar por donde estaban los demás boquiabiertos monaguillos, se dirigió a ellos en un tono sereno y complaciente.
- Voy a llevar a esta gente al cielo y vuelvo en un periquete.
Tardaron bastante en reaccionar. No podían imaginar, ni por soñación, a Flori el Pincho, por muy pincho que fuera, convertido por arte de ensalmo en mariposa angelical encantada. Como no dio señales de vivo ni de muerto, al cabo de un rato, bajaron de la torre y dejaron la llave en la sacristía.
Guillermo, aquella noche, no dejó de darle vueltas al asunto. No sabía si soñaba o vivía, en la noche de Todos los Santos.
A la mañana siguiente, todo como si tal cosa.
- ¡Hola, Monicaco!, dijo, con sorna, el Pincho.
- ¡Ho... hola, Flori!
- Venga, vamos a ayudar a misa, que hoy es el día de ánimas.
Guillermo no dijo nada. Tragó la saliva de la incertidumbre y obedeció.
LOS SECRETOS DEL LAVAJO GRANDE
- Santa Rita, Rita, Rita; lo que se da, no se quita.
- Oye, majo, que no te lo di, sólo te lo presté; y si no, se lo preguntas a José. ¿A que no le dije que se lo daba?
- ¡No te joroba! Mira tú, este mierda. Ahora me viene con esas. Y tú, José, di la verdad, anda, di la verdad. Y no seas cacique o te rompo las muelas. Además, no me da la gana, y sanseacabó.
- Claro, tú todo lo arreglas así porque eres mayor. Ya verás cuando se lo diga a mi hermano.
- Tu hermano, tu hermano... y, ¿qué? ¡qué pasa con tu hermano!
- Nada, pero como te pille, te zurra.
En el lavajo Grande, una panda de chicos hacía pequeñas esculturas con el barro. Era la hora de la siesta y no se veía ni un alma por las calles del pueblo ni por las eras.
Lito era un manazas y no se le daba bien lo de la escultura popular. Siempre que iba a poner los cuernos a una de aquellas miniaturas, terminaba agarrándose un cabreo de los de aupa, tirando el barro contra el suelo o dejando al toro mocho. Por eso, cada vez que alguien le decía: sosténme esto, o pon a secar lo otro, él se lo apropiaba, y a ver quién era capaz de rechistarle, con los brazos que tenía. Medes, en cambio, era otra cosa; cogía la arcilla con las manos, la acariciaba, le echaba un poco de saliva y la tenía un buen rato debajo de la corva de la pierna, antes de hacer cualquier figura. El decía que era para darle vida, lo que provocaba una risotada general y una sarta de sandeces. Después, la partía en trocitos y la distribuía ordenadamente en el suelo, según la obra a realizar.
- Jobar, macho, ¿cómo lo haces?
- Pues, haciéndolo; cómo va a ser. ¡No te fastidia!
- Oye, Medes, hazme la mancera, que ya he hecho la cama, el timón, los orejeros y la reja.
Lito era grande y "burro como un arao". Casi siempre estaba riñendo con Medes, pero pobre del que se metiera con él o le tocara un pelo, tan siquiera; ¡ya se podía preparar!
- Anda trae pa cá. Con razón dice mi madre que en vez de dedos, parece que tienes morcillas en las manos.
Sin más preámbulos, terminó de rematar el apero de su amigo y se arrodilló a la vera de la máquina de limpiar, a la sombra del caseto de la luz. Uno a uno fue dándole forma a bueyes, mulas, caballos, burros, cambizos, escobas de ajonjeras y de baleo, horcas, vieldos; trillas de chinas, de rodillos y de cuchillas; colleras, orejeras, bozales, palas, sacos, yugos, haces, medias fanegas, barriles, botijos, barrilas, tornaderas, hombres con albarcas y boinas, mujeres con pañuelos, sombreros de paja en la cabeza y manguitos en los brazos. Lo que mejor se le daba al zagal era los trilliques; los plantificaba en un momento con una gracia especial. La cara de aquellos pícaros minigañanes comunicaba afectos y picias. Había que verlos con una pierna en escorzo, la cadera echada hacia atrás, los brazos en jarras y el tirador colgando del bolsillo trasero del pantalón. Toda una rememorización de las obras de Velázquez, Goya o Murillo.
Medes seguía a su ritmo, estaba ensimismado. Cogía barro, lo sobaba contra el muslo, lo tenía un buen rato debajo de la corva de la pierna, para, según él, darle vida; lamía, pegaba, escupía, pasaba la punta de la yema de sus dedos por las juntas, una y otra vez, con tiento, con mimo, con delicadeza de creador.
- Me caguen la leche, se acabó la siesta. Coger todos los cacharros, que ya viene Manolo, el Cagaprisas.
El que se expresaba de manera tan contundente era Lito, el más mozo. Los demás, sólo decían no te joroba, no te fastidia o me cago en tal, cuando no les oía nadie.
- Taparlos con un saco mojado, que si no se resquebrajan.
- Vale, maestro.
Lo de maestro, lo dijo Neme, otro de la panda. El chico llevaba un pantalón corto de pana con tirante cruzado y raja al culo. Aparte de tener el pelo esquilado como los burros y la cabeza llena de piteras, era el más ferviente admirador de Medes.
No tardaron mucho los de la panda el Moco en llegar a sus casas y dejar toda la cacharrería secando en el sobrado, como les indicó el "Maestro".
Lito encontró a su padre hecho un basilisco. Se había levantado de la siesta con mal cuerpo y, cuando el tío Jeromo bufaba, lo mejor era esperar a que amainara el temporal, porque, la verdad, luego no era nadie.
Casi todas las siestas de los mayores las aprovechaban los chicos para hacer sus trastadas y picias. Cuando no estaban en la morera de detrás de la torre, matando pájaros con el tirador o la escopeta, se ponían a jugar al pon, a la raya, a los petacones o a la cuarta, a la sombra del caseto. Otras veces, las menos, la echaban en el tronco hueco del negrillo centenario, donde los más mozos amedrentaban a los pequeños con aterradoras historias de Diego Veloz o el Duque de Alba.
José y Neme tenían las eras una con otra, detrás de la panera. Casi todas las tardes les tocaba trillar; así es que, cada vez que daban una rodera, aprovechaban para contarse sus nuevas tretas y para vigilar la pajarera del moñiguero, por si había caído algún pardal.
Aquella tarde del mes de agosto, le tiraban los pájaros a las escopetas, como decía el tío Emiliano, el Majo. Picaba el sol y los perros acezaban al fresco de la ciñera. El cielo barruntaba tormenta y el aire venía de abajo. No cabía la menor duda: rondando las seis, se armaría la marimorena; o el cielo descargaría un carro de cantos, socarrona comparación muy utilizada por la gente del lugar.
- Vamos, darse prisa. Ese blanquecino con las cuerdas por alante se nos echa encima. ¡Eh, Juan!, esas nubes tienen mala pinta.
- ¡La madre que lo cagó, todavía apedrea! Todos, en las eras, se afanaban por terminar la labor pendiente. Unos daban la última torna a la parva, acambizaban, barrían, rastreaban y levantaban el montón o la parva; otros, en cambio, tiraban frenéticamente las últimas bieldadas al aire, baleaban, amontonaban las grancias, acribaban y cubrían el muelo con sacos y costales. El tío Cagaprisas, barría el solero.
Un poco más rezagado, andaba José, el padre de José. Con un par de burros medio tísicos, intentaba terminar de trillar una pequeña parva que entre el chico y él habían logrado juntar, después de espigar de sol a sol, en las tierras de los que tenían más labor en el pueblo. Hacía años que la Pepa, al parir, se había quedado en el intento, dejando al padre y al hijo huérfanos de amor y leche. Isabel, la vecina y prima segunda de José, hizo de nodriza y de rolla, y sacó a José adelante, a pesar de ser agostizo. Agustín, su marido, más bruto que la pila un pozo, decía que Isa podía dar de mamar a un regimiento entero.
Los truenos retumbaban y las centellas caían una tras otra, dejando el cielo de un artificio pavoroso.
Al aparato eléctrico y sonoro, le siguió un viento suave y frío, y unas gotas gordas y ralas.
Luego, granizo mezclado con agua, y por último, piedra y sólo piedra.
Los linderos de José se pusieron, todos a una: dieron la última torna, metieron dos pares más de bueyes con trillas, barrieron las veras con la escoba de baleo; hasta el tío Mateo, que por la mañana había tenido sus más y sus menos con José, allí estaba el hombre, con la cambiza por si hacía falta.
De repente, una exhalación partió en dos el cielo cárdeno y rotundo, estrellándose brutalmente contra el caseto de la luz. Mientras, las nubes se desgarraban, soltando a cada instante su particular alarido ensordecedor. Una de ellas, la de las cuerdas medio blanquecinas, rompió y aquello fue el Apocalipsis. Todos dejaron la faena y cada uno buscó refugio donde pudo. En la huida, un marro, por poco agavilla a Medes.
- ¡Corre, métete aquí, hijo!
- ¡Padre, los bueyes se escapan con la trilla!
- ¡Virgen Santisimita!, decía Bartolo. ¡Qué va a ser de nosotros!
- ¡Lito, resguárdate debajo la tena!
Los burros comenzaron a dar tainas, se despojaron del aparejo y huyeron de aquel infierno como alma que lleva el diablo.
Las eras quedaron desiertas de chicos, mayores y bestias. Una espesa cortina de agua y piedras como huevos de perdiz arrasó, en un decir Jesús, la mayor parte del término.
- ¡Esta es peor que la de San Bernardino!
- ¡Y que lo digas!
- ¡Virgen Santisimita del Carmelo Teresiano, apiádate de nosotros!, volvió a balbucear Bartolo.
- ¡Y los majuelos, tres años sin dar!
- ¡A ver, seguro que corta hasta las vides!
Dentro de las casas, se rociaban las paredes con agua bendita, se encendían velas y se pedía a Santa Bárbara que aquello terminara lo antes posible. Fuera, e] tío Casitas tiraba bombas para deshacer la tormenta y que no cayera más piedra.
Con tantas prisas y angustias, nadie se dio cuenta de lo que sucedía en la era de José, el padre de José. Sólo Lito miraba y no miraba. Con los ojos como platos, la boca entreabierta y todo su cuerpo en un inquietante balanceo, más parecía un espantapájaros en medio de un vendaval que el chico que armaba casi todas las picias del pueblo. Medes, por casualidad, vio a su amigo en aquella ridicula postura y no pudo por menos de dar un codazo a José, que ni te cuento.
- Oye tú, mira que cara de bobo se le ha quedao a Lito.
- ¡No te joroba, pues es verdad!
- Zúmbale un pisotón, a ver si recobra el sentido.
- Sí hombre, dáselo tú, no vaya a ser que se cabree y me descoyunte los huesos de todo el cuerpo.
Ni corto ni perezoso, José le arreó una especie de coz a Lito que le sacó de la tontuna. Claro, que no del todo, porque, aun semiinconsciente, seguía babeando y señalaba, con estupor, en dirección a las eras.
- ¡Mi... mi... mirar, co... co... coño, miii...miii... mirar!
El chico no hablaba, gritaba como un energúmeno. Todos los que estaban debajo de la tenada giraron bruscamente la cabeza hacia donde indicaba el fornido brazo del chaval.
- ¿Qué pasa allí?
- Oye José, ¿no es ésa tu era? –
Yo diría que sí.
- Pero, ¡si están trillando!
- ¡La leche!, si hay lo menos diez pares.
- Y esa gente, ¿quién es?
- ¡Y yo qué sé!
- Aquel buey jardo y aquel salino no son del pueblo.
- Ya, ¿y de dónde son?
Seguía relampagueando y lloviendo a mares. Nadie se explicaba lo que estaba sucediendo delante de sus propios ojos. Aquellos animales estaban a punto de terminar de trillar la parva de José sin que el pan se arrollara. El tío Cagaprisas intentó saltar la crecida que bajaba por la calle, pero no pudo. Uno tras otro, todos, lo fueron intentando, pero nada. Hablaban entre sí, querían acercarse a la era de José, para ver qué pasaba, pero era inútil; algo anormal se lo impedía.
En esos momentos de confusión, un rayo cruzó vertiginosamente el cielo y atravesando la nieblina que cubría las eras, como el más experto de los cirujanos, arrancó de cuajo los morros de uno de los bueyes que estaba terminando de acambizar, pero el animal siguió haciendo la labor como si tal cosa.
Las mujeres de la tenada se santiguaban; los hombres se rascaban la cabeza, metiendo la mano por debajo de la boina y tirando de ella hacia adelante sin saber qué hacer; mientras que los chicos se restregaban los ojos ante aquella situación tan extraña y absurda. Sólo Medes sabía de qué iba el asunto.
Poco a poco, fue amainando el temporal y la persistente y anormal nieblina se fue disipando al tiempo que dejaba entrever lo que todos esperaban, pero que nadie podía creer, ni por soñación: la parva de José estaba trillada y amontonada como si la tormenta nunca hubiera existido.
- Pero, ¿dónde están los bueyes?
- Eso, ¿dónde están los bueyes? Había por lo menos seis parejas, apostilló Juan, el del tío Chorizo.
- Sí hombre, eso lo dirás tú.
- ¡Y una leche!, por lo menos había diez, y me quedo corto.
Abandonaron la tenada y se dirigieron hacia el lugar de los hechos.
- ¡Chico, si no lo veo, no lo creo!
- ¡Toma, ni yo!
- ¡Oye, Juan, mira, aquí hay sangre!, a lo mejor es del buey al que le cortó los morros la chispa.
- ¡Sí hombre, no te amuela!; y el buey, ¿dónde está? ¡Listo, que eres un listo! ¡A ver si ahora vamos a creer en supercherías!
- Ya, si estás en lo cierto; pero a mí me sigue sin entrar en la cabeza cómo puede estar la parva trillada, amontonada y hasta barrido el solero, si antes de empezar el nublao, andábamos por la segunda torna.
El último en intervenir era Emiliano el Majo.
Daba vueltas por la era en compañía de Juan y de la gente más remolona, entre la que se encontraban Juliana y Jesusa, dos solteronas melgas. Bisbiseando exclamaciones religiosas y haciendo medias señales de la cruz, iban hasta el montón de trigo, reculaban y vuelta a empezar. Cuando se cansaron de inspeccionar, una de ellas sacó un moquero del puño de la blusa, se agachó y cogió una embuerza como reliquia de aquella mies misteriosa. Poco después, sólo quedaron en la era José, su hijo José, Juan y Emiliano. Medes y los demás chicos habían huido de allí, al ver que llegaban las dos mellizas. El tío Cagaprisas, en cuanto dejó de llover, se fue a ver si se habían dado goteras debajo de la claraboya.
No conforme con lo visto, Emiliano el Majo se despidió de Juan sin decirle ni media palabra. Había observado, al lado del camino, unas gotas de sangre. Ni corto ni perezoso, volvió otra vez a las eras, dispuesto a seguir aquel enigmático rastro. Pasó por la calle Larga, atravesó la calleja y llegó hasta las traseras del corral de Medes. Allí se terminaba el reguero. Llamó a la puerta y salió el chico, disimulando una leve sonrisa.
- ¿Qué pasa, tío Emiliano?
- Abre el corral.
- El buey que busca no está aquí.
- Tú abre y ya veremos luego.
Medes, sin rechistar, obedeció. El tío Emiliano buscó y rebuscó por todos los rincones, pero nada. Miraba en las tenadas, en el gallinero, en los pesebrones, en las cuadras; hasta en el comedero de los burros. Comenzaba a ponerse muy nervioso y al chico le dio lástima.
- ¡Oiga, venga pa cá! Le voy a enseñar una cosa, pero tiene que jurarme que no se lo va a decir a nadie.
- Vale chico, te lo juro.
- Tiene que cruzar los dedos de señalar, uno encima de otro, y besarlos; si no, no vale.
A regañadientes, después de echar alguna que otra maldición, lo hizo.
- Venga conmigo al sobrao.
Emiliano el Majo, que generalmente era un tío bastante templado, se quedó de piedra. Al lado de la lucera, entre otras muchas figuras de barro, había un buey al que le faltaban los morros. Debajo del animal, todavía se notaban, mezcladas con el polvo, unas pequeñas gotas de sangre.
En las vendimias del año siguiente, a Medes le pilló una cuba y lo reventó. La culpa la tuvo el mozo de año: no puso bien el pohino y la cuba se fue contra la pared, donde estaba el chico.
El señor Emiliano, ahora el alcalde del pueblo, entendió que una vez que el chico estaba muerto ya no tenía que cumplir ningún juramento, pero por respeto, no dijo nada a sus convecinos. Se limitó a poner en la Plaza Mayor una escultura con un niño en el lavajo Grande, haciendo la figura de un buey con los morros cortados a cercene. Lito, el que armaba casi todas las picias del pueblo y era más bruto que la pila un pozo y "más burro que un arao", cuando pasaba cerca de la escultura de Medes, le guiñaba un ojo. Lito decía que su amigo siempre le sonreía y le respondía con otra mueca.
CALIXTO Y EL BASTARDO
Calixto era un niño endeble y poco juguetón, más bien bajo, con el culo de alambre y, normalmente, llegado el invierno, tenía moquillo como los galgos. A pesar de su enanez y pocas jijas era un chico despierto; por lo menos eso decía D. Santiago, el maestro. Tenía también Calixto una especie de huevo detrás de la sesera y que unos, por mor del remedo, decían que el Esmirriao llevaba la merienda en la trasera como los caracoles llevan la casa a cuestas. Otros, en cambio, lo achacaban a la agudeza que día a día demostraba con sus predicciones y sentencias. La verdad sólo la sabía la tía Jacinta, la partera. Cuando eran mozos, el padre de Calixto le llegó a poner el ramo en la ventana y luego le negó el último requiebro; así es que el día que le tocó asistir a la tía Juana en el trance, apretó con mala leche hacia atrás y le dejó la cabeza como una calabaza vinatera.
Lo cierto y ello es que el Alguacil -le llamaban también así por lo pequeño de su cuerpo y lo alelao de su ánimo- era popular, docto, vulgar, querido, odiado, vilipendiado, respetado, ensalzado, pisoteado, repudiado, agasajado, zaherido, alabado; tan pronto le ponían en las andas como en la picota.
Después del insulso período de su niñez, ahora Calixto, reposado y sereno, estaba sentado en una esquina del escaño al amor del humero y observaba cómo se iba la lumbre. Con un gesto casi maternal, cogía el badil lleno de ceniza y lo desparramaba por encima de la garrobaza para evitar que la cepa y el manojo se consumieran.
Luego, con las tenazas, atizó el puchero.
- Madre, voy machacando el ajo para hacer el relleno; que se me hace tarde y luego el criao me riñe.
Desde la solana, la tía Juana estaba llenando el barril del vino y voceó:
— Anda, prepara las alforjas y el tapabocas, que se está levantando aire y no quita que cuando caiga el sol se levante nublao. Añade el cocido y ten cuidado al escarbar, no lo llenes de morceñas.
El chico había pedido permiso al maestro para ir a llevar la reveza antes que tocaran a mediodía, que aunque en casa no había necesidad, el ama quería que sus hijos aprendieran bien los oficios, por aquello de que lo que se aprende con babas, no se olvida con canas.
La señora Juana retiró las sopas de pan de la lumbre y en la misma cazuela echó el cocido encima; luego, le puso la tapadera y la metió en un seno de las alforjas. En el otro, el barril del vino y la barrila del agua; con unas lías, entre medias, para no hacer cacharros.
El tío Cantares, el vecino, ayudó a Juana y al chico a enganchar los bueyes. Después, echaron las alforjas al pescuezo del Salino, que era un buey muy manso, y caminito en marcha.
Calixto llegó al caño, dio de beber al Gitano y al Salino, llenó la barrila de agua fresca y comenzó su cansina marcha por la cuesta del cementerio y el camino de Fuentelapeña. Pasó por el pinar del tío Villarino y le entraron ganas de subir a coger un nido de pega -seguro que ya tenían huevos-, pero estaba azaroso, y el mozo de año, desde la ladera del Flores, le había echado el ojo, y si se paraba podía ganarse una buena regañina. También le entraron ganas de tirar los pantalones, pero tampoco lo hizo.
A medida que se acercaba a la ajonjera del camino de la Romera, la inquietud del chico iba en aumento. Tenía ganas de llegar, pero también miedo. Unos pasos más y..., allí estaba, enroscado, como siempre. En cuanto el bastardo vio a Calixto se desenroscó, se puso de ciporro y comenzó a emitir sus insinuantes silbidos. Al Esmirriao se le pusieron los ojos como platos y trató de memorizar los mensajes que el animal le estaba transmitiendo. Fueron solamente un par de minutos de zozobra y ansiedad, como siempre, pero impresionantes, vividos con una intensidad que dejaban al chico sin resuello.
Cuando llegó a la tierra con la reveza, cambió los bueyes por los que llevaba de refresco, saludó al criao y dio la vuelta. Al pasar por la ajonjera, del bastardo, ni rastro. En el pinar del Villarino, Jacinto, el Abuelo, gateaba por el pino más alto para coger un nido de paloma.
Hacía rato que el sol había dado sus últimos guiños. Los arrecájeles seguían dando vueltas alrededor de la torre, chillando como condenados. En el corro de la plaza, mozos, viejos y niños escuchaban boquiabiertos las profecías del Esmirriao.
- "Al tío José, mañana, le va a tirar la burra".
- "A la tía Pepa le va a salir una verruga debajo de la oreja derecha".
- "A Celes le va a picar una avispa en el culo".
La mayoría de las veces eran cosas chocantes y graciosas; zarandajas. Lo malo era cuando el Alguacil se ponía serio, carraspeaba y torcía el hocico como los caballos cuando relinchan. Rápidamente se hacía un silencio de Viernes Santo en Castilla y todo el auditorio encogía un poco el corazón, por si le tocaba algo en el reparto.
- "La marrana del tío Punto va a parir doce marranos, pero todos muertos".
- "Marcelino, cuando vaya a buscar agua al caño, se va a caer por el puente y va a dejar los cántaros y los dientes hechos añicos".
- "A Tomasa, la de la tía Soledad, le va a dar un patatús y...
- Y... ¿qué?, ¡vamos, leche!, ¿qué le va a pasar a mi tía?
- Por ahora se le quedará la boca torcida, pero... estas cosas nunca se sabe; dijo Calixto como restando importancia a la gravedad del asunto.
Cada día la parroquia iba aumentando y casi todo el pueblo asistía, como si se tratara de un ritual, a escuchar las profecías del niño adivino.
Quien más, quien menos se preguntaba de dónde sacaba tanta sabiduría cuerpo tan pequeño y morriñoso.
Era tal la expectación que el señor alcalde mandó echar un pregón al alguacil para que los vecinos estuvieran sobreaviso.
Calixto se hizo famoso en toda la Armuña y repartía sentencias a diestro y siniestro. Si no tenía que ir a llevar la reveza por la tarde, se acercaba, sin que nadie le echara en falta, hasta la ajonjera del camino de la Romera para ver qué le contaba el bastardo. Si había que ir con los bueyes o a llevar la comida a otro sitio del término, a la vuelta se desviaba y pasaba por allí, escuchaba los silbidos, asentía y por la noche lo contaba en el corro de la plaza.
Con tantas apreturas y atosigamientos, Calixto fue menguando en carnes, de manera que la gente del pueblo temía que un mal aire diera con él en el camposanto.
Tal era el acierto en sus profecías, que hicieron de él una leyenda viva.
- Calixto ha dicho que se van a helar los majuelos.
- Calixto ha dicho que la tía Escuchina se va a romper una pierna.
- Calixto ha dicho que el divieso del pescuezo de Facundo se le va a poner como un huevo de avutarda.
- Calixto ha dicho...
Don José el Cubano y Afrodisio el Leido, los sabihondos del pueblo, llamaban ocurrencias a los certeros acertijos del chaval. La gente les daba de lado y sólo Adelaida, la Boba, reía babosamente sus dichos.
Lo que comenzó como un encuentro fortuito se había convertido en algo transcendental para la vida de Calixto. Ahora ya no había ninguna duda, él era el personaje importante y, como decía don Santiago, el hombre del mañana de Parada, de la Armuña y de Salamanca. Todo lo sabía, era prácticamente un semidiós. Aun así, la cita diaria con la serpiente le producía una mutación increíble: se le enervaban los pelos, la voz se le volvía profunda, sugestiva y cadenciosa; hasta la protuberancia de la cogotera se le abultaba de forma espectacular.
Llegada la primavera, un día de luna llena, Calixto no acudió a la cita diaria. El portador de los oráculos se retrasaba y la gente comenzó a impacientarse.
- Anda chico, vete en ca la tía Juana a ver qué pasa con Calixto -ya nadie le llamaba el Esmirriao ni el Alguacil, por respeto- y si anda un poco achuchao, que no venga; que nos vamos y Santas Pascuas.
Paulino, que así se llamaba el del mandao, iba que perdía el culo por la calleja. En un abrir y cerrar de ojos, estuvo de vuelta.
- Que me ha dicho la tía Juana, que ella creía que estaba aquí. También dijo que últimamente parece que anda como alelao.
- Anda, échate otra carrera y vete a ver en ca su tía.
Sin rechistar, Paulino salió zumbando y en un santiamén estaba acezando otra vez en el corro.
- Que nada, que no aparece. Me ha dicho su tía que a lo mejor anda cerca del Monte Rubiales; que ayer le oyó decir algo de un bastardo que era amigo suyo.
Hubo un ronroneo en el corro seguido de una explosión de disgusto reprimido.
- ¡La madre que lo parió...!
- ¡No se le habrá ocurrido ir hasta allí a estas horas!
- ¡Diablo de chico, la leche que le dieron!
- ¡Vamos, coño, dejar de rezongar y mover las patas; que el chico está en peligro! Rápidamente se corrió la voz y cada uno echó mano de lo que pudo, por si acaso. Todos se pusieron en camino hacia el monte. No llevaban farol alguno, la luna llena se bastaba y se sobraba para alumbrar la búsqueda; tampoco hacía falta. Los que iban en la formación conocían palmo a palmo los caminos, las lindes y las gavias.
A contraluz, pasado el camino Hondo, cuatro cardos borriqueros simulaban gigantes quijotescos. En la ladera, las cepas del majuelo de Paco, con sus mochos tentáculos verdes, danzaban el baile macabro de los aires gallegos. El tío Cantares y la tía Juana cerraban la comitiva. Cuchicheaban, echaban la culpa a no se sabe quién, gimoteaban haciendo visajes inusuales; suplicaban, rezaban jaculatorias a Dios y a la Virgen, y los más, pedían que el patrón del pueblo, San Quirico, les amparara.
Jandro, el de la tía Paulina, fue el primero en llegar a la ajonjera.
- ¡Aquí está, venir pa cá!, voceó.
- ¿Cómo está?
- ¿Está dormido?
- ¿Le ha pasado algo al chico?
Por respuesta, el silencio. Jandro se había quedado sin respiración. Alrededor del cuerpo de Calixto, enroscado desde los pies a la cabeza, como si de una maroma se tratara se encontraba un bastardo enorme.
En un abrir y cerrar de ojos llegaron los demás a la linde de la tierra. El bastardo, como una centella, se desenroscó y con un silbido espectacular, puesto de ciporro, hacía frente al corro desafiante de los hombres y mujeres del pueblo. Claro que no le dio tiempo a más, porque el tío Cantares al ver al chico al lado del bastardo, tumbado, inmóvil, alzó la cachaba y con un movimiento rápido y vigoroso la lanzó contra el animal y lo dejó seco en el acto.
Entre lloros y suspiros cogieron a Calixto y ceremoniosamente lo llevaron al pueblo. Ya no respiraba.
Paulino era un poco miedica y se había quedado detrás de una encina observando la escena.
Cuando todos se fueron, se acercó lentamente a la ajonjera. Todavía el bastardo daba sus últimos estertores por lo que tardó un rato en arrimarse. Con un palo que llevaba de fresno, lo puso panza arriba y pegó un brinco hacia atrás, todo asustado. El bastardo tenía algo escrito en la barriga. Como era luna llena pudo leerlo perfectamente. Decía así: Calixto, ésta es mi última profecía, el día de San Isidro te irás con él.
A Paulino le temblaban las piernas cuando entró por la trasera de casa y se acostó. Era inteligente y lo comprendió todo, pero no dijo nada; Calixto era su amigo.
