* Es válido cualquier término del nombre/apellido del autor, del título del artículo y del número de revista o año.
221
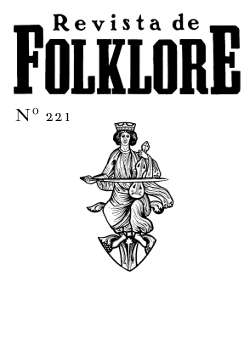
Esta visualización es solo del texto del artículo.
Puede leer el artículo completo descargando la revista en formato PDF 
ARQUEOLOGOS, ANTROPOLOGOS, HISTORIADORES
DELIBES DE CASTRO, GermánPublicado en el año 1999 en la Revista de Folklore número 221 - sumario >
1. UN SIGLO DE ARQUEOLOGIA PREHISTORICA: DEL COLECCIONISMO A LAS CIENCIAS NATURALES
Junto a la imagen tópica y casi inevitable de una arqueología aventurera y en gran medida fantástica, algunos de cuyos fotogramas más difundidos son el hallazgo fortuito de las pinturas paleolíticas de la cueva de Altamira por parte de Sautuola, la misteriosa excursión nocturna de Schliemann a las ruinas de Troya para recuperar las alhajas del célebre tesoro con las que engalanó sobre la marcha el cuerpo de Sofía, su esposa, o el apasionante -y no por ello menos concienzudo- descubrimiento por parte de Cárter de la fabulosa tumba de Tutankamón, en el valle de los Reyes, es de justicia reivindicar también la existencia de una Arqueología Científica, de una disciplina cuya personalidad se ha ido acrisolando a lo largo de los dos últimos siglos, hasta situarse a mitad de camino entre la Historia y la Antropología Cultural.
Etimológicamente, Arqueología significa "tratado de lo antiguo", de la historia pasada, siendo ese exactamente el sentido del término conforme fuera utilizado por Tucídides en la Grecia clásica. Con el paso del tiempo, empero, el concepto fue restringiéndose al estudio de la cultura material de la Antigüedad, identificándose como actividad arqueológica tanto el coleccionismo de antigüedades por parte de los mecenas italianos del Renacimiento, como la exhumación por ese mismo entonces del grupo escultórico del Laoconte en las termas de Tito, en Roma. En parecida línea, la Arqueología Clásica, anclada exclusiva o casi exclusivamente en el estudio del arte antiguo, era ya una disciplina bastante consagrada a fines del siglo XVIII gracias a los trabajos del gran sabio alemán Johann Joachim Winckelmann.
Desde la mitad del XIX, obteniendo provecho del debate surgido en torno a la publicación en 1859 del Origen de las especies por medio de la selección natural de Darwin, la Arqueología cobró un importante impulso, acreditándose como rama del saber destinada a probar la antigüedad del hombre. Los prehistoriadores franceses Boucher de Perthes, Emile Lartet y Gabriel de Mortillet, movidos por la preocupación de ir más allá del coleccionismo y de la sistemática del estudio de una estética pretérita, introdujeron en sus trabajos de campo del Somme y de la Dordogne innovaciones metodológicas propias de las Ciencias Naturales. Ya no se trataba sólo de recuperar objetos antiguos, sino de hacerlo en un orden, por niveles o lechos geológicos cuya superposición proporcionaba una base de cronología relativa; y además, emulando a botánicos, geólogos y zoólogos, las piezas recolectadas eran objeto de minuciosa descripción antes de ser clasificadas de acuerdo con una tipología fundada en criterios funcionales y taxonómicos. El resultado de su trabajo fue, así, la construcción de tramas cronológicas de objetos antiguos, más que una historia cultural propiamente dicha, a lo sumo reducida a aquella clasificación de la Prehistoria en cuatro Edades tecnológicas que, matizando una propuesta previa de Thomsen, acuñara en 1865 Sir John Lubbock en su celebérrimo Prehistoria Times: Paleolítico y Neolítico, dentro de la Edad de la Piedra, y Cobre y Hierro en la de los Metales.
En todo caso aquella Arqueología, que en Europa no varió en lo esencial hasta mediados de este siglo, se limitaba al estudio de las herramientas antiguas, tenía un carácter eminentemente descriptivo, y vivía por completo ajena a la Antropología, tal vez por la desconfianza que produjo la propuesta de Sollas, formulada en 1911, de reconstruir linealmente las formas de vida de los pueblos prehistóricos, desaparecidos, a partir de las de los primitivos actuales que mostraban un nivel tecnológico o artefactual no muy distinto del de aquellas épocas. Las ecuaciones propuestas -tasmanianos = Paleolítico Inferior; australianos = Paleolítico Medio; bosquimanos = primeros hombres del Paleolítico Superior; esquimales = finiglaciares magdalenienses- constituían un entreguismo total e injustificado de la Arqueología en manos de la Etnología e incluso de la Etnografía.
¿Qué razón de ser podía tener el estudio de los restos prehistóricos cuando el comportamiento e incluso la ideología de las comunidades de entonces se extrapolaban sencillamente, sin condición de ningún tipo, de los de determinados pueblos del presente? Ejemplos como el citado contribuyeron a que, al menos en el Viejo Mundo, la Arqueología viviera prácticamente de espaldas a la Antropología y, como consecuencia, a que experimentara un excepcional desarrollo tipologista en detrimento de visiones culturales de carácter más general. Únicamente algunas mentes lúcidas, como la del australiano Gordon Childe, alcanzaron a ver más allá de la maraña de los artefactos y de los tipos, tratando de transcender a las estructuras sociales, al comercio o a las estrategias de subsistencia y, a partir de ello, intentando establecer ciertas simetrías entre las Edades de la Prehistoria y la clasificación de las Sociedades de L. Morgan y E. Tylor en Salvajes, Bárbaras y Civilizadas. El optimismo de Childe a este respecto queda debidamente reflejado en las brillantes páginas de Social evolution, en las que, bien es cierto que sin especificar suficientemente el camino a seguir, mostraba no obstante su fe en la Arqueología para ofrecer un panorama del pasado más allá de la simple dimensión de las industrias.
La renovación científica experimentada al término de la segunda Guerra Mundial alcanzó también a nuestra disciplina, produciéndose por entonces acusadas reacciones contra el descriptivismo y el artefactualismo previos. Hubo quienes creyeron suficiente dotar a la Arqueología de una imagen más científica, en la que tuvieran mayor resonancia las aplicaciones físico-químicas (los métodos de datación absoluta; los sistemas de autentificación de fósiles...) y aquellas otras inspiradas en las Ciencias Naturales (los análisis de sedimentología, edafología, palinología, paleontología, antropología física...), sin reparar en que con ellos la lectura cultural podía seguir siendo igual de plana: nada sobre las formas de vida, sobre comportamiento o sobre sociedad. Los documentos, merced a esta preocupación cientifista, habían ganado en calidad, pero el problema, en realidad, no estribaba en la precisión de los datos, con ser esta importante, sino en su interpretación, de ahí que paralelamente se buscaran nuevas perspectivas para una más adecuada valoración de los mismos. Como acierta a apostillar, pleno de expresividad, Martín de Guzmán, "había que cambiar de orientación e iniciar una reflexión sobre los trabajos y el método (...) más allá de atiborrar los almacenes de los museos y laboratorios de toneladas de residuos sólidos prestigiados con las dataciones de carbono 14 y los excelentes dibujos de todas y cada una de las piezas, impecablemente clasificadas, sigladas y adoradas".
En ese sentido no puede negarse el éxito cosechado, allá por los años 50, por el enfoque del ambientalismo cultural o de la "perspectiva ecológica de la cultura" que, en línea con el pensamiento de L. White, concebía la cultura como un nexo entre el hombre y el medio o, lo que es igual, como una forma extrasomática de adaptación. Se trataba, en suma, de reconocer la interacción de los procesos culturales y del medio ambiente y, de ahí, la conveniencia de precisar las características de éste en tanto límite de la actividad humana. La escuela de Cambridge, con Higgs y Vita Finzi al frente, desempeñó sin duda un papel clave en la difusión de este tipo de trabajos, pero su principal impulsor fue R. Braidwood quien a partir de 1948, desde el Instituto Oriental de la Universidad de Chicago, sorprendería al mundo incluyendo en una expedición al Kurdistán iraquí, cuyo objetivo era el estudio del fenómeno neolitizador, a un botánico, H. Helbaek, y a un zoólogo, Ch. Reed, que acabarían jugando un papel determinante a la hora de dictaminar sobre el origen de la economía productiva. Eran, sencillamente, los únicos científicos del equipo dotados para discernir entre semillas silvestres y cultivadas, entre animales salvajes y domésticos, esto es, los únicos capacitados para sentenciar sobre la condición cazadorarecolectora o agropastoril de las comunidades prehistóricas objeto de estudio.
Gracias a estas experiencias, como significaba Hawkes, la Arqueología acreditaba su suficiencia para investigar las parcelas tecnológica y económica de las poblaciones desaparecidas. Inclusive, a través de la noción de "territorio económico" y del estudio de su potencial, se abría un campo propicio para distinguir, dentro de un determinado establecimiento, entre lo local y lo exótico, facilitando en ocasiones la percepción de fenómenos de intercambio y comercio. Ahora bien ¿y otros aspectos menos directamente tangibles, como la estructura social, las relaciones de parentesco, el pensamiento o las propias formas de vida más allá de la esfera estrictamente económica? ¿Había que renunciar a esas parcelas de conocimiento? ¿Cuáles eran realmente los límites y las posibilidades de la investigación arqueológica?
2. "ARQUEOLOGÍA COMO ANTROPOLOGÍA"
Importantes cuestiones todas ellas que desde hacía años ya se planteaban los arqueólogos del otro lado del Atlántico, mucho más sensibilizados que sus colegas europeos por las carencias epistemológicas de la disciplina y, sobre todo, mucho más insatisfechos por la falta de sistemática de la Arqueología tradicional. Resultaba imprescindible aquilatar si la Arqueología era un período de la Historia, una ciencia auxiliar de ésta o bien otra rama del saber diferente, y pronto se sentarían las bases para hacerlo. En 1948, en efecto, W. W. Taylor proclamaba que los objetivos de la Arqueología coincidían plenamente con los de la Antropología, concretándose en el ámbito de la conducta humana y de la Cultura. Ahora bien, ésta era susceptible de descomponer en tres niveles, la motivación (pensamiento), el comportamiento (la acción) y los resultados (efectos), que si bien resultaban perfectamente asequibles a una observación de presente, como la del etnógrafo o antropólogo de campo, no lo eran del todo a la del arqueólogo, condenado a trabajar con sólo documentos materiales y, aún de estos, con únicamente aquellos que sobrevivían al paso del tiempo. Las observaciones de Taylor, por cierto muy similares a las efectuadas años después por Leroi-Gourhan en relación con sus "chaines operatoires" (cadenas operativas), no pasaban por alto ni la inmaterialidad de la motivación -¿cómo encontrarla el arqueólogo?-, ni la imposibilidad de conocer, pese a su materialidad, el comportamiento de una acción pretérita, desenvuelta mucho tiempo atrás. El investigador norteamericano no dejaba de reconocer, por tanto, ciertas disimetrías, de proyección fundamentalmente metodológica, entre Antropología y Arqueología, pese a lo cual la coincidencia de sus objetivos hacía de ellas una misma cosa. También la Arqueología, como la Antropología según una definición con más de un siglo de historia de Edward Tylor, era "una ciencia del hombre, de su aspecto físico y de su cultura, entendida ésta como sus creencias, su arte, su moral, su derecho, sus costumbres y cualesquiera otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre en cuanto miembro de la sociedad". Todo ello explica suficientemente el frecuente recurso a eslóganes como "la Arqueología es la Antropología Cultural del pasado" o, más drástico aún, "la Arqueología o es Antropología o no es nada", que no son sino testimonios de una convicción que en Norteamérica ha subdividido la ciencia antropológica en tres ramas, plenas de personalidad pero complementarias, como son la Antropología Cultural, la Antropología Biológica y la Arqueología.
A pesar de todo, aunque los fines fueran en gran medida los mismos, las diferencias en cuanto a la dificultad de acceder a la información resultaban manifiestas. ¿Cómo alcanzaría el arqueólogo aquellas imágenes del pasado que desbordaban el ámbito de lo tecnológico y lo económico? Correspondería a Lewis Binford, profesor de Antropología en la Universidad de Nuevo México, ir diseñando respuestas siempre desde una inamovible premisa: "los documentos arqueológicos son estáticos y, como cualquier hecho físico, no hablan por sí mismos, sino que deben ser interpretados para intentar acceder a la dinámica que los generó". El descubrimiento arqueológico no es elocuente por sí mismo; somos los arqueólogos quienes hacemos lectura de él, o, lo que es lo mismo, en palabras de A. Gallay, "la interpretación de los vestigios arqueológicos implica un contexto de referencia exterior". Por otra parte, Binford, el profeta de ésta que pasará a llamarse desde los años 60 "New Archaeology", llevará su audacia a matizar que el procedimiento de interpretar sólo puede fundamentarse en observaciones de presente... o de pasado con la condición de que los documentos que sirvan de base para ello (textos escritos) resulten lo suficientemente explícitos.
Este planteamiento nos conmina a recurrir al conocimiento de los pueblos vivos y de su cultura material para comprender el registro arqueológico, bien es cierto que subrayando que ahora no se trata de extrapolar imágenes del presente para aplicárselas aséptica y linealmente a los pueblos del pasado -la vieja aspiración, nada convincente, de Sollas-, sino de utilizar éstas como laboratorio, como referente de hipótesis de trabajo -cuanta más información se cruce en este sentido, mejor- que el arqueólogo tratará de contrastar o estudiará en su viabilidad al enfrentarse a la problemática de los yacimientos. Un trabajo, necio sería negarlo, que se ha visto muy favorecido por la aportación de antropólogos como E. Service o M. Fried definiendo los rasgos propios de sociedades en diferente grado de evolución, por cuanto ello reduce el marco comparativo de los documentos arqueológicos a aquellas comunidades de su mismo o parecido nivel de desarrollo.
Esta es la causa de la proliferación de los trabajos etnoarqueológicos, a la búsqueda de regularidades en el comportamiento de poblaciones de hoy, con la esperanza de que sirvan de referencia para la explicación de los restos del pasado. Los arqueólogos estamos convencidos de que nuestras interpretaciones han de basarse en la observación de comunidades vivas o, al menos, históricas, y que debemos aprender en ellas a leer los documentos pretéritos. Encontraremos ahí la justificación de pintorescos "aprendizajes", tales como la excavación experimental de basureros modernos por parte de ciertos arqueólogos norteamericanos... como medio para conocer el grado de eficacia de su trabajo para la reconstrucción cultural en yacimientos antiguos de índole similar, o de ciertos poblados indios de ocupación suficientemente moderna como para que una superviviente de la comunidad que allí habitó, el caso de la ya célebre Millie, pueda "corregir" directamente y sin la menor vacilación los errores en que los excavadores incurran a la hora de efectuar una lectura funcional de los distintos espacios del establecimiento.
El trabajo experimental consistirá las más de las veces, sin embargo, en una convivencia directa del arqueólogo-antropólogo con una comunidad de primitivos actuales, al estilo de la efectuada por Gallay entre los touareg del Hoggar, por Yellen entre los bosquimanos del Kalahari o por el propio Binford -autotitulado etnógrafo y no por ello menos "colega" de los prehistoriadores del Viejo Mundo- con una partida de esquimales nunamiut, en Alaska. Las dos últimas, que se refieren a comunidades de tipo banda con una economía cazadorarecolectora, grosso modo equiparables a las del Paleolítico Superior, hacen patente la complejidad estructural de los establecimientos, la variación de los mismos según su intención funcional, y enseñan decisivamente, a partir de la distribución espacial de artefactos, de restos de fauna y de otros indicios, sobre el comportamiento de las poblaciones que vivieron en ellos. Es evidente que si hoy los arqueólogos nos atrevemos a atribuir a las bandas paleolíticas un territorio económico estricto (el existente en torno al habitat, en un radio, tal vez, de media docena de kilómetros) y otro anual (aquellos miles de kilómetros cuadrados hollados por una banda en movimiento durante el año, a la búsqueda de recursos estacionalmente complementarios) ello sólo ha resultado posible tras advertir que ese es el comportamiento habitual de cualquier grupo de cazadores-recolectores, siendo bien cierto, como ha conseguido demostrar Davidson tomando como base la ocupación temporal de ciertos yacimientos valencianos (Barranc Blanc, Mallaetes, Meravelles, Porcs, Volcán del Faro o, en menor medida, Parpalló), que el modelo se adecúa bastante satisfactoriamente a la información disponible sobre el Paleolítico Superior.
La nueva óptica de trabajo hará posible, por otra parte, indagar en campos antes tabúes para la Arqueología, como el de la estructura social. "La Antropología, dirá Renfrew, nos está enseñando a leer en el terreno de la sociedad", sirviéndose para ello de convencionalismos tales como la inversión de energía en el rito funerario (en la estructura de las propias tumbas, así como en sus ajuares, estudiados en el marco teórico de una "Arqueología de la Muerte"), o el uso y la disponibilidad del espacio dentro de los poblados; dos convencionalismos que, con las inevitables excepciones, parecen haber sido una constante a lo largo del desarrollo cultural, conservando plena vigencia hasta nuestros días.
En definitiva, la concepción de la Arqueología como Antropología, que no es sino el título de un primer artículo de Binford (1962) enunciando los principios de la New Archaeology, trata de evitar que los prehistoriadores, como ocurría invariablemente antaño, basen sus interpretaciones en ideas románticas, demasiado superficiales cuando no frívolas, de las sociedades primitivas y, a cambio de ello, se esfuercen por relacionar sus datos con testimonios reales de sociedades cazadoras o agrícolas, lo que, indudablemente, redundará en una visión más compleja y mucho más rica -más verosímil, en fin- de los documentos disponibles.
3. LA ANTROPOLOGÍA COMO FRENO DE ALGUNAS INTERPRETACIONES ARQUEOLÓGICAS SIMPLISTAS
La Nueva Arqueología, además de introducir nuevas perspectivas para el análisis y la lectura de los testimonios arqueológicos, representó también una fuerte crítica de algunos conceptos básicos hondamente arraigados en la Arqueología tradicional, por cuanto carecían del suficiente fundamento antropológico. En ese contexto, es evidente que, sobre todo en Arqueología Prehistórica, ha existido cierto abuso en el empleo del término "cultura" -la de Los Millares, la Solutrense, la de los Urnenfelder, la megalítica o todas las que se quiera más- cuando la base documental para una consideración de ese tipo, a falta de datos lingüísticos, de información sobre las características "raciales" de las poblaciones implicadas, etc., se reducía a la dispersión de unos cuantos objetos de equipamiento, grosso modo coincidentes, por un espacio dado. Esta propensión a equiparar "cultura" y "equipamiento", las más de las veces industrial, así como a conceder un significado étnico a los materiales arqueológicos, ha sido una práctica frecuente en los estudios prehistóricos, y ahí quedan como muestra las lecturas clásicas de los mapas del Vaso Campaniforme (el exponente de un pueblo, de origen discutido, que acababa adueñándose del continente europeo) o, más cerca, la interpretación que hiciera Cuadrado de las fíbulas anulares como distintivo -auténtico emblema, pleno de etnicidad- de ciertas comunidades prerromanas de la Península Ibérica.
La etnoarqueología también ha servido para poner freno a estas reducciones, en exceso simplistas, al demostrar que no todos los elementos materiales sirven como marcadores étnicos. Los trabajos de I. Hodder sobre las comunidades ganaderas que actualmente viven en las inmediaciones del lago Baringo, en Kenia, hablan, como ejemplo, de tres grupos étnicos diferentes, Los Njemp, los Tugen y los Pokot, entre los que existen -pese a los matrimonios cruzados entre ellos- grandes rivalidades económicas. Todo ello se traduce asiduamente en un deseo de afirmación externa de la identidad propia que, en el caso de ciertos adornos corporales como los pendientes femeninos, conduce al uso de tipos específicos en cada grupo. Ahí la cultura material opera, en efecto, como referente de etnicidad; pero la prueba de que no siempre ni sólo ocurre así la encontramos en el hecho de que los zarcillos de las mujeres Njemp, lejos de mostrarse invariables, cambian también según los grupos de edad. Algunos elementos de equipamiento ostentan, pues, el valor de auténticos marcadores étnicos, pero otros no, habiendo constancia de objetos de adorno y de símbolos muy diferentes dentro de un mismo grupo étnico y, al contrario, pudiendo haber otros idénticos entre grupos étnicos muy diferentes, como consecuencia, por ejemplo, de fenómenos emulativos. ¿No se limitó el ceramista prerromano de Numancia a tomar del repertorio púnico la iconografía del sol, el caballo y la palmera, sin siquiera conocer probablemente su simbología? En definitiva, no hay una pauta única de relación entre equipamiento material y etnicidad, por lo que en cada caso, en cada contexto concreto habremos de preguntarnos por los factores que influyeron en el uso o no de la cultura material para cursar unos mensajes simbólicos, así como por el auténtico significado de los mismos: ¿étnico, totémico, de edad, social, religioso, profesional? El desarrollo de la New Archaeology, finalmente, trajo consigo también una revolución en el concepto de "cambio cultural". Frente a los antropólogos, acostumbrados al estudio de culturas recientes y, en cierto modo, de pueblos al margen de la Historia, cuyos rasgos se supone no dependen tanto de su pasado como de su funcionamiento presente, los prehistoriadores se plantean hacer frente a la investigación de larguísimos períodos y prestan especial atención no al cómo son las cosas per se en un determinado momento, sino a lo que tienen de distinto y de innovador respecto a las del pasado. Se muestran interesados, pues, por la trayectoria y por el desarrollo de las formas de cultura, lo que desvela una coincidencia de intereses con la Historia. La cuestión no consiste, sencillamente, en proclamar que las "culturas arqueológicas" (complejos industriales) del Paleolítico Superior en el occidente de Europa fueron Auriñaciense, Gravetiense, Solutrense y Magdaleniense, sino en explicar por qué, después de mantenerse vigente varios miles de años un mismo equipamiento artefactual, acabó imponiéndose otro de características suficientemente distintas como para requerir otro nombre. ¿Qué circunstancias podían provocar tan drásticas sustituciones? He ahí el nudo gordiano del "cambio cultural" en Arqueología Prehistórica.
En los planteamientos tradicionales, de acuerdo con la convicción de que los materiales arqueológicos tenían un significado étnico, la desaparición de unos y la aparición de otros tenían un significado inequívoco de ruptura, de crisis de etnicidad y de suplantación poblacional. Los últimos solutrenses habrían sido responsables de una gran "escalada armamentística", por utilizar las expresivas palabras de Peyrony, con objeto de frenar la "invasión" magdaleniense perpetrada desde el este de Europa. El cambio cultural, pues, se operaba necesariamente desde fuera, se producía por estímulos externos, bien invasionistas -al fin y al cabo la Historia mostraba algunos casos evidentes de situaciones de este tipo, como la conquista del Mediterráneo por parte de Roma durante la República, o la expansión del Islam en los inicios de la Edad Media-, bien aculturadores, conviniendo estos un tanto a la Europa "bárbara" del Neolítico y la Edad del Bronce en un momento en que tan en boga se encontraban las teorías del "ex oriente lux": los dólmenes de las costas atlánticas resultaban incomprensibles sin la arquitectura monumental de las pirámides, y la primera "cultura" metalúrgica peninsular, de Los Millares-Vila Nova de Sao Pedro, sólo alcanzaba a explicarse en el marco de un fenómeno de colonización por parte de mercaderes cicládicos que habían navegado hasta las orillas del oeste del Mediterráneo.
Los arqueólogos procesualistas, sin negar la viabilidad ocasional de tales explicaciones -obligada, desde el momento en que están acreditadas en situaciones históricas concretas-, advierten también de otras posibles causas del cambio cultural y, sobre todo, de que éste pueda surtir efecto sin suplantación étnica, como resultado de procesos evolutivos fundamentalmente internos. Un libro ya clásico editado por C. Renfrew, The explanation of culture change, constituye un magnífico muestrario de "cambios en la continuidad", una casuística casi inagotable en la que las causas pueden ser desde puramente naturales -una catástrofe sísmica, como la que produjo la erupción del Santorín a mitad del segundo milenio a. C. en el Egeo, cercenando el desarrollo de la civilización minoica de Los Palacios; o un simple cambio climático como el que aconsejó, también en el segundo milenio pero ahora en el noroeste de Europa, un mayor desarrollo de las formas de vida pastoriles en detrimento de las agrícolas previas-, a propiamente culturales, estimuladas por innovaciones económicas, sociales y hasta simplemente alimenticias.
Hoy en día que las relaciones exteriores han recuperado parte de su crédito en la explicación del desarrollo de las sociedades del pasado merced a la concepción de los "sistemas mundiales" de Wallerstein, es difícil sin embargo sustraerse por completo a la tentación continuista y volver la espalda a algunos ejemplos verdaderamente reveladores. La aparición del arado entre los grupos tardoneolíticos del este de Europa además de ser el detonante de una revolución económica, sirvió también para poner fin a una etapa matriarcal -el esplendor de las primitivas culturas campesinas de la "Old Europe", en las que el rol de la mujer tuvo tanto relieve- en beneficio de otra caracterizada por la exaltación de los valores masculinos. La misma explicación de la continuidad étnica podría aducirse en el proceso de sedentarización del hábitat y el consiguiente cambio en el patrón de asentamiento (aparición del "castro") que se observa en los grupos del occidente de la Península en el Bronce Final, pues muy probablemente obedeció, antes que a una inyección demográfica externa, a un fenómeno de intensificación económica y, más en concreto, a la generalización del cultivo en hojas, alternando cereal y leguminosas que, además de desplazar a la tradicional agricultura itinerante de rozas, produjo un fácilmente perceptible crecimiento poblacional. Y todo hace suponer, en idéntica línea, que la espectacular renovación de la vajilla de los grupos calcolíticos de Badén, en Hungría, respecto a la de sus predecesores no fue consecuencia, como apuntaba originalmente Kalicz, de una penetración en el Danubio medio de poblaciones oriundas de Anatolia y, más en general, del Egeo, sino simple resultado de la buena acogida que ciertos hábitos alimenticios innovadores -el consumo de leche bajo múltiples formas, muy probablemente- obtuvieron en la segunda mitad del tercer milenio en todo el sureste continental.
Ciertamente existieron en el pasado invasiones y migraciones que pueden justificar el fin de una "cultura arqueológica" y la implantación de otra distinta; también la extensión de ciertas regularidades culturales -por ejemplo el éxito casi planetario del alfabeto latino- pueden considerarse resultado de procesos de difusión bien conocidos, con frecuencia fomentados por el desarrollo del comercio. La Arqueología Procesual, nada al margen de estas evidencias, sencillamente se plantea huir del difusionismo más reduccionista, llamando la atención sobre la posibilidad de que el cambio cultural, además de por un agente externo, pueda venir impuesto por factores espontáneos de las mismas comunidades afectadas, bajo la forma de reajustes en los diferentes procesos interactivos que, siempre buscando un equilibrio, inciden en la conformación de las sociedades, de cualquier momento y ámbito.
En fin, este fugaz recorrido por la historia de la Arqueología no ha tenido más pretensión que destacar la existencia de un indudable denominador común entre dicha disciplina -sobre todo la Arqueología Prehistórica- y la Antropología, insistiendo en la inevitabilidad del encuentro entre ambas, tanto si prevalece en el estudio de la cultura el criterio historicista de Franz Boas, en el sentido de que sólo el pasado de un fenómeno cultural hace a este inteligible, como si, siguiendo el razonamiento de Binford, consideramos que no hay más laboratorio para interpretar culturalmente la materialidad de los documentos arqueológicos que la conducta de los pueblos vivientes. La lectura de los desvaídos fotogramas del pasado que nos lega la actividad arqueológica sólo será posible desde las enseñanzas de la Antropología. La proyección diacrónica de las interpretaciones de aquellos nos proporcionará la no menos necesaria perspectiva histórica. Mas, en rigor, ni los antropólogos estudian la cultura de los pueblos sin Historia, ni existe Historia posible que pueda permitirse el lujo de sobrevivir al margen de las ricas y complejas visiones de la Antropología.
____________
BIBLIOGRAFÍA
La existente sobre el tema tratado es enormemente extensa. Nos hacemos eco tan sólo de las obras que consideramos más significativas, que son también aquellas de las que nuestro texto se siente más directamente deudor.
ALCINA FRANCH, J.: Arqueología antropológica, Akal, Madrid, 1989.
BINFORD, L.: "Archaeology as Anthropology", American Antiquity, 28, 1962, pp. 217-225.
BINFORD, L.: En busca del pasado, Editorial Critica, Barcelona, 1988.
CHAPMAN, R., KINNES, I. y RANDSBORG, K. (eds): The Archaeology of Death, Cambridge University Press, Cambridge, 1981.
CHILDE, V. G.: Social evolución, Schuman, New York, 1951.
DANIEL, G.: Historia de la Arqueología: de los Anticuarios a Gordon Childe, Alianza Editorial, Libro de bolsillo, Madrid, 1974.
DAVIDSON, I.: La economía del final del Paleolítico en la España oriental, serie de Trabajos Varios del Servicio de Investigaciones Prehistóricas de la Diputación de Valencia, n.° 85, Valencia, 1989.
FERNANDEZ-MIRANDA, M.: "Entre la Antropología y la Historia", Revista de Occidente, n.° 81, 1988, pp. 5-14.
GALLAY, A.: "Vivre autour d'un feu. Recherche d'une problematique d'analyse archeologique, en Actes du Colloque de Nemours", 1987, Memoires du Musée de Prehistoire d'elle de France, 2, pp. 101-111.
HARRIS, M.: Introducción a la antropología general. Alianza Universidad, n.° 37, Madrid, 1981.
HODDER, I.: Interpretación en Arqueología. Corrientes actuales, Editorial Crítica, Barcelona, 1988.
LEROI-GOURHAN, A.: El gesto y la palabra, Ediciones de la Universidad Central de Venezuela, Caracas, 1971.
MAIR, L.: Introducción a la antropología social, Alianza Universidad, n.° 67, Madrid, 1973.
MARTIN DE GUZMAN, C.: "Arqueólogos y paradigma", Revista de Occidente, n.º 81, 1988, pp. 27-46.
RENFREW, C. (ed.): The explanation of culture change: Models in Prehistory, Duckworth, London, 1973.
RENFREW, C. y BAHN, P.: Arqueología. Teoría, métodos y práctica, Akal Ediciones, Madrid, 1993.
RUBIO HERNANDEZ, R.: "Arqueología y Antropología", Revista de Occidente, n.° 81, 1988, pp. 15-26.
SERVICE, E. R.: los orígenes del Estado y de la Civilización. El proceso de la evolución cultural, Alianza Universidad, Madrid, 1984.
TAYLOR, W. W.: A study of archaeology, Memorials of the American Anthropological Association, n.° 69, Menasha, 1948.
WALLERSTEIN, I.: The modern world system, Academic Press, New York, 1980.
YELLEN, J. E.: Archaeological approaches to the present, Academic Press, New York, 1977.
