* Es válido cualquier término del nombre/apellido del autor, del título del artículo y del número de revista o año.
133
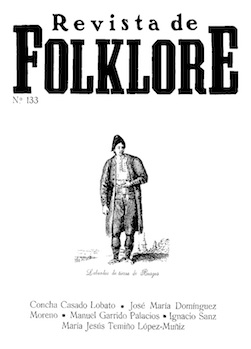
Esta visualización es solo del texto del artículo.
Puede leer el artículo completo descargando la revista en formato PDF 
EL DELIRIO DE LOS ENCIERROS DE CUELLAR
SANZ, IgnacioPublicado en el año 1992 en la Revista de Folklore número 133 - sumario >
Los encierros de Cuéllar son algo más que unos encierros. y hasta pudieran parecer anodinos e insulsos si toda la sustancia de la fiesta se concluyera o encerrara en el paso de los toros por las bulliciosas y en algún tramo empinadas calles de la villa. A veces el color y los trallazos de fiebre jubilosa anidan en las calles al amparo del vino que combinado con el zumbido estremecedor y contagioso de la música, espolean los cuerpos fácilmente inclinados ya a sumergirse en el vaivén animoso de la fiesta. Mas es noche de sábado y los toros entonces quedan lejos, son casi una disculpa entre nieblas que permanece latente en la arcana memoria. Y las calles, acaso preludiando ya el rito ancestral de las urgentes carreras, se llenan de música, en un ambiente entre ensordecedor y carnavalesco. La fiesta se desfleca y atomiza para ser aquí bufonesca, allá báquica o pantagruélica, el ingenio, la improvisación y el teatro con atributos goliárdicos, se dan la mano. El personal entonces se desinhibe, echa fuera sus prejuicios y sale al ruedo ilimitado de la calle para recuperar el tesoro irracional de la infancia.
Algunos jóvenes previamente han despojado el arcón de su abuela y ejercen el transformismo por unas horas, realizando el sueño remoto que nunca lograron alcanzar, encarnando el arquetipo del mendigo, el saltimbanqui o el pirata. De repente aparece en escena un levitador, más adelante un fotógrafo compone cuadros heteróclitos parando a un grupo de curiosos antes de hacerles una foto con la pistola de agua. Tres imprudentes y temerarios ancianos montan a la vez sobre un triciclo y el severo municipal con bigote de estopa les pone de multa tres avemarías por carecer de carné. Aquel joven del paraguas rojo no es Azorín, es evidente: es una maciza hembra vestida de picador que de vez en vez cierra el paraguas y arremete contra la pléyade de gallitos que la picotean, y al fondo se oye de nuevo la música que viene, con ese aire triunfal que no han conocido las batallas, arrastrando tras de sí un enloquecedor turbión. Las pandas se arremolinan en apretado cerco jaleando a los músicos que a la vez les meten cuerda en el cuerpo en un círculo rotatorio y cerrado.
No se puede dar un paso, para que luego digan que el mundo se va a acabar, precisamente aquí, en esta tierra de atónitos palurdos, de bribones bullangueros y galopines astutos.
La gente se desliza en grupo, entre sorpresas y sobresaltos, saltando y tarareando «El conejo de la Loles», «El niño de la Andrea» o «A la Mari Loli». quemando así la penitencia áspera de un trabajo, santificando el cuerpo castigado por los zurres de todo un año, ahogando el cisco del verano en limonada. Pero a pesar de todo, el cuerpo no aguanta tanto ritmo y necesita, para seguir la marcha, un ligero descanso. Repostar entonces en un chiringuito es lo indicado, y así, de paso, saludas entre eufórico y modoso a aquella novia que finalmente te dejó por un funcionario de Hacienda (de quien se acompaña ahora) más prudente que tú y más esbelto -debes reconocerlo-, pero también más hortera y menos ingenioso.
Después de beber, rellenar la bota y atarse las zapatillas hay que volver a zambullirse en esa oleada de fiesta que es la calle, porque la noche es corta y los encierros sólo vienen una vez al año, aunque, quién sabe si aquella moza con la que te cruzaste antes, vestida de castañera, no te estará esperando en algún incierto lugar de esta trama caótica que son los encierros de Cuéllar, estos encierros universales que dicen que son los más antiguos de España y donde se da cita toda la fauna gallofa de la Meseta.
Pero no, los encierros no son todavía, antes ha de pasar la noche. y la calle, poco a poco, irá menguando su concurrencia, la gente se va a dormir a las afueras, sobre los rastrojos, al abrigo de alguna pared o dentro de los coches. Algunos no descansarán, exprimiendo el frío de la madrugada, canturreando, errabundos, con la voz atrapada de carraspeos y el cuerpo al socaire de una manta andrajosa o de alguna cortina estrafalaria furtivamente arrancada de alguna puerta que ya quedó olvidada.
El paroxismo de la fiesta se desinfla. Un raciocinio nebuloso se alberga ahora en esos grupos cansinos que marchan dando tumbos por las calles y pegan patadas a los botes vacíos de cerveza para matar el aburrimiento.
Pero pronto llegará la madrugada, el alborear de un nuevo día con una luz claroscura que anuncia ya el luminoso sol de los encierros. En esta agridulce hora vuelven a abrirse los bares que agotaron anoche sus existencias y recurren ahora al chocolate calentito para templar el cuerpo. Pronto comienzan las pandas de músicos a recorrer las calles y el tachín -tachín vuelve a inundar el aire de joviales y relajantes notas.
Las gentes de los pueblos vecinos, hombres y mujeres, buscan un acomodo en las empalizadas o un asiento de sombra en la plaza para contemplar la entrada fulgurante y efímera de los toros. La calle vuelve a recuperar la faz variopinta y turbulenta de un mercadillo agitado. Han llegado los mozos de Peñafiel, que tienen fama de avezados corredores y burladores de toros, y los de Iscar, Olmedo, Medina, Aranda, Roa y Cantalejo. La juventud torera y la senectud que añora sus correrías en días como éste hace ahora ya veintitantos, treinta y tantos años.
A por ellos, a por ellos, que se van. Los rumores corren por la calle, exagerando su mensaje conforme ruedan, deformándolo, como bolas de nieve precipitadas por la pendiente. Dicen unos que se han escapado los toros por el pinar, otros que han amurcado a un caballista. Se masca el nerviosismo, los amedrentadores gritan: «que vienen, que vienen». y empieza a latir el corazón más rápido. En las esquinas se entrechoca un remoto aire de tragedia.
Pero los toros no llegan. Siempre pasa lo mismo, que se retrasan. Y el alcalde estará durmiendo, seguro. Cuando tenía que estar metiendo en cintura a los caballistas. Vuelven a oírse los compases tímidos de una jota que es bailada por un grupo de galanas y agraciadas mozas, aunque es interrumpida de repente porque ya sí que se avistan las cornamentas entre las blusas multicolores de los más valientes, dando pábulo a un delirio de excitaciones y estremecimientos, de espasmos y chillidos. Sí, porque en el paso de los toros mugientes por la calle, dejando una alfombra humana regada a sus pies hay un atisbo de coito colectivo.
Mas los toros pasan, escoltados por los cabestros, como una exhalación repentina, contribuyendo a recrecer la osadía y los temores que llevamos dentro. Algunas veces se vuelven y cornean, un pinchazo de nada que ha aflojado la tripa a más de cuatro.
Otro punto álgido, otro momento de excitación, llega cuando los toros hacen su entrada en la plaza precedidos por una caterva ingente de mozos que urgidos por las prisas dan a veces con sus fuerzas en tierra. Se produce entonces un chillido colectivo, con un desgarramiento, que viene de los tendidos abarrotados y que parece que va a ser interminable.
El notario puede dar fe de que en los tendidos no cabe ni la punta de un alfiler. La plaza alberga al triple de su cupo oficial, en un batiburrillo híbrido de personas, sexos, edades y profesiones, que ahora se aprietan, carne contra carne, haciendo tabla rasa de las clases y los honores, mientras los audaces jóvenes hacen fintas frente al toro, burlando, si es posible, sus arremetidas nobles, sus barridos de barrera.
Cuando el toro ya está sin resuello salta un chulesco y donoso maletilla a dar tres capotazos de gloria para llevarse una apretada salva de aplausos que le rinde el público agradecido.
Después de un toro saldrá otro y otro y otro, hasta acabar la terna, sucediéndose los sustos, repliegues, carreras, raspones y alarmas falsas hasta que ya el reloj apunta más de las 12, el sol cae verticalmente sobre los calvos sin sombrero y en los rostros se dibuja un deje de desgana y cansancio.
Y así transcurre el encierro del domingo, el más animoso y concurrido. Vendrán luego los toros de la tarde y el baile callejero y el vino de la bota y los encierros de los días sucesivos, con más espacio para correr, con menos forasteros, pero seguidos con la misma expectación, con idénticos delirios.
Y con los encierros esa oleada de júbilo desatado que los precede. Ese ambiente de caos y de fiesta -en toda fiesta hay algo de caos- desbordante que anega las calles, que las corrompe de música y hermandad, mientras que en la ya lejana memoria palpita el estruendo bravo de estos encierros de Cuéllar que, además de ser los más antiguos dé España son también algo más, mucho más que unos encierros.
