* Es válido cualquier término del nombre/apellido del autor, del título del artículo y del número de revista o año.
119
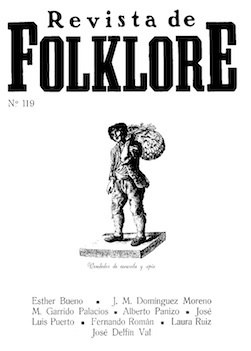
Esta visualización es solo del texto del artículo.
Puede leer el artículo completo descargando la revista en formato PDF 
SOBRE GASTRONOMIA EN VALLADOLID
VAL SANCHEZ, José DelfínPublicado en el año 1990 en la Revista de Folklore número 119 - sumario >
«El hambre y la sed son ciertos dolores que incomodan, abrasan y consumen como una calentura, y causarían la muerte a cualquiera si no se les socorriese con la medicina de los alimentos».
(San Agustín, Confesiones. Capítulo XXXI, Libro X).
Dice Faustino Cordón, en el primer volumen publicado de la colección «Los Cinco Sentidos», que dirige el escritor-gastrónomo Xavier Domingo, que «cocinar hizo al hombre». Entiendo que el sociólogo y científico que tal asevera interpreta el hecho de cocinar, de transformar los alimentos naturales para su deglución, como la primera cosa inteligente que hizo el hombre primitivo tras el descubrimiento del fuego. Y así debió de ser. Pero si el fuego hizo al hombre inteligente, el primer atisbo de genialidad artística debió de tenerlo cuando fabricó con sus propias manos el primer cacharro de barro y lo adornó, personificándolo, haciéndole un festón a su alrededor, colocando una de sus uñas hacia arriba y hacia abajo alternativamente, hasta cerrar la grafía por la parte exterior del recipiente.
El hombre, en esa enorme distancia de años, empezó a ser cocinero y artista. Hacer de la cocina un arte vino mucho después, pero ya nos habían dejado muchas pistas.
Soy de los que piensan que lo mejor que tiene la gastronomía es practicarla y no teorizarla. Pero ya que es un aspecto notable del folklore, como cultura del pueblo, abordemos la situación con el mejor de los optimismos. Quiero procurarles un «buen pasar» asomándonos a las experiencias y sensaciones vividas por aquellos personajes, viajeros por estas tierras nuestras, que plasmaron en sus libros la visión personal del que entra en corral ajeno, observa, disfruta o sufre, y escribe después. Por ello acudiremos a Andrés Navagero, Edmundo de Amicis, Bartholome Pinheiro da Veiga, Riohard Ford y otros ilustres visitantes que, apasionadamente, nos vieron y cantaron nuestros defectos y virtudes. De ellos entresacaremos los aspectos que sólo tienen que ver con la gastronomía o la culinaria, dejando aparte los políticos, sociales y artísticos, que, curiosamente, eran los que atraían más su atención.
Andrés Navagero, embajador de Venecia en la Corte de Carlos V, viajero por España entre los años 1524 y 1526, amante de los huertos y los jardines, dijo al escribir de Valladolid «que es la mejor tierra de Castilla, abundante de pan, carne y vino y de todas las cosas necesarias a la vida humana, así por la fertilidad de su terreno como porque los pueblos de alrededor son asimismo fértiles y surten a Valladolid de todo lo necesario; ésta es, quizá, la única ciudad de España donde no se encarece nada, por la residencia de la Corte».
Navagero fue uno de los más eminentes humanistas italianos que tuvo una notable repercusión en la literatura española, haciendo cambiar a Juan Boscán en sus formas y estilos literarios, pues le indicó la conveniencia de dejarse de zarandajas «al itálico modo» para escribir en romance castellano.
Pero volviendo a lo gastronómico, hagámonos una pregunta elemental: ¿Qué comían, además de carne que les proporcionaba la caza, nuestros antepasados ibéricos? Naturalmente, los frutos de los árboles, y de ellos, primero, las bellotas de la milenaria encina; después, el piñón del pino y, quizás, al mismo tiempo, las castañas. De la bellota no hay ninguna duda y existen testimonios que lo refrendan. La palabra «bellota» viene del árabe «Bellot», y como «bellot» se cita en las Sagradas Escrituras al mencionar tanto el árbol como el fruto. En los más viejos tratados del «arte cisoria», incluso en el del nigromante don Enrique de Villena, se cita la bellota como uno de los alimentos de los Íberos primitivos, lo mismo que el cerdo. Y se me antoja que por ser el pueblo ibérico un pueblo de despejada inteligencia, no debemos andar muy descaminados si intuimos que una primitiva chacinería debióse despertar en aquel entonces, dada la escasa evolución que ha experimentado esta forma ritual y llena de resonancias tribales, de aprovechar todas las partes de tan sabroso animal. ¿De dónde sale «lo ibérico» en la denominación de la más tradicional y natural industria chacinera de hoy en día, sino del eco de las citas de Villena y de la tradición? Dicen los autores clásicos que cuando las bellotas estaban secas, se molían para hacer pan con ellas, y que frescas servían de segundo plato. Para quitarle trascendencia a esto, que podría ser no mala teoría, recordemos que Richard Ford dice de las bellotas que «algunas señoras españolas de posición las comen como golosina en la ópera y otros sitios de reunión, y que por eso la mujer de Sancho las mandó como obsequio a la Duquesa». Richard Ford, evidentemente, nunca oyó hablar en España del «choteo».
Si la bellota, la recia bellota, era ibérica, el garbanzo, que ha sido la base del cocido o «puchero», que solemos considerar como plato nacional, era cartaginés. Decía Julio Camba en su tratado gastronómico La Casa de Lúculo o el arte de comer, que la «idea de meter un poco de cada cosa en el mismo recipiente, en vez de cocinar cada cosa por separado, y de hacer con ello un plato de sopa, otro de carne y otro de vegetales, es una idea tan elemental que seguramente todas las amas de casa con mucha familia y pocos recursos la han tenido al mismo tiempo en todas las latitudes del mundo. Nuestro cocido no es más que la variedad española de un plato universal. Generalmente, no hay remojo ni cocción que ablande los garbanzos, y eso va ganando el caldo, en el que no dejan más Sustancia que la que dejaría un puñado de balines. A veces, sin embargo, la paciencia de la cocinera logra enternecerlos al punto de que se puedan comer, y entonces empieza lo verdaderamente absurdo. Nosotros consideramos nuestros garbanzos como una cosa muy seria, pero algo cómico debe de haber en ellos cuando toda Roma se moría de risa al ver en escena al «pultifagónides» o devorador de garbanzos, en una comedia de Plauto.
Shakespeare también metió en una de sus obras al «galés comedor de queso», con el que se morían de risa los conspicuos ingleses, que, al igual que los chinos, deben de tener al queso como invención diabólica.
Richard Ford, en su libro Viaje por España, escrito en 1844 para que sirviera de guía a los turistas ingleses por España, habla de la olla podrida de la siguiente manera: «El cocinero tiene que poner sus cinco sentidos en el puchero, o en los pucheros, pues es mejor hacerlo en dos. Tienen que ser de barro, porque como el «pot-au-feu» francés, el plato no valdrá nada si se hace en un cacharro de hierro o cobre. Se tomarán, por tanto, dos y se pondrán al fuego con agua. En el número uno se echarán garbanzos que hayan estado en remojo toda la noche, un buen pedazo de vaca o buey, un pollo y un gran trozo de tocino, y se hará que cueza un rato de prisa, y después se apartará para que siga hirviendo a fuego lento. Necesita cuatro o cinco horas para estar bien hecho. En el número dos se ponen con agua cuantos vegetales se hallen a mano: lechugas, coles, un pedazo de calabaza, ajos y pimienta. Todas estas cosas han de lavarse para ensalada; después, se añadirán chorizos y un pedazo grande de cabeza de cerdo salada, que habrá estado en agua toda la noche. Cuando todo está cocido suficientemente, se escurre muy bien el agua y se tira. Hay que cuidar de quitar la espuma de los dos pucheros. Una vez cocido todo, se apareja una gran fuente, y en el fondo se ponen las verduras, y en el centro, la carne, acompañada del tocino, el pollo y la cabeza de cerdo. El chorizo se colocará alrededor, formando corona (regio detalle), y todo se rociará con caldo del puchero número uno, sirviéndolo muy caliente.»
Esta es la receta de la olla ilustrada que solía ponerse en las mesas de canónigos y rectores de colegio, a quienes citaba Cervantes como los mejores comedores de olla, para después añadir: «Olla sin verdura, no tiene gracia ni hartura», con lo que daba a entender que, además, había que echarle tocino. Pero se equivocaba nuestro ilustre soldado al atribuir a un sermón de San Agustín lo que solamente era un chascarrillo popular: «No hay olla sin tocino / ni sermón sin agustino.»
Ya que hemos citado a Cervantes, sepamos cómo estaban abastecidos los mercados de Valladolid en aquel tiempo. Y para ello echemos un vistazo a la Pincigrafía, escrita por el portugués Bartholome Pinheiro da Veiga, que vino a Valladolid para conocer la Corte de Felipe III, hallándose en ella cuando nació el príncipe sucesor de su padre. Una gran abundancia de datos encontramos en esa obra complementaria de la Fastiginia, donde dice: «Del carnero nada hay que decir, sino que es el mejor del mundo. Todos los viernes, en el Rastro (Cervantes viviría al pie), hay colgados muchos de ellos, y se venden a ojo 500 ó 600 como si fueran los llamados «pájaros hortelanos», con los costados abiertos y tan gordos que anda la gente comprando y escogiendo lo magro y dejando el sebo, pesando cada carnero de estos de 60 a 70 arreldes (un arrelde equivale a cuatro libras; una libra es igual a 460 gramos). En el mercado de las aves, continúa diciendo Pinheiro da Veiga, hay de ordinario 6.000 ó 7.000 capones y gallinas muertas y medio peladas, tordos y gallipavos sin número, e infinitos pavipollos nuevos, o de leche. Vale una buena gallina 20 reis (décima parte de un céntimo de peseta), y el pavo, 600; un conejo, seis veintenes; otro tanto la perdiz, aunque éstas escasean bastante. Los patos que allí hay son de tan buen comer como los de aquí (se refiere a los de Portugal) .Son ruin comida. El vino es generalmente blanco; nadie bebe el aloquete, que es muy capitoso. (El aloquete era una especie de vino clarete resultante de la mezcla de uvas blancas y tintas, que era muy cabezón, al decir de Pinheiro.) El bueno es muy caro, y el ordinario cuesta a 40 maravedís. Mucho abunda aquí la fruta; a decir verdad, excelentísima, porque las guindas garrafales son célebres en toda Castilla, y las cerezas, parecidas a las que en Coimbra llaman de costal, son mucho más sabrosas, no teniendo comparación con las mejores de Lisboa o de otras partes de Portugal, además de que abundan sobremanera. En cuanto a los albérchigos y frutas tempranas, son como los nuestros. Camuesas (variedad de manzana) de tres y cuatro en libra duran casi todo el año. Los membrillos son mejores que los nuestros -dice en otra parte-, y también nos llevan ventaja en las peras bergamotas, aunque de éstas hay pocas» (se refiere a las peras limoneras).
Sigue después Pinheiro da Veiga haciendo un canto a la abundancia de frutas, y pasa a hablar de las natillas, que «son la mejor cosa que se hace en Valladolid», junto con los requesones, cuajadas y mantecas frescas. Y dedica un encendido elogio a los productos derivados de la leche: «De todo lo que de este género he comido, no recuerdo después haber probado nada mejor ni más barato que la leche de allí y las cosas que con ella se hacen. Mientras dura la estación, andan diariamente por las calles de Valladolid más de 400 burros cargados de ella.
En cuanto a pescados, hay generalmente escasez y carestía, aunque viene alguno de Vizcaya, que llaman merluza, si bien rara vez y de milagro llega bueno. (Entre paréntesis digamos que el transporte del pescado hasta Castilla se hacía desde Vizcaya en carros de nieve y helechos; la nieve se reponía en determinados lugares preparados al efecto, tal y como se repostaban los caballos de tiro y las mulas de los arrieros.) «También suele venir otra clase de pescado procedente de Santander, que llaman besugo; pero ocurre solamente en tiempo de Cuaresma. Es de gran abundancia y fresquísimo, que vale a 30 maravedís y aun a 20 el arrelde. Pero lo más notable -continúa diciendo más adelante- es el infinito número de truchas que vienen de Burgos y de Medina de Rioseco, porque nunca llegué yo a comprender, ni se puede concebir, cómo en ciertos días la mitad de la población las come y se alimenta de ellas, como si fueran pescado de mar. Y así un día, en San Pablo, oí dar orden a los tratantes que llevasen cuatro arrobas o cinco de ellas para la comunidad, como en efecto lo hicieron, cosa que parece materialmente imposible, que de un río se pueda pescar un día cuatro arrobas y al siguiente día otras tantas. Muchas de estas truchas pesan varios arreldes, y no pocas son espantables a la vista por lo crecidas. En cierta ocasión, el duque de Lerma envió una de regalo a los frailes de San Pablo, puesta en un gran tablero, y cuando la cortaron en trozos hubo para comer 80 frailes de la comunidad, teniendo éstos motivos para contar el caso.
(Un inciso para comentar que los frailes han sido siempre gentes de buen diente, aunque el refranero popular de antaño nos deje escoger a voluntad: «El fraile que pide pan, carne come si se la dan.» O bien: «El lobo harto de carne, se metió a fraile.»)
Siguiendo con la crónica del abastecimiento de la ciudad de Valladolid, según uno de nuestros más viejos cronistas, Pinheiro dice que «era de notar la gran abundancia de ranas que se venden en Valladolid», presumiblemente procedentes del pueblo de Renedo de Esgueva, que en aquel entonces se denominaba Ranedo, posiblemente por la gran abundancia de batracios que daba el río. También cita Pinheiro -y en eso nos adelantábamos a la gastronomía francesa borgoñona la abundancia de caracoles y la exquisita forma de prepararlos, aunque él asegura no haberlos degustado con agrado.
Además de estos manjares simples y naturales, había los compuestos, aderezados en las cocinas de los señores particulares, donde siempre, a todas horas, se hallan «empanadas, tortas, frutas en almíbar y todo género de alimentos, como tengo dicho -sigue Pinheiro- al lamentarme de la expulsión de dichos figones, que fueron sustituidos por las cocinas particulares y por más de 50 casas de comidas distintas, con su mesilla a la puerta y un anuncio de que allí se prepara todo género de manjares y se guisa de comer».
Una cosa más que sorprende de las alabanzas de este cronista del viejo Valladolid es el elogio que hace del agua, «que vanla vendiendo por las calles de la ciudad en hermosísimos recipientes». Y recuerda el paso de un aguador que lanzaba su pregón de aquesta guisa: «¡Ea, galanes! ¡La de Argales, regalo de tripas!»
LAS POSADAS Y LOS MOZOS DE MULAS
Mesones y posadas, casas de comidas y tiendas del «malcocinado» (hubo una calle con este nombre) había muchas en Valladolid en tiempos de la Corte. Nuestros visitantes, precursores del turismo de hoy, sólo disponían de un medio de transporte: el caballo y la mula. El caballo, para el caballero, y la mula, para el mulero, que generalmente era personal contratado (lo que hoy diríamos «contrato por obra»). Antonio de Brunel publicó en París, en la librería de Carlos de Sercy, un Diario de viaje por algunos países europeos; entre ellos, España. Vino acompañando a los hijos del gobernador de Nimega, Francisco y Cornelio, a cuyo servicio estaba. De este libro después se hicieron ediciones en Colonia, Bruselas y La Haya, esta última dedicada al príncipe de Orange en 1666. Pues bien, en ese libro Brunel habla de la función del mozo de mulas y del abastecimiento de las posadas, y su texto es verdaderamente significativo del funcionamiento de unos y otras. Tras intentar contratar en San Sebastián a un mozo de mulas que le pedía 40 escudos por sus servicios y mantenencia y tras dejar claro que el mozo tenía la obligación de cuidar del ganado, del transporte, del avituallamiento y procurar el hospedaje, Antonio de Brunel decidió ahorrarse los cuarenta escudos y hacer él personalmente de mozo de mulas, además de mentor de sus discípulos, ocupaciones ambas en aquel entonces bastante afines. Y cuenta su experiencia de la siguiente forma: «En cuanto se ha llegado a la posada se pregunta si hay camas, y después de haberse provisto de ellas, es preciso o dar la carne cruda que se lleve a cocer, o bien ir a comprarla a la carnicería. Si se encuentra algún capón, gallina o perdiz, se trata de acomodarse con ello. Nos decían –cuenta- que de estos últimos animales comeríamos gran cantidad y mucho más gruesos y grandes y de mejor gusto que los de Francia, pero jamás encontramos más que uno, que, además, no tenía todas esas ventajas. Lo mejor es llevar la carne en las alforjas y comprar y aprovisionarse de lo que se encuentra en el lugar donde se esté para el día siguiente. Cuando se está en la taberna -recordemos que estamos situados en el siglo XVII- es preciso ir a comprar el pan, el vino y los huevos, porque todo eso está separado y no es permitida su venta nada más que a los que han adquirido el derecho a venderlo.» ¡Y aquí viene lo realmente curioso! Dice Brunel: «El impuesto es tan grande, que se paga al rey por un huevo un cuarto, que es un medio sueldo, de tal modo que casi en toda Castilla un huevo cuesta un sueldo.» Es posible que aquí esté el origen del dicho popular «cuesta un huevo» y que la expresión venga dada por la situación opresora de la Hacienda Real; a todas luces, tradicional.) El pago conocido como «sueldo» era una moneda equivalente a 23 céntimos de peseta. Existió el sueldo burgalés.
Para los aficionados a las finanzas, aclaro que «un cuarto» era una moneda de cobre equivalente a cuatro maravedís de vellón, que valdría en nuestro tiempo 0,03 pesetas.
Pese a la abundancia de vituallas en aquel siglo, no era oro todo lo que relucía en las casas hidalgas. Las hermanas de Cervantes, en su estancia vallisoletana, no eran precisamente un dechado de virtudes, pues vivían a costa de los hombres, y aseguran que recibían «visita de varón» a altas horas de la noche. Habladurías no faltaban en los declarantes en el proceso por la muerte del caballero Gaspar de Ezpeleta, muerto a espada a las puertas de la casa que habitaba nuestro ingenioso escritor, en la calle del Rastro, en cuya planta baja había una taberna donde era de sospechar que se reuniera gente de toda gallofa, truhanes, mozos del golpe, busconas y celestinas que oficiaban en la mancebía pública tan próxima. (Hoy diríamos que en el solar sobre el que se levantó la Casa Mantilla.) Los vallisoletanos de medio pelo comían en la intimidad, sin dar cuartos al pregonero; es decir, sin invitar a los amigos ni a los visitantes, con quienes hacían amistad de horas. Al menos, así lo cuenta un viajero por nuestras tierras, cuya identidad se desconoce, pero que publicó un libro de viajes por Castilla, salido de las prensas del librero de Amsterdan Jorge Gallet en el año 1700. Estas fueron sus impresiones: «Me ha parecido que les gusta comer bien cuando no es a propia costa. Rara vez se invita y casi siempre comen en la intimidad. Tampoco tienen pinches para acomodar bien sus comidas. El mayor regalo que se hacen es de chocolate. No es posible imaginar el consumo que se hace de él en toda España. En cuanto entráis en una casa un poco distinguida el primer cumplido es rogaros que toméis el chocolate que os presentan en vasos de «cocos» (¿tazas?), con pequeños bizcochos, de los que siempre tienen provisión. Tienen también muchas clases de aguas heladas, que hacen beber en verano, y hay algunos grandes señores que gastan hasta veinte mil libras en esa clase de bagatelas. El tabaco en polvo es también una de sus distracciones. Es un asunto que vale en España al Rey todos los años una cantidad considerable; y cuando una mujer tiene intención de comprometerse, comienza por pediros tabaco, sea en la iglesia o en otra parte, con el fin de llegar al resto con más facilidad».
Se habrá observado que el procedimiento sigue siendo actualmente el mismo, con la salvedad de que las mujeres que piden tabaco no suelen hacerlo en las iglesias.
Este mismo desconocido autor hace una especial mención de «la siesta». Los españoles del Siglo de Oro ya la practicaban e hicieron de ella una costumbre principalmente estival: es decir, practicada en el solsticio de verano, que termina con el otoño, pero no en pleno verano, ya que antiguamente las estaciones del año eran cinco y no cuatro como ahora.
El desconocido autor dice, al referirse a esta circunstancia: «Su pereza llega a tan grandes extremos, que muy a menudo, por no levantarse del sitio en que están sentados, dejan para otro día el vender lo que les querían comprar. Hacen todos la «siesta», que es dormir después de comer, y aunque tengáis que comunicarles todos los asuntos del mundo, será preciso que aguardéis a que se hayan despertado. En verano apenas si se ven gentes por sus calles desde mediodía hasta las cinco de la tarde».
Pero hora es ya de que después de ir de acá para allá, nos sentemos a una mesa y comamos, de invitados, a la mesa de un rico-hombre español. Bartolomé Joly, que estuvo en España entre 1603 y 1604, acompañando al abad cisterciense Baucherat, visitador de los monasterios de la Orden, nos cuenta, con la poca caridad de quien era limosnero del rey de Francia, lo siguiente:
«Los españoles son personas de mucho gusto y de gran apetito, no lavándose de ordinario las manos antes de comer, suponiendo cada cual tenerlas limpias, y sentándose a la mesa antes de que se haya servido vianda alguna. Primeramente viene la fruta, que comen, al contrario que nosotros, lo primero: naranjas enteras y en rodajas azucaradas, ensaladas, uvas verdes, granadas, melones de invierno que llaman «invernizos», guardados todo el año como en conserva. Así, pues, puestos los platos, el «maestresala» se coloca en el extremo de la mesa, descubierto, con su capa y su servilleta al hombro. A un lado, una pila de platos; al otro, un gran cuchillo y un tenedor, con el que hace las partes, tomando un poco de cada fruta, que pone sobre un plato primero al más calificado, sirviendo de ese modo a los tres o cuatro más próximos a él; algún otro de los más diestros hace semejantes platillos a todo el resto de la mesa, de manera que nada quede en los platos, que son retirados poco después, y otros suceden en su lugar, lo mismo con los platos. Las más gruesas viandas, como pavos, conejos, capones, pollos, no están nunca enteros, sino partidos en pedazos en la cocina, de tal modo que apareciendo una gran fuente o dos de pavo, el maestresala sirve plato cortado más menudo para dar con la salsa dos o tres pedazos a cada uno. Retirado eso y cambiados los platos, vienen los conejos, con los que se hace lo mismo; las gallinas y los pollos rellenos de ajo, las pechugas de pichón, entre todo eso se hará un servicio a cada uno en su escudilla de pisto de leche y azúcar, amarillo, sin pan y muy especiada, uno de una leche de almendra con azúcar, a la cual sucede cierto manjar blanco bastante bueno (no se cita), y siempre a cada uno su platillo; de arroz también espolvoreado de azúcar y canela mezclados juntos que llaman «polvo del duque». Vienen después las perdices bien cortadas, salpicadas de pimienta entre las alas y las patas, pero manteniendo todavía su forma, todo ello asado y sin tocino; por fin, las aceitunas, después el cocido, que es lo último.»
Como puede apreciarse, una comida ligerita, sin grasas y azúcares, como recomiendan ahora los dietólogos. Como esta abundancia de carne de pelo y pluma, hortalizas y dulces no hay cristiano que lo pase sin unos buenos tragos de vino, el autor se mete con el «somelier», que entonces no existía como tal, pues es invención francesa (el nombre, no el personaje). Y dice:
«Cuando alguien quiere beber (¿quién no?), le traen del buffet, llamado «aparador», que de ordinario está fuera de la sala, adornada no sólo con vasos para beber y utensilios de mesas, sino con otras piezas y joyeles exquisitos que el dueño tiene para hacer gala, la copa medio llena de agua, presentada sobre un plato un poco hondo, en el que puede verter el agua tras un movimiento de vaivén para limpiar el interior de la misma, y todo el vino que se quiere, siéndole servido, blanco y tinto, en dos pequeños jarros de vidrio. El vino se sube a la cabeza y no es delicado como el nuestro (recordamos que está escribiendo sobre España un francés). Hay que beber más que de ordinario, debido a la gran cantidad de pimienta que ponen en las viandas, además de la que sirven en la mesa, como sal, estando hechos sus saleros para tener una y otra, no dejando de especiar para hacer, dicen ellos, una buena digestión; la libra de pimienta cuesta dos reales.
Al fin, retirado el cocido, traen para postre lo que llaman, a diferencia de la entrada, «fruta de postre», confituras y también turrones, especie de bizcocho duro, compuesto con canela y a veces con ámbar gris: llaman a eso «lavadientes», que la mayor parte toman después de haberse quitado el mantel.
El español no brinda apenas, ni ofrece de beber el uno al otro, pero entonan de tal modo que, levantando la nariz y la mano a un tiempo, todo lo han tragado antes de que nosotros hayamos empezado a llevarlo a la boca. La forma de los vasos, que ellos llaman penados o penosos (porque tienen el borde vuelto para afuera) les llena de aire y eructan en la mesa sin ruborizarse; los más educados eructan en la servilleta, poniéndosela delante de la boca. La conversación general en la mesa tiene siempre que ver con la propia comida, para animarse a comer bien.»
El bueno de Bartolomé Joly, que hasta que llegó a España no había comido nunca una aceituna, se fija en ellas en su crónica, y dice: «Aceituna, una por una; y a cada una beber un trago y como los médicos dicen que la «primera es de oro, la segunda, de plata, y la tercera mata, diciendo que no hay que comer apenas de ellas, han encontrado, sin embargo, una glosa del rey Felipe, que agrega «docena», permitiendo hasta una docena.»
El dicho popular que el francés atribuye a las aceitunas lo hemos oído toda la vida referido a los melones: «Por la mañana, oro; por la tarde, plata; por la noche, mata.» Lo que nos hace sospechar que el bueno del francés, obnubilado sin duda por los efluvios de nuestro mal vino, confundió tres aceitunas con tres melones.
Edmundo de Amicis dice en su libro La España, publicado en Florencia en 1873, que para celebrar el nacimiento de Felipe IV y la llegada del almirante inglés con un séquito de 600 caballeros, hubo en Valladolid un banquete en el que se sirvieron 1.200 platos de carne. Lo que viene a confirmar que los españoles, en general, y los vallisoletanos en particular, siempre nos hemos pasado en los bautizos y con las visitas.
Francisco Martínez Montiño, en su libro Arre de cocina, pastelería, bizcochería y conserva (1611), dice que en palacio, en la época de Felipe III, se hacían comidas pantagruélicas. Y tenemos motivos para creerle, porque él era el «cocinero mayor del rey nuestro señor». He aquí el menú (habría que decir «relación») de los platos servidos en una merienda real (¡ojo!, he dicho merienda):
-Perniles cocidos.
-Capones o pavos asados calientes.
-Empanadas inglesas.
-Pichones y torreznos asados.
-Perdices asadas.
-Bollos maymones, o de vacía.
-Empanadas de gazapos en masa dulce.
-Lenguas, salchichones y cecinas.
-Gigotes (carne picada) de capones sobre sopas de natas.
-Tortas de manjar blanco, y natas, y mazapán.
-Hojaldres rellenos.
-Salchichones de lechones enteros.
-Capones rellenos fríos, sobre alfitete frío.
-Empanadas de pavo.
-Tortillas de huevos, y torreznos, y picatostes calientes.
-Empanadas de benazón.
-Cazuelas de pies de cerdo con pimientos.
-Salpicones de vaca, y tocino magro.
-Empanadas de truchas.
-Costradas de limoncillos y huevos mejidos.
-Conejos de huerta.
-Empanadas de liebre.
-Fruta de pestiños.
-Truchas cocidas.
-Ñoclos (?) de masa dulce.
-Panecillos rellenos de masa de levadura.
-Platos de frutas verdes.
-Gileas blancas, y tintas.
-Fruta rellena.
-Empanada de perdices en masa de bollos.
-Buñuelos de manjar blanco y frutillas de lo mismo.
-Empanadillas de cuajada y ginebradas.
-Truchas en escabeche.
-Plato de papin tostada con cañas (?).
-Solomos de vaca rellenos.
-Cuajada en platos.
-Almojabanas (torta de queso y harina, o también fruta de sartén hecha con manteca, huevo y azúcar).
Y por si todo esto fuera poco, el cocinero del rey, en su famoso tratado, recomienda que «si la merienda fuera un poco tarde, con servir pastelones de ollas podridas, pasará por cena». Y aún insiste en su deseo de conseguir la suma perfección: «Ensaladas, frutas y conservas, no hay por qué ponerlas aquí, pues se sabe que se ha de servir de todo lo que se hallare, conforme al tiempo que se hiciese la merienda.»
(No se había inventado todavía la Digestina ni la Sal de Frutas, pero estábamos haciendo méritos para ello.)
Quiero pensar que muchos años después, en 1825, cuando Brillat Savarin, el sumo sacerdote de la gastronomía francesa, escribió su Fisiología del gusto, no pensaba en los españoles del siglo XVII cuando publicó sus famosos «aforismos del profesor», en los que dice: «El destino de las naciones dependen del modo en que se nutren.» Y en otro aforismo dice: «Dime lo que comes y te diré lo que eres.» Nada bueno podía desprenderse de aquella glotonería y de aquellos dispendios. En seguida llegó Quevedo calificando al rey Felipe del rey agujero: más grande cuanta más tierra le quitan. ¡Y es que teníamos pesadez de estómago!
Quiero aprovechar la resonancia del elogiado Brillat-Savarin para hablar, siquiera sea de paso, de la influencia de la cocina española en la cocina francesa. Puede parecer petulancia o «chauvinismo a la española», pero no hay tal. Las circunstancias y los hechos hablan por sí mismos y no hay por qué eludirlos si son ciertos. En el siglo XV la cocina española era la más adelantada de Europa, y lo siguió siendo hasta el siglo XVII. Esto puede resultar evidente, pues media Europa era española. El descubrimiento de América había traído consecuencias también para la cocina, ya que de aquellas nuevas tierras llegaban nuevos productos: la patata, el tomate, el ají o pimiento, el pimentón, el cacao y el chocolate como consecuencia. Hasta el entronizamiento de Felipe V España no tuvo ni rival ni discusión: los españoles, en la guerra y en la paz, difundían nuestra cocina. Pero llegaron los Austrias y sus validos, y comenzó un afrancesamiento en las costumbres, hasta el punto de que lo español dejó de serlo para ser francés. España se deja arrebatar -dice Dionisio Pérez en su libro Guía del buen comer español, editado en el año 1929 por el Patronato Nacional del Turismo-, sin importarle un ardite, y desdeñándola, esta gloria legítima de haber sido los españoles quienes trajeron a Europa la patata, mientras Francia glorificaba a Parmentier y perpetuaba su nombre levantándole estatuas.» Lo que ocurrió con la patata fue ocurriendo con los demás productos e invenciones culinarias.
Involuntariamente, la introductora de muchas recetas españolas -y de muchos productos hasta entonces desconocidos fue la cocinera de la infanta española María Teresa de Austria, que, al casarse con Luis XIV de Francia, se la llevó a Versalles para que le hiciera comida española. Aquella cocinera era conocida como «La Molina» y fue la que le hacía el chocolate a la reina, una mujer poco agraciada que, al decir de mademoiselle de Montpensier en sus Memorias, le olía la boca a ajo. En aquel tiempo comenzó una campaña de aversión contra la cocina española, que invade la Corte y gana la estimación del pueblo. ¿y qué ocurre ? Pues que los platos empiezan a cambiar de nombre. A un plato español se le pone nombre francés, y aquí paz y después gloria. Un ejemplo: la ladina mademoiselle de Montpensier reprocha a «La Molina» que «apacigua el hambre de su pobre señora dándole para merendar unos pasteles fríos, preparados con carne picada, fuertemente sazonada y encerrada en una pasta «feuilletée».
¿Saben qué pasta era ésa? Pues nada menos que el hojaldre, de invención española, que hemos citado anteriormente en la larga merienda montada por Martínez Montiño, el cocinero del rey Felipe III, con el nombre de «tortas de manjar blanco». Hoy, los franceses dan como inventor del hojaldre al pintor Claudio Gelée, «El Lorenés».
Otro ejemplo: el pueblo provenzal francés da como invención suya la popular salsa «ali-oli», que no es otra cosa que la salsa que se cita en el códice valenciano Llibre de Sent Soui, ya en año 1024.
Un tercer ejemplo: la tortilla española de patata es, ¡qué duda cabe!, una invención española. Entraba y salía de España por la ruta jacobea, pues era una comida muy propia de caminantes. Los franceses le quitaron volumen al quitarle la patata, pero no inventaron la llamada «tortilla francesa», porque ya estaba inventada en España. Y nada menos que por los monjes cartujos, que la llamaron «tortilla de la cartuja», al ser modesta, sin pretensiones ni dificultades culinarias, pero nutritiva. Cuando no había otra cosa que ponerle a un simple huevo, él sólo bastaba con unas gotas de aceite. Hasta en eso es modesta la tortilla de la cartuja, que, por cierto, ya sabía hacer la cocinera de María Teresa de Austria, la antes citada doncella conocida como «La Molina» y denostada por las exquisitas cortesanas de Versalles. Para confirmar la invención de la tortilla de la cartuja (bautizada después como tortilla francesa), echemos un vistazo de nuevo al libro de guisados del cocinero Antonio Martínez Montiño, y allí hallaremos la «tortilla de la cartuja». Por si fuera poco, allá va esta historia:
«La invasión napoleónica facilita también a la cocina francesa medios de enriquecerse con modos españoles. Hay un suceso conocido gracias a haberselo revelado la duquesa de Abrantes, esposa del general Junot, encargado por el emperador de la conquista de Portugal en 1807. Cuando con sus tropas pasó por el monasterio de Alcántara, el general Junot se llevó el libro recetario del fraile cocinero, que, al decir de muchos franceses, fue el botín más importante de la guerra entre España y Francia. Parece que en ese libro-recetario el desconocido fraile había ido escribiendo un sinfín de recetas de cocina, con todo lujo de detalles sobre su elaboración y cantidades, e incluso los productos sustitutivos, sin faltar un estudio sobre hierbas medicinales y emplastos para curaciones. En la primera parte de este libro-recetario figuraban los platos de la comarca que los diversos frailes cocineros habían ido plasmando según lo iban recogiendo de boca de las mujeres.
Por si fueran pocos los anteriores ejemplos, les dejo el último: en aquel recetario de cocina que cayó en manos de la esposa del general Junot, estaba la receta de una especie de sopa que los frailes llamaban «consumado» o «consumo», que al correr del tiempo todos los franceses conocerían corno «consommé», uno de los fundamentos de la cocina francesa.
Allí también estaba el modo especial de preparar aves como el faisán, la perdiz, las becadas y otros voladores. Allí también el modo de utilizar la trufa, e incluso en este libro-recetario de los monjes benedictinos estaba también expresado un sistema rudimentario para tratar el hígado de pato y hacer de él una pasta. Años después, los franceses perfeccionarían el sistema y serían los únicos productores de aquella deliciosa pasta que llamaron «paté de foi».
Aquellos monjes del monasterio de Alcántara aportaron, bien es cierto que involuntariamente, la base para el desarrollo de la internacionalmente famosa cocina francesa, selectiva y exquisita, que hoy en día no tienen el más mínimo rubor al presentar, entre su recetario de comidas selectas, un «Faisán al modo de Alcántara», en cuya elaboración intervienen el vino de Oporto y seis pequeñas trufas. El gastrónomo catalán de principios de siglo Ignacio Doménech, asegura en La nueva cocina elegante española, publicada en Madrid en 1915, que «nadie ha conocido el texto castellano de esta histórica receta», lo que nos induce a pensar que aquel libro de recetas del monasterio de Alcántara fue guardado como un tesoro.
Al hilo de todo esto vengo a traer la breve relación de caprichos que se permitía el rey Carlos V en su retiro del monasterio de Yuste. El rey, que era un glotón insaciable, tenía una despensa en la que se podían encontrar productos de todos los antiguos reinos. Los correos de Lisboa a Valladolid rodeaban mucho, apartándose del camino recto, para dejarle pescado de mar en Yuste. Recibía el corregidor de Plasencia las órdenes más estrechas de Valladolid Corte, a fin de que proveyese al emperador de cuantas viandas demandase. Había incluso ciertos celos monjiles porque tal o cual convento le había mandado ciertos pasteles y bollos recién inventados; los nobles, los que habían recibido favores reales o los que esperaban recibirlos, le enviaban toda suerte de productos alimenticios.
«Perejón refiere que Valladolid le regalaba sus pasteles de anguila; Zaragoza, sus terneras; Ciudad Real, su caza; Denia, sus salchichas; Cádiz, sus anchoas; Sevilla, sus ostras; Toledo, sus mazapanes; Extremadura, sus aceitunas, y Guadalupe, cuantos guisos inventaba la fértil fantasía de sus muchos cocineros.»
Cuenta Pedro Antonio de Alarcón, al describir el monasterio, que, según se decía por aquellas tierras de padres a hijos, el emperador Carlos comía ostras frescas en medio de aquel desierto.
Abro ahora un brevísimo apartado que titulo Hábitos perdidos, en el que no faltará una receta desacostumbrada y antañona.
Entre las más antiguas y curiosas encuentro la del «Gato asado como se ha de comer», publicada en el Libro de guisados, manjares y potajes intitulado libro de cocina, que por mandado del rey Carlos I se tradujo en Toledo, en el año 1525, «de la lengua catalana a la lengua materna y vulgar castellano», según consta en la Introducción. Su autor, Ruperto de Nola, también nombrado como Maestre Rubert, era presumiblemente un cocinero aragonés que acompañó al rey Alfonso «el Magnánimo» a la conquista de Nápoles, permaneciendo después al frente del gobierno de la cocina de su sucesor, Fernando I.
El libro de Coch, o Libro de Guisados tuvo una segunda edición en la ciudad de Logroño a expensas del alcaide Diego Pérez Davilla en 1529. Y pocos años más tarde salía de las prensas de Medina del Campo en la única edición que se conoció por estos reinos. Este libro, pues, era una especie de «biblia» para los maestres de cocina.
Aquella visita real a Toledo trajo para los españoles muchas consecuencias, no sólo la edición de libros, el encuentro de escritores y poetas, las medidas políticas, las decisiones de gobierno, sino que, como consecuencia del ajetreo social, el buen comer y el mal beber, la visita del rey trajo también consecuencias para las toledanas. Ahí está desde entonces aquella canción que se cantó al poco de marcharse e] rey:
Chapirón de la Reina,
chapirón del Rey,
mozas de Toledo,
ya se parte el Rey;
quedaréis preñadas,
no sabréis de quién...
Vamos con la anunciada receta de «Gato como se ha de comer», según la fórmula del primer tercio del siglo XVI.
Dice Ruperto de Nola: «El gato que esté gordo tomarás. Y degollarlo has. Y después de muerto, cortarle la cabeza y echarla a mal, porque no es para comer, que se dice que comiendo de los sesos podrías perder el seso y el juicio si de ellos comieres. Después, desollarlo muy limpiamente, y abrirlo, y limpiarlo bien. y después envolverlo en un trapo de lino limpio y soterrarlo debajo de tierra, donde ha de estar un día y una noche. Y después sacarlo de allí y ponerlo a asar en un asador. Y asarlo al fuego, y, comenzándose de asar, untarlo con buen ajo y aceite, y en acabándolo de untar azotarlo bien con una verdasca: Y esto se ha de hacer hasta que esté bien asado untándolo y azotándolo. Y cuando esté asado cortarlo como si fuese conejo o cabrito, y ponerlo en un plato grande; y tomar del ajo y el aceite para hacer un caldo bien ralo; y echarlo sobre el gato. Y puedes comer de él porque es muy buena vianda.»
Aunque el cocinero del rey de Nápoles no especifica en su receta el tipo de gato más apropiado para el asado, suponemos que tanto dará un gato montés que un gato doméstico o un gato cimarrón. Yo aconsejo que no se ande con remilgos ni tiquismiquis a la hora de sacrificar un gato en beneficio del estómago.
Dejó escrito Alfonso X el Sabio que «el comer, el beber y el dormir son cosas naturales sin las que los hombres no pueden vivir. Pero han de hacer uso de ellas con tiento, mesura y templanza».
La primera parte de la teoría expuesta por el rey sabio es una evidencia. El comer y el beber se hace consustancial con cualquier acontecimiento que supone un hito en la historia de nuestras vidas: comer para celebrar la vida ¡y hasta la muerte!, tal y como hasta hace poco tiempo era costumbre en algunos pueblos de Castilla, donde las personas que acudían al domicilio del difunto para expresar su condolencia a la familia eran convidadas a participar de un banquete familiar, donde se hacía una comida más que regular y se continuaba a la tarde con una chocolatada, con la que a veces se comenzaba cuando el óbito se producía a media tarde.
De las celebraciones festivas de natalicios, bodas y galas no hay que hablar.
Lo que sí conviene recordar es que, por lo menos, desde el segundo tercio del siglo XIII existía en la Universidad de Salamanca, según marcaban sus estatutos, la costumbre de rematar los exámenes de grado profesional (lo que ahora denominaríamos «doctorado») con un banquete que se celebraba inmediatamente después del examen. Con ese banquete obsequiaba el alumno al profesorado. Creo recordar que Diego de Torres Villarroel cuenta en su Vida cómo se celebraba este banquete y las viandas que en él se servían. No encuentro la cita, pero sí el relato de otro escritor, Manuel de Sabando, que nos da muy buena relación del festejo universitario. Dice así: «Pónese un servicio para 18 personas, de blanca y finísima porcelana: cada uno se compone de cuatro platos superpuestos, cuatro cubiertos, un trinchete, dos cuchillos, un vaso, dos copas y un salero; aparte, grandes y bruñidas tazas, enormes bandejas y candelabros. Enfrente de cada servicio hay una caja circular de madera y un enorme tazón de porcelana cubierto con su tapa: la primera contiene dulce; el segundo, manjar blanco.» En la mesa se sentaban los profesores y el graduado, y servían la mesa seis estudiantes designados para el caso. Consumidos los dulces y el manjar blanco, se servía un ave asada para cada comensal, que en algún caso llegó a ser un pavo, interpretando con amplitud lo que decía el párrafo 31 de los estatutos de la Universidad, que era así: «El que se oviere de examinar sea obligado de dar a cada uno de los examinadores, doctores o maestros que al presente fueren de su Facultad, dos doblas de cabeza o castellanos y una hacha y una caxa de diaxiton y una libra de confites y tres pares de gallinas. Y porque el tiempo es largo del examen, sea obligado a dar una cena, con tanto que no sea obligado a dar más de una ave y una escudilla de manjar blanco y una fruta antes, y otra después, y su vino y su pan.»
Por mi parte, algunas aclaraciones que ha menester: sabemos que las «dos doblas de cabeza o castellanos» era una moneda que circulaba en la Edad Media, que el graduado pagaba como tasa; una caja de diaxiton creo recordar en Torres Villarroel que era una especie de bebida gaseosa; la libra de confites y los tres pares de gallinas suponemos que serían para el condumio personal de cada cátedro, ¡pero no acabamos de entender la aportación de un «hacha»! O hemos transcrito mal, o la crueldad de los catedráticos para con sus alumnos era bestial. Debía de tratarse de un hachón, una gran vela.
El «tazón enorme de porcelana» que se cita junto a la caja de madera circular que contenía dulces, habría de ir con el llamado «manjar blanco»: que no era otra cosa que una gallina hilada, preparada con leche de almendras, azúcar, agua rosada y ocho onzas de harina de arroz. También había «manjar real», a base de pierna de carnero; «manjar imperial», a base de arroz, huevos, harina y azúcar, y «manjar de ángeles», a base de requesones y azúcar.
De todos ellos da razón Ruperto de Nola en su Libro de los guisados.
Termino el recetario con el «Tostón al golpe de Estado», invención del periodista José Perreras, director de El Correo de Zamora, por lo menos en aquellos días del mes de enero del año 1874, en que el general Pavía quiso hacer un balance, a su modo, de la política de España.
El director de El Correo de Zamora, que era amigo personal de Sagasta, publicó en las páginas del periódico esta historieta con receta: «De pequeño era yo maestro en el arte de asar tostones y no sé cómo llegó esta fama hasta José Luis Albareda, gobernador de Madrid, a los pocos días de la acción del general Pavía. El caso es que encontrándome en su despacho convinimos en comer juntos y con otros amigos. Me pidió Albareda que asara un tostón al estilo de mi tierra. Lo asé y mi obra me valió palmas. Desde entonces, siempre que de asar tostones se trata, para designar ese mi guiso de otro tiempo, ya saben mis amigos que mi tostón se llama «tostón al golpe de Estado». Y se hace así: «Se elige un animalito entre los de quince a veinte días de edad. Se le degüella sin compasión y se le sumerge por completo en un caldero de agua hirviendo. Limpio y blanco que es un gusto, se le raja por el vientre abriéndolo en canal, desde el hociquillo hasta el rabo inclusive. Se le vacía enteramente y se vuelve a lavar por dentro y por fuera, enjuagándolo bien con un paño de arpillera. Se entiende cual si fuera una piel curtida y se te atraviesa en toda su longitud, y de modo que no se cierre, con la lanza del asador. Con un hisopo, mojado en una salmuera sencilla, hecha con agua y sal, se le unta y humedece bien por todas partes y se pone al fuego de brasa de leña, dándole vueltas de continuo. A cada vuelta, con un cortezón de buen tocino, se va frotando y después mojándolo con la salmuera hasta que la piel forme ampollas y adquiera un color avellanado. Hora y media basta para la operación. El tocino es preferible a manteca, porque ésta reblandece lo que se tuesta, mientras que aquél lo pone crujiente y friable.»
Hemos pasado de largo; mejor dicho, no hemos llegado a la gastronomía actual. No hemos hablado de los platos más tradicionales de estas tierras. No hemos hablado de la receta de la gallina en pepitoria que hacían en Medina del Campo y cuya fórmula está apunto de olvidarse; ni del asado de cordero, del pollo en salsa castellana, ni de la chanfaina, de la cabeza de cerdo asada, ni de los chicharrones; ni del bacallao al ajo arriero, ni del conejo a la Villanubla, ni siquiera de la leche frita, ni del arroz con leche, que curiosamente aparece por primera vez como postre servido en una visita real en los años mil seiscientos en Villanubla: ni del potaje castellano, ni de la sopa de piñones, que suele hacerse excepcionalmente en algunos pueblos en tiempo de Navidad... Ni de los riquísimos postres como las rosquillas de «trancalapuerta», los bollos de Carnaval, el dulce de acerolas, los orejones, el dulce de guindas o los higos de aguamiel, o el dulce de letuario o el arrope.
Todo esto deja la puerta abierta para que aficionados a la investigación gastronómica entremos en sus orígenes y razón de ser
Decía en uno de sus aforismos Brillat-Savarin que el descubrimiento de un nuevo plato hace más en beneficio del género humano que el descubrimiento de una estrella.
Y en su meditación 4ª, al hablar del apetito, aseguraba que «el movimiento y la vida ocasionan en el cuerpo vivo una pérdida continua de sustancia; y el cuerpo humano, esa máquina tan complicada, dejaría pronto de funcionar si la Providencia no la hubiese provisto de un resorte que le advierte cuándo sus fuerzas no están en equilibrio con sus necesidades. ¡Ese resorte es el apetito!
El lo aplicaba a la necesidad de comer. Yo lo quiero aplicar también al deseo de saber.
