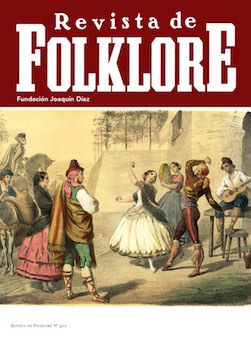* Es válido cualquier término del nombre/apellido del autor, del título del artículo y del número de revista o año.
Historia del viacrucis
RESINES, Luis
Publicado en el año 2016 en la Revista de Folklore número 412 - sumario >
Esta visualización es solo del texto del artículo.
Puede leer el artículo completo descargando la revista en formato PDF 
Resulta bastante frecuente comprobar la carencia de datos sobre el viacrucis, incluso en personas con un nivel de formación más que aceptable, porque se considera que es una muestra de piedad que «se ha hecho así de toda la vida». Y en esa frase genérica se incluye por igual la memoria personal, que recuerda haberlo conocido invariable, tanto como la memoria histórica que se remonta a siglos atrás.
Y parece que haberlo conocido así desde niño hasta adulto hubiera de extenderse también a todas las etapas anteriores de la historia, sin precisión, para remontarse hasta... ¡los orígenes mismos del cristianismo! Y no hay nada más falso. Pero, como todas las acciones ritualizadas, lo esencial en el rito es la repetición fija, inmutable, que parece estar por encima del tiempo. En un pueblo, por ejemplo, la cruz siempre la lleva la misma persona, acompañada por dos compañeros fijos con los ciriales; las paradas se hacen siempre en los mismos lugares; los cantos son los que se conservan en papeles amarilleados por los años, y guardados con esmero para que sirvan para el año siguiente... La ritualidad da un carácter solemne de perpetuidad. Por eso, desvelar los orígenes, o tratar de aproximarse a ellos, supone hacer tambalear toda la construcción que se suponía inmutable.
Es absolutamente falso y carente de cualquier fundamento serio afirmar, como lo he visto escrito, que hay que remontarse a los orígenes mismos del cristianismo para hablar del viacrucis. Incluso con afirmaciones aún más peregrinas —pero que se dejan caer— que aseguran que la propia María, la madre de Jesús, acostumbraba visitar con asiduidad los diversos lugares en que su Hijo había sufrido algún dolor de su pasión[1].
Afirmaciones de este tipo son tan falsas como las imágenes —estampas melosas, imágenes en talla, o en escayola de Olot— en las que Jesús niño juega alegremente con una cruz, o ya adolescente las fabrica en la carpintería del bueno de José. Es el malsano deseo de dulcificar una muerte cruel al proponerla como el anhelo o la ilusión de un niño que aspira a ella. La realidad es que la tortura de la cruz producía horror con solo mencionarla. Y en el ambiente que le tocó vivir a Jesús, bajo el dominio romano en tensión permanente con un pueblo levantisco, la cruz era aplicada con cierta frecuencia y resultaba lo bastante conocida como para evocar espanto automático.
Cuando los cristianos de la primera generación, particularmente quienes residían en Jerusalén, constituyen una inicial comunidad, saben de primera mano —algunos como testigos oculares— lo que ha sucedido con Jesús. Pero los relatos conservados jamás ponen el más mínimo acento, ni el más mínimo interés, en referir que preservan como valiosos tesoros objetos relacionados directamente con Jesús: ni con su vida (ropas, sandalias, manto, herramientas, cosas usadas por él), ni tampoco con su muerte (cruz, corona de espinas, clavos, sudario...). La reflexión que hacen tiene claramente dos estilos: uno consiste en narrar los hechos escuetos, que culminan con el testimonio de su encuentro con el Resucitado; el otro, en la línea del ahondamiento teológico, consiste en caer en la cuenta de que su muerte nos ha salvado, que no es una muerte inútil y absurda, sino cargada de sentido salvador: muerte para engendrar y repartir vida, como hace el apóstol Pablo. Este, cristiano de segunda generación, repite los hechos que no ha conocido, pero enseña el sentido que ha descubierto en la muerte de Jesús. Pero nadie puede dar con un solo vestigio de interés por conocer lugares, poseer objetos, fijar relatos, preservar memorias o vínculos que tengan que ver con la pasión de Jesús.
Todo lo que se sale de ahí está envuelto en la leyenda, a pesar de que haya quien lo pretende legitimar con supuestos datos históricos (sudario, síndone o sábana santa, grial, cruz...). La primera comunidad cristiana de Palestina no se ocupó en absoluto de detalles de este tipo, y su interés es muy ajeno a estas particularidades: gira en transmitir el fabuloso descubrimiento de que Jesús Dios se ha hecho presente en el mundo; de ahí, conservar la fe en él, su mensaje, sus propuestas, la fidelidad a su estilo de relación con Dios. Para aquella comunidad, ese era el valioso tesoro que era preciso conservar y transmitir a toda costa.
Mirando a la historia
Hacia el año 33, se desencadenó la primera persecución por parte de la mayoría judía hacia la comunidad cristiana, concretada sobre todo en sus miembros de procedencia helenística o en los principales cabecillas (Esteban, Pedro, Juan, Santiago, apóstoles...). Esto produjo una primera dispersión de quienes se llevaban consigo la memoria de los hechos, la fe pascual, pero no los escenarios de la pasión, ni los objetos relacionados con la vida o la muerte de Jesús, hacia los que no pusieron interés.
Años después, la tensión con el poder romano cobró fuerza en la rebelión de los zelotas, que se alzaron contra los soldados de Roma. La reacción no se hizo esperar y Tito, al frente de las legiones acantonadas en Siria, se desplazó hacia el sur arrasando sistemáticamente todo a su paso. Los legionarios no se pararon a considerar si eran o no cristianos, pues todos corrieron igual suerte. Fueron numerosos los que buscaron refugio, a la desesperada, tras las murallas sólidas de Jerusalén, que incrementó su población hasta el límite. Los dos episodios más conocidos de aquella guerra fueron la toma de Jerusalén, tras enconada resistencia (año 70), y la del reducto de Masada (año 74). Tras la destrucción, Jerusalén quedó arrasada y los «santos lugares» irreconocibles. (Para los judíos, el «lugar santo» era el templo; para los que han querido asegurar después la localización de espacios relacionados con la pasión de Jesús, los «lugares santos» cristianos eran otros). Pero todos quedaron arrasados.
Al cesar las hostilidades, algunos supervivientes —no todos— regresaron a Jerusalén, y de nuevo se restableció allí una comunidad cristiana, obligada por la necesidad a reconstruir viviendas o un espacio para su culto minoritario. No se empeñaron en excavaciones arqueológicas para reconstruir los escenarios de la pasión de Jesús. Por otro lado, eran un número reducido, pues en el cristianismo se había producido un desplazamiento del centro de gravedad hacia Grecia primero y hacia Roma después.
Por si fuera poco el notable desastre bélico y sus consecuencias, la situación se repitió: durante los años 132 a 135 los judíos se volvieron a levantar en armas contra Roma acaudillados por Bar Kokeba (= o Bar Kozibá). De nuevo fue asediada y tomada sesenta años después la medio reconstruida Jerusalén el año 134. El emperador Aelius Hadrianus construyó una nueva ciudad sobre las ruinas de la antigua, que llamó Colonia Aelia Capitolina, conocida como simplemente Aelia; en la parte norte residían los colonos civiles (soldados veteranos licenciados) y al sur la Legio X Fretensis[2]. Si algo pudiera haber quedado en pie del primer asedio y destrucción, no resistió el embate de la nueva conquista y la construcción de una colonia romana. Los vestigios quedaron enterrados a la espera de los arqueólogos, que llegarían siglos después. Es intento vano echar mano de la memoria de los primeros cristianos de Jerusalén, o de la socorrida tradición.
Al cambiar la situación con Constantino primero y Teodosio después (años 313 y 380, respectivamente) hubo cristianos que, movidos de devoción, acudieron a Jerusalén. Otros, como el caso de san Jerónimo[3], unió motivos de estudio. Se invocan sus palabras para aducir un testimonio que pretende poner en pie lo que había sido arrasado. He aquí sus expresiones:
Hortor vos et precor per Domini caritatem, ut nobis vestros tribuatis aspectus, et per occasionem sanctorum locorum tanto non ditetis munere, Certe si consortia nostra displicuerint, adorasse ubi steterunt pedes Domini, pars fidei est, et quasi recentis nativitatis et crucis et passionis vidisse vestigia (= Os animo y ruego por la caridad del Señor, que lleguemos a veros, y que no os retraséis tanto por otras circunstancias [en la visita] de los santos lugares. Pues aunque pudiera resultaros incómoda nuestra compañía, constituye una parte de la fe haber adorado donde estuvieron los pies del Señor, y haber visto las huellas de su reciente nacimiento y de su cruz y pasión)[4].
Jerónimo dirige la carta a Desiderio y a su hermana Serenilla, a quienes anima a visitar los lugares que se decía habían sido escenario del nacimiento o de la pasión. Pero ya ha aparecido que la veracidad y certeza, en el siglo iv, resultaba extremadamente dudosa. En la carta alude a otros visitantes o peregrinos, sin que haya posibilidad de concretar una cifra. Algunos se han decantado con excesiva libertad a hablar de multitudes:
… el Padre de la Iglesia, San Jerónimo, nos habla ya de multitud de peregrinos de todos los países que visitaban los lugares santos en su tiempo. Sin embargo, no existe prueba de una forma fija para esta devoción en los primeros siglos.
¿Cuántos constituyen una multitud?, ¿qué pudieron ver Desiderio y su hermana, o los otros peregrinos?, ¿con base en qué se pudo relacionar un entorno con un momento de la pasión?
Igualmente, se ha invocado el testimonio de Egeria (Eteria) a fin de asegurar los vestigios de la práctica del viacrucis. Sospecho que en la mayor parte de las ocasiones se ha repetido de memoria, sin haber consultado sus escritos, lo que da poca garantía a los que proceden así. Eteria visitó Jerusalén a finales del siglo iv: es una de las personas que se sintieron impulsadas al viaje por su fe. Cuando estuvo allá, constató la existencia de una comunidad cristiana, con su obispo al frente, acompañado de un conjunto de presbíteros y diáconos. Llegó a Jerusalén a mediados del año 381, y el obispo era Cirilo —conocido como Cirilo de Jerusalén—. Da fe de las celebraciones ordinarias y más en particular de la semana mayor, en la que en la mañana del viernes, antes de la salida del sol, se reúnen los cristianos en el lugar en el que se repite de unos a otros que Jesús fue flagelado. Allí se coloca una cruz que sostiene el obispo rodeado de sus diáconos; los fieles se acercan a besar la cruz[5]. También besan el anillo que perteneció al rey Salomón, y el cuerno de aceite con que eran ungidos los reyes de Israel. En comunidad se recitan salmos, lecturas de las cartas apostólicas, del evangelio y los profetas que tienen relación con la pasión de Señor; luego se lee la pasión siguiendo el relato de Juan. Finalmente, se anuncia que habrá una vigilia (celebración) en la Anástasis (Resurrección), para completar las celebraciones de la semana[6]. No es posible, por consiguiente, deducir orígenes del viacrucis en el testimonio de Egeria, que consigna la práctica celebrativa de la comunidad de Jerusalén.
Si esta constancia ha quedado por escrito, a lo largo de la Edad Media otros testimonios variados fueron transmitidos oralmente por parte de los peregrinos que acudían a los tres centros de peregrinación: a Roma (romeros) o a Jerusalén (palmeros), y más tarde a Santiago (concheros), así como también a otros lugares, deseosos de contacto y cercanía cuando se aseguraba la presencia en el pasado de algún apóstol o del mismo Jesús. Los peregrinos a Jerusalén, al retornar a sus orígenes, contaban lo que habían visto, y lo que les habían dicho, pero que no habían podido comprobar por sí mismos, dado que todo lo que veían sus ojos no existía en el momento de la vida de Jesús, salvo algunas ruinas (muro de las lamentaciones, por ejemplo). Lo que les habían referido no tenía ninguna exactitud histórica, aunque saliera de labios de cristianos convencidos; lo que ellos narraban a su regreso podía perfectamente ser deformado, magnificado, alterado o preterido ante unos oyentes que no tenían otro recurso que admitir lo que venían contando quienes habían estado en Jerusalén (o quienes decían haber estado). La verosimilitud de la tradición oral a los países cristianos de occidente no tenía otra base. Con tan débiles cimientos, la exactitud y el rigor se tambalean.
Aún es preciso añadir otro acontecimiento que hace zozobrar todavía más la exactitud: en el siglo vii, desde Arabia, se produjo la invasión musulmana, que hacia el norte de África se extendió por Palestina, Egipto y Libia sin especial resistencia. Los cristianos que permanecieron allí fueron vistos por los dominadores como población sometida, obligada a pagar impuestos, y a tener restricciones en la manifestación pública de su fe. Los peregrinos que continuaron acudiendo se vieron, según los casos, tolerados, respetados u hostigados. No era más grave que a un peregrino aislado le asaltaran en su camino a Santiago o a Jerusalén; pero si en el primer caso los asaltantes eran otros cristianos, en el segundo eran unos musulmanes, que no compartían la misma fe. Esto hizo posible que se incubara una hostilidad religiosa que fue creciendo, junto con el riesgo político y militar de copar la cuenca del Mediterráneo en una pinza que abarcaba desde la España musulmana hasta la Turquía islámica de los seléucidas (seldyúcidas).
Peregrinaciones y cruzadas
El papa Gregorio VII pensó en 1074 organizar una ayuda militar a los cristianos de Oriente, que, aunque separados por el cisma (1054), eran cristianos. Veinte años después, en el concilio de Clermont de 1095 surge el lema «Dios lo quiere» como eslogan para convocar la primera de las cruzadas al año siguiente. Desde 1096 hasta 1270 se sucedieron siete cruzadas, con muy diversa suerte cada una de ellas. Tan solo la primera llegó a conquistar Jerusalén y, en cierto modo, garantizar la seguridad de los peregrinos (órdenes militares). Tanto estos como los que regresaron de las expediciones militares narraban en los países occidentales lo que les habían dicho, o lo que habían visto directamente. Pero es seguro que nada o muy poco tenía que ver realmente con los acontecimientos de la pasión de Jesús.
Es entonces, a partir del siglo xii, cuando los relatos en países occidentales prenden en el ánimo del pueblo cristiano y cuando se empiezan a consolidar, relato sobre relato, unas historias que parecen tener una certeza: la que aportan los testigos. Entonces se empieza a fomentar una devoción hacia la pasión, que se pretende transportar, llevando a Occidente los recuerdos de lo que había sucedido en los lejanos días de la pasión de Jesús. Los recuerdos se tornan más vívidos y permanentes cuando se construyen pequeñas capillas que albergan escenas o tablas en las que se ha dibujado, pintado o esculpido tal o cual momento de la pasión. Quienes están imposibilitados para peregrinar tienen de esta forma un recuerdo próximo a sus viviendas. En cada país, en cada región, en cada lugar en que esto se lleva a cabo, obedece a una tradición anárquica que emana de quien había hecho el relato, cuya palabra testimonial no se ponía en duda.
En 1342 se encomendó a los franciscanos el mantenimiento del culto de los que se consideraban lugares santos para los cristianos. De la certeza de muchos de ellos es posible albergar serias dudas; pero, si lo narraba un religioso, el peregrino dudaba menos; y el oyente en el oeste de Europa ni se lo planteaba.
Cuando alguien, desconocido, propone hacer un recorrido por los diversos lugares que se narraban como relacionados con la pasión, surge el viacrucis. Cuando alguien cuenta en su país de origen la práctica de devoción en que ha participado cuando estuvo en Jerusalén, este se implanta en la Europa cristiana. Se efectúa además un cambio en la sensibilidad religiosa en relación con la pasión: consiste en recordarla con dolor, mirarla con compasión, como queriendo aliviar a Jesús en sus dolores al participar de ellos. La combinación de estos elementos da como resultado una devoción particular a los diversos lugares donde Cristo sufrió los tormentos de su pasión y muerte.
No hay nada reglado. El recorrido puede llevarse a cabo en el orden sucesivo de los acontecimientos de la pasión, tal como los narra el evangelio; pero también se admite el orden inverso, retrocediendo desde el Gólgota hacia atrás. Como además cada uno de los cuatro relatos evangélicos no proporciona los mismos detalles, según la guía que se siga, o según el narrador que relate, se rememoran unos u otros hechos.
A la búsqueda de precedentes escritos
Se pretenden ver precedentes seguros del viacrucis en narraciones de viajeros que peregrinaron a Palestina. Así, se cita a Riccoldo di Monte Croce, nacido en Florencia en 1243. Ingresó en los dominicos en el convento de Santa María de Novella. En 1288 peregrinó hacia el Este: hasta Acre, Galilea y Bagdag, de cuyo viaje dejó un escrito, con el nombre de Itinerarium, en que aparecen algunos vestigios de lo que alcanzó a ver en su peregrinación. Su obra más célebre es Imputatio alcorani (también citada como Confutatio alcorani), que tira por tierra las afirmaciones y usos de los musulmanes. Falleció en Florencia el 31 de octubre de 1320. Poco después de su viaje, el también dominico Francisco Pipinus, del convento de Bolonia, redactó por mandato de sus superiores el relato titulado Iter orientale, que le ocupó los años 1250 a 1266 y de 1269 a 1295: su escrito refleja las impresiones de su peregrinación anterior, de la que los superiores no deseaban que quedase en el olvido.
El beato Henri de Suso (¿de Sussex?), muerto en 1366, preconizó en el siglo xiv una especie de recorrido espiritual (sin desplazamiento físico, por tanto), consistente en una serie de meditaciones para recordar algunos momentos de lo acontecido en la pasión. Los franciscanos introdujeron en Europa y propagaron una serie de representaciones de momentos de la pasión, a los que se dio el nombre de «pasiones», pues aún no había surgido el más moderno nombre de «viacrucis». En esa misma línea, la beata Eustoquia (o Eustochia), clarisa de Messina, fallecida en 1498, organizó en su ámbito una serie de representaciones que iban desde el nacimiento hasta la pasión y muerte, abarcando diversos momentos de la vida de Jesús; es claro que está en la misma dirección que las representaciones centradas en los «nacimientos», fomentadas por los franciscanos. También contribuyó, a principios del siglo xv, el beato Álvaro de Córdoba. No se conoce con certeza su origen ni su fecha de nacimiento. Sí, en cambio, que fue profesor en San Pablo, de Valladolid. Pasó a Italia y además peregrinó a Jerusalén. A su retorno, junto con Rodrigo de Valencia, adquirió la Torre Berlanga, en la serranía de Córdoba, y allí edificó un convento dominico reformado al que llamó de Santo Domingo de Escalaceli, donde murió hacia 1430. En él organizó unas representaciones pintadas con algunas de las escenas de la pasión, además de denominar a ciertos parajes del recinto con nombres que evocaban su estancia en Palestina[7]. El hecho de tener que recorrer las escenas una a una comportaba el desplazamiento de las personas de un lugar a otro, remarcando siempre el sentido espiritual; se introduce insensiblemente el sentido procesional. Esto lleva a intercalar marchas, paradas, contemplación, comentario, oración, canto... Sin embargo, resulta pretencioso ver en esas rememoraciones un precedente del actual viacrucis.
Otro viajero, cuyo libro se invoca para buscar precedentes, fue Bernhard von Breydenbach (o Breidenbach), que había viajado a Jerusalén en 1483-1484 y que plasmó sus recuerdos en su obra Peregrinatio in terram sanctam, libro para el cual Lutero escribió un prólogo en 1530, y que fue también citado por Christofer Saint Germain. Igualmente, es invocado el testimonio escrito de Félix Fabri, nacido en Zúrich en 1437 o 1438, que ingresó en los dominicos en Ulm. Emprendió la reforma de la orden y realizó dos viajes a Oriente: el primero en 1480 y el segundo en 1483. Conocido en latín como Evagatorium, su título alemán es Eigenliche beschreibung der hin vnnd farth zu dem Heyligen Land gen Jerusalem vnd furter durch die grosse Wüsteney zu dem Heiligen Berg Horeb, redactado entre 1484 y 1488[8].
Ya en el siglo xvi, Jean van Paesschen, muerto en 1532, es el primero que habla de catorce paradas o estaciones; pero no hay que engañarse, ya que las que hoy nos resultan conocidas se entremezclan con otras cuantas más, en un amplio recorrido. Aún no hay nada establecido y fijado. En todo el tiempo precedente, cada uno organiza las cosas a su manera. Ya ha salido antes que el avance de la consideración (y de la marcha) va hacia adelante o hacia atrás respecto al orden cronológico, pues la devoción se rige por otros cánones. Hay quien habla de dieciocho, diez e incluso ocho estaciones. Jean van Paesschen relata más de catorce; hay quien le supera con un minucioso recuento hasta de cuarenta y siete estaciones. Era más habitual la propuesta de doce estaciones, aunque tampoco era un número fijo. Un ejemplo de esas escenas fluctuantes, completamente aleatorio, además del absoluto desorden, es el siguiente: 1. El lugar donde Jesús se encuentra con su madre; 2. Donde Jesús habló con las mujeres de Jerusalén; 3. Donde se encontró con Simón Cirineo; 4. Donde los soldados se sortean sus vestiduras; 5. Donde fue crucificado; 6. La casa de Pilato; 7. El Santo Sepulcro. Se puede observar en el ejemplo anterior que el foco se pone en ciertos momentos, ciertas escenas; pero no se contemplan las marchas de un lugar a otro, ni las supuestas caídas de Jesús.
Básicamente, son tres los modelos que centran la atención: 1.º, las escenas, o «paradas» con motivo de tal o cual hecho; 2.º, las «marchas» o recorridos que se efectúan en el trayecto que existe entre dos puntos (a veces imaginarios, como el que puede mediar entre una y otra caída); 3.º, las «caídas», que no tienen propiamente nada que ver con el relato evangélico, que dejan a un lado otros momentos de la pasión y ponen el acento en la contemplación de Jesús abatido por la cruz.
Dependiendo de la guía o el relato (o escrito) que se siguiera, se proponía un recorrido desde el palacio de Pilato hasta el Gólgota, o se extiende hasta la casa de Caifás, o más aún, hasta el huerto de los olivos; o incluso hasta el relato de la cena. Se proponen —llamada a la devoción— caídas de Jesús bajo el peso de la cruz; se habla de dos, de tres o de siete, siguiendo una costumbre parece que romana. En territorios de habla alemana se desarrollaron y multiplicaron los cuadros (imágenes) por influjo de la extendida oración de las siete Horas (Sieben Hören). En cualquier caso, las escenas, marchas o caídas llevaban consigo otras tantas paradas en el recorrido (de ahí el nombre de «estaciones» (del latín stare, ‘estar o permanecer en pie, haciendo un alto en el camino’), y, consiguientemente, había que reanudar el trayecto entre una parada y otra.
Fijación frente a la libertad imperante
Desde esa variedad de formas y esa anarquía en cuanto al hecho que se consideraba, o el número u orden con que se llevaba a cabo, parece que hay un consenso en que se fue produciendo una evolución hacia una forma cada vez más común, que llegó a ser una especie de refundición de las variantes anteriores. Esto debió de suceder en España en el transcurso del siglo xvii, y fue adoptando la forma con la que ha llegado la devoción a nuestros días. A tal fijación contribuyeron unos escritos: los de Christian van Andrichem (también conocido como Cruys), que redactó Jerusalem sicut Christi tempore floruit (Colonia, 1584), y además Theatrum Terrae Sanctae et biblicarum historiarum cum tabulis geographicis (Colonia, 1590). El otro autor fue Antonio Daza, con sus Exercicios espirituales (Barcelona, 1625). No hay más remedio que reconsiderar qué pudo aseverar con certeza Van Andrichem escribiendo en el siglo xvi sobre la Jerusalén del siglo i, sin haber efectuado excavaciones arqueológicas; y cómo la obra de Antonio Daza no constituía una descripción física ni geográfica, sino una llamada a la meditación. Pero parece que fueron los factores decisivos para la fijación, ya que se trataba de textos puestos por escrito, con el valor que se atribuía a lo impreso frente a la más común repetición oral[9].
La confirmación romana llegó en forma de indulgencias, especialmente en el siglo xviii. Particularmente, los franciscanos habían solicitado indulgencias para esta devoción, a fin de que fueran un estímulo adicional que contribuyera a su difusión. Inocente XII confirmó en 1694 algunas de estas indulgencias para los franciscanos y para los afiliados a esta orden, como el caso de la orden tercera; un cuarto de siglo después, Benedicto XIII, en 1726, hizo extensibles los privilegios a todos los fieles, aunque no estuvieran vinculados con los franciscanos. Poco después, en 1731, Clemente XII lo extendió aún más (Advertencias, 5 de abril de 1731), concediendo las indulgencias a todas las iglesias, con la condición de que siempre las figuras o representaciones que marcaban las estaciones en el interior del templo fueran bendecidas por un religioso franciscano, con el beneplácito del obispo. Posteriormente, tales indicaciones fueron confirmadas y aquilatadas por Benedicto XIV (10 de mayo de 1742). Esta decisión de dotar de unas ciertas condiciones tanto a las representaciones plásticas como a la forma de disponerlas, bendecirlas y darlas pleno vigor, para lucrar las indulgencias estipuladas, fijó definitivamente el número de estaciones en catorce, dispuestas en un orden preciso.
Difusión por medio de los impresos y las misiones
Surgieron a partir de entonces numerosos libritos impresos, de pocas páginas, y casi siempre con un grabado de la cruz, que exponían los motivos de cada estación. Los contenidos de tales impresos resultan variados en extremo, pues van desde la pura consideración devota a la sugerencia de oraciones, imprecaciones dolorosas, jaculatorias e incluso versos. En bastantes de los que se imprimieron en España se incorporó la jaculatoria «Adorámoste, Cristo y bendecímoste, que por tu santa cruz redimiste al mundo», que databa del siglo xvi: era una de las que se recomendaban para ser empleada por los fieles cuando asistían a la misa en latín[10], para ser recitada en el momento de entrar en la iglesia o al pasar ante una cruz; de esta forma emigró desde la celebración litúrgica a la forma devocional del viacrucis. Los más caros libros que se imprimieron incorporaban grabados distintos para cada una de las estaciones, y constituían un motivo de lujo.
Los ilustrados también dejaron valer sus criterios en la piedad popular y, de la misma forma que se prohibieron las escenificaciones del desenclavo, pues en ocasiones degeneraban en situaciones jocosas o indecorosas, trataron de reconducir las estaciones del viacrucis hacia la consideración de los momentos narrados por los evangelios, eliminando aquellas escenas puramente imaginarias (caídas, Verónica, encuentro con María). Pero la forma establecida gozaba de tal difusión que su intento quedó frustrado.
En el siglo xviii, hubo dos grandes difusores de la devoción del viacrucis, ambos italianos: Leonardo di Porto Maurizio (1676-1751), franciscano, que en sus misiones, sermones y opúsculos de piedad difundió esta devoción de la que era fervoroso apóstol. El otro fue su contemporáneo Alfonso de Liguori (castellanizado, Ligorio, 1696-1787)[11]: fundador de la congregación de los redentoristas, tanto él como los miembros de este instituto religioso difundieron, sobre todo en las misiones populares, la práctica del viacrucis. En España la réplica la tuvieron en Diego de Cádiz (1743-1801), capuchino, que en múltiples misiones difundió la devoción. Hasta el punto de que otro viacrucis, escrito en verso por Manuel Azamor[12], tuvo gran difusión y se le llegó a asignar a Diego de Cádiz, privando de la autoría a su verdadero compositor.
Una vez estabilizada la cuestión del número y orden de las estaciones (y de la consideración que se presenta a los fieles), surge una enorme variedad sobre el modo de llevarlo a cabo y lo que se dice y transmite en cada uno de sus momentos. La forma privada, personal, podía hacerse con los libritos ya señalados; hay incluso alguna forma reciente que no tiene más que imágenes, dejando a la consideración privada la meditación y oración. Otra forma es la colectiva, con un texto que enuncia cada estación, una reflexión más o menos extensa, o sentida, una oración expresa para cada estación o el recurso a la oración común del padrenuestro, y la marcha hacia la estación siguiente. La marcha puede ser acompañada por el canto, lo que implica cantos de piedad, arrepentimiento, compasión, a no ser que —más elaborados— haya cantos propios para cada itinerario. Otra modalidad es el viacrucis en que la meditación-oración está versificada, y a esos versos se les ha aplicado una misma música semitonada; en consecuencia, el canto constituye ya la recitación misma del viacrucis, donde se intercalan las oraciones habituales. Aún se puede dar con formas más elaboradas, en las que hay una representación plástica, o una representación viviente, con actores para algunas o para todas las estaciones. Esto deviene, en definitiva, en una representación de la pasión. En aquellos lugares en que tal actuación se lleva a cabo en la mañana del Viernes Santo, se produce una casi total duplicación respecto a la lectura de la pasión como punto central de la celebración litúrgica vespertina.
Formas regularizadas
La normativa jurídica contemplaba que las representaciones plásticas de cada una de las escenas tenían que ser en madera, en forma de cruz, las cuales podían ir acompañadas de cuadros pintados o tallados en los que se presentaba la escena evocada. Debían estar situados a una cierta distancia unos de otros (precisamente para hacer posible el desplazamiento y el recorrido entre estaciones), sin que importara especialmente que el orden fuera en un sentido o en otro alrededor de las paredes del templo. Lo habitual era que estuviera en el interior de la iglesia, pero también podía organizarse en otros lugares o dependencias como cementerios, hospitales, salas de comunidad en los conventos; o incluso al aire libre en un trayecto que, en el medio rural, solía ser desde la iglesia parroquial a otra vinculada a ella; o hasta el cementerio, o hasta una ermita cercana, o hasta un extremo algo distante del casco urbano. En ocasiones estos trayectos estaban jalonados de cruces, bien permanentes (de piedra), bien instaladas previamente para la realización de la devoción. En cualquier caso se pedía que el trayecto debía concluir en algún lugar sagrado, que, si no lo era, quedaba de alguna forma asimilado por la presencia de las cruces instaladas para la ocasión, aunque luego fueran retiradas. Otro requisito para lucrar las indulgencias de que se dotaba al viacrucis consistía en rezar veinte veces el padrenuestro, avemaría y gloria, distribuidos de esta forma: catorce veces, una en cada una de las estaciones, más cinco veces en honor de las cinco llagas de Cristo, más otra vez por las intenciones del papa; estas seis ocasiones adicionales hasta completar el número de veinte se efectuaban al final del recorrido, como colofón.
Los nombres con que se ha conocido esta forma de devoción han variado de una época a otra y de un lugar a otro. Ya han salido antes los antiguos nombres de «pasiones», o el propio nombre latino de «viacrucis», aceptado en castellano, así como el genérico de «vía dolorosa» rememorando el nombre asignado a un espacio reciente en la ciudad de Jerusalén actual. En Francia se ha empleado el nombre de «Chemin de la Croix», y también de popular de «les saintes croix»; en Alemania, el «Kreuzwegandacht» o abreviado, más frecuente es «Kreuzweg»; «The way of the Cross», es la denominación inglesa; similar al castellano, el portugués «via-crúcis» tiene también la versión popular de «caminho da cruz».
Propuestas de revisión
La reciente revisión de la misma liturgia y de las devociones periféricas, desde el Vaticano II, ha detenido su reflexión en el escaso sentido que supone incorporar relatos puramente imaginarios, que son fruto de otra época en que se multiplicaba sin límite el número de estaciones y su proponía cualquier motivo a la reflexión, sin pararse a pensar en su verismo histórico. Así, se ponen en tela de juicio estaciones como las de las tres caídas (ya apareció que en ocasiones solo se consideraron las caídas, en número variable y elevado), el encuentro con María en las calles de Jerusalén, el personaje mismo de la Verónica (con una supuesta conexión con la Berenice o Berniké de los evangelios apócrifos)[13]. Una propuesta, contenida, mantiene los pasajes tradicionales, aunque no sean históricamente ciertos (tampoco lo son algunos detalles relativos al nacimiento de Jesús: buey y mula, partera...) y reclama que se añada una estación adicional que proponga la consideración de la resurrección, uniendo muerte y glorificación.
Otra propuesta, más renovadora, valora particularmente la información transmitida por las evangelios, y, sin necesidad de complementos poco fundados, propone las siguientes estaciones: 1. Oración de Jesús en el huerto de los olivos; 2. Prendimiento; 3. Primera burla en casa de Caifás; 4. Negación de Pedro; 5. Jesús interrogado por Pilato; 6. Flagelación; 7. Corona de espinas (segunda burla en el pretorio); 8. Ostentación al pueblo; 9. Carga con la cruz; 10. Crucifixión; 11. Agonía de Jesús en la cruz; 12. Muerto, es bajado de la cruz; 13. Entrega a su madre; 14. Entierro[14].
Bibliografía
A. Bride, «Chemin de la Croix», en Catholicisme, II, 1035-1039.
B. Brown, «The way of the Cross», en New Catholic Enciclopedia, 14, 832-835.
H- Hollerweger Kreuzweg, en Lexikon für Theologie und Kirche, 6, 466-467.
F. Ruiz, ‘Cruz’, en Diccionario de Espiritualidad, Barcelona, Herder, 1983, 509-512.
A. Teetaert, «Aperçu historique sur la dévotion du Chemin de Croix», en Colectanea Franciscana 19 (1949), 45-124.
H. Thurston, Étude historique sur le chemin de la croix, París, 1907.
A. de Zedelgem, Historia del vía crucis, Bilbao, 1958 (versión española de C. Riezu).
NOTAS
[1] «Ciertos lugares de la Vía Dolorosa (aunque no se llamó así antes del siglo xvi), fueron reverentemente marcados desde los primeros siglos […] Según la tradición, la Santísima Virgen visitaba diariamente las Estaciones originales...».
[2]A. Arce, Itinerario de la Virgen Egeria (381-384), Madrid, BAC, 1980, 62.
[3] «Nacido hacia 350 en Dalmacia, pasó la parte más activa de su vida en oriente, primero en el desierto de Calcis, luego en Belén ( 419/420)»: O. de la Brosse, Diccionario del cristianismo, Barcelona, Herder, 1986, 39.
[4]Epistola 47 ad Desiderium: Patrología Latina, XXII, 493.
[5] El propio relato recoge el hecho fantasioso de que los diáconos también tenían una labor de vigilancia, porque se contaba que un devoto exaltado había mordido la cruz y se había llevado un trozo de la misma entre sus dientes. En ningún momento se afirma que se tratara de la cruz en que murió Jesús.
[6]A. Arce, Itinerario de la virgen Egeria (381-384), Madrid, BAC, 1980, 65, y 293 y ss. Se puede observar que el supuesto lugar de reunión es señalado por mera asignación oral. Además, el hecho de venerar el que se dice que es el anillo de Salomón, o un cuerno para transportar aceite, referido a los reyes de Israel, muestran claramente que en la celebración de la fe se mezclan tradiciones orales, cuyo rigor histórico es muy dudoso.
[7]A. Huerga, ‘Álvaro de Córdoba’, en Diccionario de Historia Eclesiástica de España, 619-621.
[8]S. Schröder, «Félix Fabri», en D. Thomas-J. Chesworth (ed.), Christian-Muslin Relations. A Bibliographical History, Leiden-Boston, 2014, 605-615.
[9] Más adelante, en pleno siglo xviii, se cita como autoridad el compendio bibliográfico que efectuó Lucio Ferraris, en el que pretendía reunir toda la información posible a su alcance. Su obra, en trece volúmenes, se titula: Prompta bibliotheca canonica, juridica, moralis, theologica necnon ascetica, polemica, rubricistica, historica ex constitutionibus ponticiis, conciliis, et ss. congregationum decreta collecta, quae saepessimime prodiit, Roma, 1760; Bologna, 1764. En ella aparece muy accidental alguna noticia sobre las prácticas de devoción y del viacrucis.
[10]Juan de Ávila, Doctrina christiana que se canta, Valencia, al molino de la Rouella, 1554; Andrés Flórez, La Doctrina Christiana del ermitaño y el niño, Valladolid, Sebastián Martínez, 1552, f. 77v.
[11] Reconocido como doctor de la Iglesia, sus grandes aportaciones teológicas se desarrollaron en el campo de la teología moral y de la espiritualidad. Especialmente en la teología moral, sus contribuciones hicieron posible el debilitamiento y extinción de la moral que habían propiciado anteriormente los jansenistas.
[12] Manuel Azamor Ramírez, nacido en Villablanca (Huelva) el 22 de octubre de 1733, fue nombrado obispo de Buenos Aires y recibió el episcopado el 15 de octubre de 1786, a los 53 años; permaneció en su sede durante diez años, hasta su fallecimiento el 2 de octubre de 1796.
[13] Apócrifo de la muerte de Pilato: «Cuando el mensajero en cuestión volvía a su casa, se encontró con cierta mujer llamada Verónica, que había tratado a Jesús, y le dijo: “¿Oh mujer!, ¿por qué dieron muerte los judíos a cierto médico residente en esta ciudad que con sola su palabra curaba a los enfermos?”. Mas ella empezó a llorar diciendo: “¡Ay de mí! Dios y Señor mío a quien Pilato por envidia entregó y condenó...”. Y prosigue el relato de la mujer: “... Cuando mi Señor se iba a predicar yo llevaba muy a mal el verme privada de su presencia; entonces quise que me hicieran un retrato para que, mientras no pudiera gozar de su compañía, me consolara al menos la figura de su imagen...”» (A. de Santos, [ed.], Los evangelios apócrifos, Madrid, BAC, 1956, 527-532: Muerte de Pilato, el que condenó a Jesús).
[14]K. Ulrich, Passionfrömmigkeit, en Theologische Real Encyclopaedie, 27, 743-744.