* Es válido cualquier término del nombre/apellido del autor, del título del artículo y del número de revista o año.
402
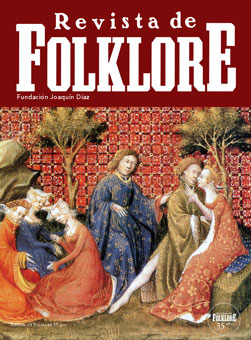
Esta visualización es solo del texto del artículo.
Puede leer el artículo completo descargando la revista en formato PDF 
La guerra de médicos y saludadores: ciencia, magia y cultura popular en España (siglos XVIII-XX)
PEDROSA, José ManuelPublicado en el año 2015 en la Revista de Folklore número 402 - sumario >
El 25 de septiembre de 1814, el periódico El Procurador General del Rey y de la Nación (núm. 117, 3.ª época, pp. 947-949), que era el portavoz en Cádiz del bando de los más reaccionarios de entre los fernandinos absolutistas, publicó un artículo que daba noticia, en forma de epístola enviada por un lector o corresponsal que escribía desde «Tibi, Corregimiento de Xijona, reyno de Valencia, 7 de Julio de 1814», de algunos acontecimientos pasados y presentes relativos a ciertas prácticas de medicina popular que tenían arraigo en la región valenciana. Un área geográfica en que parece que se concentraban, según iremos constatando, un buen número de sujetos que se publicitaban como saludadores, es decir, como curanderos presuntamente carismáticos de dolencias relacionadas con mordeduras y envenenamientos causados por bestias. El diccionario académico define, hoy, al saludador como el «embaucador que se dedica a curar o precaver la rabia u otros males, con el aliento, la saliva y ciertas deprecaciones y fórmulas[1]:
Señor Procurador general del Rey y de la nación: consecuente a lo que ofrecí a V. en mi oficio fecha de ayer, acerca de darle noticia de un vecino de esta villa que miramos como un fenómeno raro y particular, debo antes llamar la atención de V., diciendo que, como ya soy del año 1764, aún he alcanzado algunas supersticiones. Si es que ya cuenta V. mis años, hará recuerdo que iban divagando por España algunos entes, que o siendo coxos, impedidos o fingiéndolo ser, discurrían el modus vivendi con poco trabajo y mucha utilidad. Iba regularmente un tío de mala catadura montado sobre un jumento de casa en casa, y a la puerta de ella le sacaban los niños y personas mayores que hubiesen sido mordidos o arañados de gato, perro o algún reptil venenoso: al momento eran untados con salibas del tal peregrinante llamado el saludador, y al punto que recibían los pacientes su asqueroso glutimen, acompañado de un secreto murmullo entre dientes, las viejas aseguraban quedar sanos a precaución. Me prescindo yo ahora de que la tal saliba pudiese ser un anti-todo contra la mordedura, y como me procuro cercar hacia la raya de pío más bien que incrédulo, soy de pensar que si el murmullo era invocar a Dios y lo mismo el paciente, quedaría sano: Juxta illud: fides tua te salvum fecit & c. (Permítame V. este latinito, pues veo continuamente en los papeles que no está mal recibido para dar más realce, y que algo me ha de servir haber estudiado en Orihuela en la aula del bendito Montesinos).
Vamos al caso: estos tales saludadores se desaparecieron como el humo: no veo alguno ahora, al paso que perros, gatos y otros animales dañinos y venenosos siguen sobre la faz de la tierra: no advierto que alguna persona rabie; a lo menos yo no he visto en mis días rabiar a persona alguna, excepto la larga temporada que tantas mordeduras y tan crueles pellizcos hemos recibido de los enemigos, y de los que les han servido; pero señor Procurador general, V. que está en la corte y tiene más mundo que yo, me dirá si por ahí se hallan aún saludadores como en tiempo de marras, pues habiendo perros y animales venenosos como antes, si ya no existen tales saludadores, desde ahora digo que hemos vivido con preocupación, y que los tales eran unos holgazanes, y aprovechándose de nuestra candidez, llenaban su bolsillo con su específico industrioso y tan poco gravoso para ellos, que no había más que acudir sino a la botica de su asquerosa boca, que saludaba no pocas veces las tabernas por de-voto.
Si V. se persuade que es cierto que hay personas que con el nombre de saludadores, efectivamente dan salud, propongo a V. uno por cosa prodigiosa, y que haciendo cosas que no creo hayan executado los tales saludadores, entiendo se cercará más que ellos a curar las mordeduras. Lo que diré a V. no es exageración, y resulta de actos auténticos, que si interesa, mandaré a V. autorizados por esta justicia.
El carácter de V. es el de Procurador de la nación igualmente, y en ello sirve V. también a su Monarca que tanto interesa en la salud de sus vasallos.
Entre estas montañas se puede decir yace un joven de unos treinta años, hijo de Rosa Pérez, entendido por «trocet de pa», equivalente en la lengua castellana a «pedacito de pan»: su clase es la de jornalero pobre: desde muy niño iba al monte y campo, y como si tuviera simpatía con los alacranes, áspides y vívoras, los encontraba, y con suma complacencia, se presentaba a los vecinos y gobierno de esta villa: se los sacaba del seno, y haciéndoles daño les precisaba a que le mordiesen y sacasen sangre de qualquiera parte de su cuerpo para satisfacer con asombro la curiosidad de los espectadores. Se notan otras particularidades acerca de este joven: tal es formarles un circo con su mano en tierra, y no salir de él. Por todos los pueblos de esta comarca es sabido esto con singular admiración, no pudiendo atinar la causa de esta prodigiosa propiedad, que no hay memoria de hombres hayan observado en otra persona.
Por lo que pueda interesar al bien de la humanidad, lo noticio a V., pues siendo un pobre, si se le llama para saludar y hacer dichos experimentos, acudirá desde luego, dirigiendo el aviso al alcalde ordinario de esta villa, corregimiento de Xijona, o bien a este su más apasionado, atento y deseoso servidor.
Q. B. S. M. = A. M. T.
Impresionante documento, el firmado por este improvisado corresponsal alicantino del diario gaditano de 1814, que nos ofrece informaciones de enorme calidad etnográfica, impregnadas de viveza y color, acerca de las creencias mágicas y etnomédicas de su tiempo. Muy en particular, acerca de quienes ejercían el itinerante oficio de los saludadores que se decían capaces de curar al prójimo de mordeduras tóxicas, o acerca de quienes hacían creer a sus vecinos que tenían inmunidad frente a cualquier clase de sabandijas venenosas.
Aquellos saludadores, pícaros ambulantes por caminos y pueblos de España que se presentaban como especialistas en curar la rabia y otras enfermedades causadas supuestamente por animales, eran sujetos cuyos pasos se pierden en la noche oscura de los tiempos: en la pre-historia misma, si entendemos ese concepto como el período previo a que, en España, hubiese registros escritos acerca de su actividad y de las prácticas etnomédicas en general. Desde el siglo xvi, tenemos constancia de las dudas, repulsas y condenas que tal oficio suscitaba, aunque ninguna norma administrativa ni religiosa logró su extirpación oficial y definitiva. De hecho, el oficio de saludador fue decayendo lentamente durante siglos, hasta que la medicina positiva le ganó la partida de manera definitiva ya iniciado (incluso, bien entrado) el siglo xx. El Memorial de pecados y aviso de la vida cristiana (1516) de Pedro de Covarrubias, la Reprovación de las supersticiones y hechizerías (1538) de Pedro Ciruelo, el Tribunal de supersticion ladina, explorador del saber, astucia y poder del demonio, en que se condena lo que suele correr por bueno en hechizos, agüeros, ensalmos, vanos saludadores, maleficios, conjuros, arte notoria, caualista, y paulina y semejantes acciones vulgares (1631) de Gaspar Navarro y el Teatro crítico universal (1726-1739) de fray Benito Jerónimo Feijoo descuellan entre los títulos que se emplearon con acidez, energía y resultados más bien desalentadores en la refutación de los saludadores. Como todas son obras relativamente conocidas dentro de la bibliografía española más clásica referente a la religiosidad popular y a la magia, no insistiremos nosotros aquí en su comentario. Pero no dejaremos de señalar que todos los rasgos que nuestro corresponsal periodístico de 1814 atribuía a los saludadores que él había conocido en tiempos pasados eran asignados de manera común y tópica a los de aquel gremio.
Los saludadores solían ser, en efecto, personas tullidas o enfermas (o que se decían pacientes de alguna enfermedad), que ejercían su oficio ambulante, casi mendicante, yendo de pueblo en pueblo a lomos de desdichadísimos burros —copias muy desmejoradas de las mulas en que solían ir los médicos—; aseguraban que eran capaces de curar mordeduras o anular venenos exhalando, escupiendo, untando con su aliento y saliva a personas y animales, farfullaban ensalmos curativos y tenían fama de borrachos. Ya lo decía Lázaro de Tormes, al hablar de un pícaro que «comía como lobo y bebía más que un saludador»[2]. Algunos de los textos que leeremos a continuación insisten en que los saludadores se identificaban porque tenían impresa desde su nacimiento —según decían— alguna señal mística en el paladar o en alguna otra parte de la boca —la rueda de santa Catalina, la cruz de Caravaca, etc.—. Otras señales que se atribuían comúnmente a los saludadores eran las de haber nacido en Jueves o en Viernes Santo, el ser el séptimo hijo varón de los mismos padres o la capacidad para resistir el contacto de objetos candentes con su piel o con su lengua.
El segundo personaje que describía nuestro corresponsal alicantino, el joven apodado «Trocet de pa», al que no afectaban las mordeduras de las sabandijas venenosas y que era capaz, además, de mantenerlas sin salir dentro de un círculo que él podía dibujar sobre la tierra[3], no era exactamente un saludador itinerante. Ni siquiera un curandero, porque el reportaje no le asocia a operaciones etnomédicas concretas: se trataba de un sujeto tenido por prodigioso por su presunta inmunidad frente a animales y tóxicos que a otros eran capaces de matar. Es una lástima, en cualquier caso, que el informe no fuera más extenso y detallado, porque sospechamos que las prodigiosas inmunidades que se atribuían a aquel «Trocet de pa» del pueblo de Tibi, aledaño de Xixona, no debían de ser las únicas habilidades dignas de asombro y memoria que le adornarían. El que el corresponsal alicantino del diario de 1814 metiese en sacos adláteres a saludadores itinerantes y al joven sedentario —por lo que sabemos— e inmune (supuestamente) a los venenos animales, debe obedecer a que todos eran considerados sujetos resistentes o instiladores de resistencia frente a los animales ponzoñosos.
Subrayemos, en fin, una de las informaciones que daba el cronista alicantino de 1814: que, en su tiempo, «estos tales saludadores se desaparecieron como el humo», como si fueran vestigios de un pasado no del todo lejano —puesto que el cronista los había conocido de joven—, pero ya amortizado. Aserto sin duda exagerado, porque hay noticias —como iremos viendo— de saludadores que siguieron recorriendo los caminos de la España más rural, remota y atrasada hasta la mitad del siglo xx, más o menos. Y revelador, al mismo tiempo, de que se trataba de un oficio que estaba ya en plena decadencia, marginado por los avances de la medicina y la veterinaria formales, la instrucción letrada, los nuevos hábitos de higiene y el escepticismo ilustrado.
La buena costumbre que caracterizó a algunos ingenios de ilustrar con casos prácticos los debates médicos que bullían en la España de aquellos siglos nos ha dejado otros textos memorables, como este de unas décadas antes:
Resumen del discurso presentado en las Juntas Generales de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País en Bilbao el año 1772, sobre la hidrofobia y los métodos de tratamiento médico que en aquellas calendas utilizaban los profesionales más avanzados, como es el caso del ponente D. Marcial Antonio Bernal de Ferrer. Esto nos dará una idea definitiva de todo lo que ya entonces unía y separaba a médicos y saludadores (he intentado dar con el documento original, pero hasta la fecha no ha habido suerte, y todo parece indicar que se ha extraviado para siempre; el resumen es el publicado en Extractos de las Juntas Generales celebradas por la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País en la Ciudad de Bilbao por septiembre de 1772. Por D. Antonio de Sancha. Madrid 1772. Reedición de la Sociedad Guipuzcoana de Ediciones y Publicaciones, S. A. San Sebastián 1985).
HYDROPHOVIA «Don Marcial Antonio de Bernal de Ferrer, Médico titular de la villa de Elgoybar en Guipúzcoa e Individuo de estas Comisiones, ha presentado un Discurso sobre la Hydrophovía o mal de Rabia, cuya obra, después de una introducción en que el Autor extracta las noticias más antiguas de esta terrible enfermedad, y las varias opiniones que hay, ya sobre su conocimiento en tiempos y países remotos, y ya sobre los modos de comunicarse, se divide en dos artículos, que tratan: El primero, de la Historia de la enfermedad; y el segundo de la Curación. En la Historia de la enfermedad se describen individualmente todos los syntomas que acaecen, así en los anuncios de ella, como en sus diversos periodos hasta la muerte. El artículo de la Curación, habiendo primero tratado, con el desprecio que se merecen, de ciertas supersticiones que hay en este punto (como la fe en los Saludadores) le subdivide el Autor en método precautivo, y método curativo. En quanto al primero (que se reduce a los remedios externos que deben aplicarse sin pérdida de tiempo) se inclina, con Mr. Sauvaje, a cortar las partes mordidas si fuese posible, y sino a sajar en quanto lo permita el sitio y aplicar ventosas para la succión del veneno: mantener fresca la herida por largo tiempo, renovándola, si se cerrase, con agua salada, vinagre & c., y untar los labios de ella con ungüento de mercurio crudo, trementina y manteca. En el método curativo (que se sigue después que se manifiesta el mal) encarga la dieta y laxitud de vientre: insinúa el poco fruto de los purgantes, y la preferencia de los polvos de palmario: expresa el uso del amizcle con cinabrio nativo y artificial, que se tiene por específico en la China; pero se atiene a las fricciones mercuriales, fundándose no solo en las muchas observaciones que ha leído, sino también en una que ha visto prácticamente, y es esta. Un mozo del lugar de Alzola, y una Pescadera de Motrico padecieron en un mismo día la mordedura de un perro rabioso. El Autor aplicó a aquel su método, y sanó; pero la Pescadera, que no se aprovechó de este beneficio, murió miserablemente de rabia. Finalmente este Discurso expresa con individualidad el modo de practicar fricciones mercuriales, las dosis de las recetas mencionadas, el uso y calidad de los alimentos y el de algunos otros remedios, como la sangría, la quina & c. (que puede haber ocasiones en que sean convenientes) y da abundantes luces para dirigirse en el desgraciado lance de incurrir en el horrible mal, que le sirve de asunto»[4].
De vuelta al siglo xix, el 30 de marzo de 1845 publicó el Boletín de medicina, cirugía y farmacia: Periódico oficial de la Sociedad médica general de socorros mutuos y de la Academia quirúrjica matritense (pp. 97-98) otra carta, firmada por el médico Dionisio Arruti, quien ejercía en Luanco (Asturias), que daba cuenta de un caso de rabia en que el paciente acabó muriendo tras recibir la asistencia de un saludador, lo cual retrasó la administración de algún tratamiento médico que habría podido ser más efectivo. Lo cierto es que la vacuna contra la rabia no sería desarrollada por Louis Pasteur hasta 1885, aproximadamente, lo que dejaba al paciente de 1845 con escasas posibilidades de curación.
Lo que más nos interesa a nosotros de este informe no es solo la riqueza, incluso la prolijidad de los detalles clínicos que desgrana, sino también los comentarios de su autor acerca del oficio de los saludadores, a quienes «les suponen el don de curar la Rabia con bendición. Esta preocupación está bastante generalizada, aun entre los que se creen instruidos». Indicio, pues, de que al menos en la Asturias que estaba a punto de cruzar la raya de la mitad del siglo xix, el oficio de saludador distaba todavía de estar erradicado:
MEDICINA PRÁCTICA. Hidrofobia a los cinco meses de la mordedura de un perro, terminada por muerte al 5° día, por D. Dionisio Arruti.
El domingo 16 de febrero último me llamaron a visitar a José Prendes, vecino de la parroquia de Perlora, en el inmediato concejo de Carreño, distante una legua de esta villa. El enfermo era labrador, casado, de 38 años de edad aproximadamente, y de temperamento sanguíneo; no había padecido enfermedad grave, y su estado era el siguiente.
Hábito exterior. Inquietud extraordinaria que no le permitía posición fija y le obligaba a echarse y sentarse frecuentemente, semblante alterado y en el que se leían el temor y la desconfianza, inyección de las conjuntivas, ojos vivos y brillantes, mirada feroz, labios amoratados, cubiertos a veces de saliva espumosa, palidez de rostro.
Funciones. Sed insoportable y que no podía satisfacer por el horror que le causaban los líquidos, apetito bueno, sabor amargo, lengua húmeda, cubierta de una capa blanquecina y coartada algún tanto la libertad de sus movimientos; saliva espesa y tan abundante que escupía incesantemente con un aire furioso, pero nunca a objeto marcado; deglución penosa de los sólidos y casi imposible de los líquidos, porque según decía, se lo impedían un dolor y ardor muy vivos, que partiendo del vientre por el pecho, se estendían a la garganta; astricción del vientre, emisión natural de orina; respiración frecuente, desigual y entrecortada de suspiros dolorosos; pulso en general frecuente, duro, vibrátil y de golpe lento y blando, pulsación de las yugulares; sensibilidad exaltada en general y particularmente el sentido de la vista, que soportaba con esfuerzo la luz artificial; cántico de oídos, cefalalgia supra-orbitaria intensísima, memoria fiel, concepto fácil pero dando a conocer en todos sus discursos y acciones el terror que le dominaba; insomnio tenaz, temblores, salto de tendones, voz alterada y como si saliera de una caverna, respuestas cortas y desabridas en general, suplicantes y sumisas alguna vez.
Sospechando en vista de estos síntomas que el enfermo se hallaba afectado de hidrofobia, pregunté con cautela a los interesados, y supe que hacía cinco meses le había mordido en el pulgar de la mano derecha un perro a quien se creía rabioso, que fue muerto el mismo día; que había consultado con un profesor de medicina, quien le aconsejó siguiera cierto método curativo interno, así como la cauterización de la herida; pero él, oyendo consejos que le fueron funestos, despreció la opinión de dicho profesor habiéndose dedicado a sus faenas sin hacer aprecio de la herida, que cicatrizó en poco tiempo. Sin embargo de esta relación, he sabido posteriormente que el enfermo había buscado un saludador (Nota: saludadores llama el vulgo a los séptimos hijos varones, sin que haya habido hembra ninguna, que tienen una cruz en la lengua; les suponen el don de curar la rabia con bendición. Esta preocupación está bastante generalizada, aun entre los que se creen instruidos). Y a eso se debe atribuir el que no hiciera caso del facultativo.
El enfermo siguió del todo bien hasta el 12 de febrero en que, oyendo que se perseguía a un perro rabioso, sintió una impresión particular, al instante un dolor vivo en la cicatriz de la mordedura que se fue estendiendo por el brazo hasta el cuello; se puso triste; el trece había pasado mala noche y el dolor se fijó en el vientre; cefalalgia, aversión a las gentes; por la tarde al ir a beber notó el horror al agua; por la noche insomnio: el 14 su estado era más grave y los síntomas fueron exacerbándose hasta el 16 en que presentaba el estado que llevo descrito; el insomnio y la imposibilidad de beber era lo que más le aflijía, y alguna manzana cruda que apetecía estraordinariamente la tragaba con gran dificultad, lo que parecía atormentarle mucho.
Convencido de que el enfermo padecía una hidrofobia producida por el virus lísico, reconocí la cicatriz, pero vi con asombro que no había sufrido la menor alteración ni aun se había hinchado el dedo; reconocidas las vías aéreas, en cuanto lo permitían las circunstancias, noté que el velo palatino se hallaba casi en el estado natural, pero las fauces sumamente rubicundas: no me fue posible comprobar la existencia de las lisis o vejiguillas sublinguales de Marocheti, por no haber podido conseguir que el enfermo levantase la lengua.
Disponiendo enseguida que repentinamente se le presentase agua en una taza, arrojó sordos gemidos y quiso levantarse en cuanto la vio, pero haciendo esfuerzos para contenerse, por acceder a mis instancias, cogió la taza, la acercó a su boca, la rechazó, la volvió a coger, y logró después de muchas tentativas aproximarla a sus labios; mas en el momento sus ojos se pusieron torvos y centellantes, le entraron convulsiones y cuando sus labios tocaron el líquido, tiró la taza, su mirada se hizo más feroz, arrojó gritos horribles, quiso destrozar a los que le sugetaban, aumentaron el temblor y las convulsiones, su pecho se agitó con violencia, se presentaron sofocaciones y la boca se cubrió de espuma. Estos síntomas fueron disminuyendo cuando se retiró el agua y el enfermo se presentaba a los pocos momentos como cuando entré a visitarle.
No siendo posible sangrarle, renovar la cicatriz, ni administrar ningún medicamento en forma líquida, prescriví 24 sanguijuelas en la dirección de las yugulares, píldoras de a medio grano de extracto acuoso de opio, cantáridas bajas y alcanforadas, silencio, quietud, oscuridad y sugeción durante los paroxismos. Según me dijeron el día inmediato, habiéndose descuidado los asistentes, mordió a uno de un brazo, y siguió en el mismo estado hasta las ocho de la noche del día 17 en que sucumbió en un acceso violento de furor. No pudo tomar más que tres píldoras, por que el enfermo temía que se le matase con remedios. No se ha verificado la autopsia. Antes qué yo le visitase, hubo tal roce entre el enfermo y los que le asistían, que no sería imposible se decidiera la cuestión de si los animales de las familias Canis y Felis son los únicos que pueden trasmitir la rabia. Se fumó del mismo cigarro del enfermo, se comió manzana mordida por él, mordió a un hombre, y hubo unión aún más íntima el 14 por la noche.
A pesar de que respeto las distintas opiniones sobre la facultad de trasmitir la rabia, he creído prudente cauterizar la herida al mordido, y sugetar a los demás a un plan preservativo mas o menos enérgico según las circunstancias, tranquilizándoles a todos.
Luanco, 13 de Marzo de 1845. Dionisio Arruti.
Significativo informe, el de este médico que ejercía en Asturias en 1845 y se lamentaba de que la muerte de aquel enfermo había tenido mucho que ver con la insensatez del tratamiento prescrito por un saludador antes que por un médico. Aberración que insistieron en denunciar muchas más crónicas de aquel siglo y también del anterior. Lo ilustran estas del País Vasco:
El historiador D. Pablo de Gorosabel relata [en su Noticia de las cosas memorables de Guipúzcoa, 1868] cómo en 1781 un perro rabioso mordió a una niña en la villa de Anoeta (Guipúzcoa), a la que sus padres condujeron ante un afamado saludador de Albístur. Este se declaró incompetente y remitióles a una colega saludadora de Hernani que poseía una piedra culebrera óptima para estos casos. La intervención de la piedra no tuvo efecto y la niña murió. Sabido esto, el cura párroco de Anoeta denunció a los saludadores, que a continuación fueron apercibidos seriamente por la Diputación para que se abstuvieran de ejercer el oficio.
Relataba el varias veces citado Gorosabel a principios del presente siglo esta singular historia de un saludador arrogante a quien un perro mordió: «José Antonio de Iraola, afamado saludador de la aldea de Goyaz... fue a Vizcaya el año de 1860 a curar a un hombre que había sido mordido por un perro rabioso, a cuyo sujeto hizo su acostumbrada operación de succión de la parte ofendida, con el correspondiente ensalmo y sanó después. Había en la casa del mordido un perro de malas condiciones, a quien sus familiares quisieron tener atado, mientras el saludador permaneció en ella; pero este, fiándose en su supuesta milagrosa virtud antirrabiosa, se empeña en que el tal perro estuviese suelto, como en efecto estuvo luego. Andando pues, de esta manera, le mordió al mismo saludador en la cara y vuelto a casa, murió a consecuencia de esta herida a los cuarenta y seis días[5]».
Conforme avanzaba el siglo xix, las denuncias contra las malas prácticas de los saludadores se hacían más frecuentes y la prensa asumía un papel cada vez más activo en su publicidad. He aquí esta noticia que vio la luz en El Español el 5 de diciembre de 1845 (p. 1):
Una víctima de la hidrofobia.
De Villamanta, con fecha 3 del actual, escriben al Castellano lo siguiente:
El día 1° del corriente falleció en este pueblo, víctima de la hidrofobia, o mas bien de la preocupación e ignorancia, un robusto joven que contaba 27 años de edad. Luego que le mordió el perro, marchó al saludador de Valdegimena, en vez de buscar un buen facultativo que le aplicase los remedios para este mal conocidos. El oráculo le manifestó, según dicen, que se hallaba salvo y nada tenía que temer, máxime comiendo del pan saludado que le entregó; pero sus palabras desgraciadamente fueron vanas, porque a los 43 días principió el veneno a obrar sus efectos.
Y digo yo: ¿por qué no se emplean los señores dependientes de seguridad pública en recoger a todos esos Camanduleros, mientras se entretienen en arrebatarnos de las manos las escopetas con que nos habíamos de libertar de los perros rabiosos y demás enemigos que suelen acometernos? Mayores servicios prestarían a la humanidad.
Otra noticia que dio a conocer El Español, el 26 de noviembre de 1845 (p. 1):
Perro rabioso. De Palencia con fecha 19 escriben lo siguiente a un periódico:
A las diez de la noche del 15 del corriente apareció en las calles de esta ciudad un disforme perro rabioso, que, acometiendo a cuantos veía, se hizo dueño de ella, hasta las siete da la mañana del 16, que murió a manos de un carabinero, recibiendo en la boca el cañón de la carabina, al tirarse a él.
Cometió durante la noche infinitas atrocidades, corrió a los serenos, hizo frente a las rondas de policía, con otras mil cosas dignas de contarse. De resultas hay en el hospital cuatro o cinco hombres, y tres o cuatro que no han quedado satisfechos de la curación que se les hizo en el mismo, han pedido pase y se han marchado al pueblo de Frómista, a curarse con las palabras y ridículas ceremonias de uno que se dice saludador.
Una noticia más de este cariz, publicada en El Imparcial del 10 de septiembre de 1869 (p. 2):
Ha muerto en Valencia una niña de diez años, atacada de hidrofobia. Parece que ocho meses antes le había mordido un perrito faldero, y que su madre, en vez de cauterizarla la herida, la llevó a que un saludador la hiciese su pantomima, con lo cual ha causado la muerte de la pobre niña.
El reproche de que los pacientes recurriesen al saludador en vez de al médico se halla implícito también en esta interesantísima información que publicó la Revista de España en noviembre de 1882 (p. 78). Muy significativa para nosotros porque señala a Valencia como sede de saludadores cuya fama atraía a pacientes de regiones lejanas y porque da cuenta de la aventura, que debió de ser dramática, de dos pastores cántabros que se trasladaron hasta allí para recibir tratamiento contra la mordedura del lobo. Uno sobrevivió a la rabia y el otro no:
Hemos visto figurar también al saludador en otras cuentas del mismo Concejo. Apelábase a él, como recurso supremo, con motivo de las pestes que sufría entonces, como ahora, el ganado vacuno, debidas en gran parte a la falta de regularidad en el régimen higiénico y alimenticio establecido. Y es de notar que los saludadores, si bien han disminuido, conservan aún entre los aldeanos su antiguo prestigio, a pesar de los progresos del siglo; la credulidad de aquellos ha hecho que confíen aún en la misteriosa virtud de sus consejos. Así lo prueba, entre otros muchos, un hecho reciente.
Hace unos cuatro años que dos pastores mordidos por un lobo rabioso en uno de los puertos del término municipal de Cabuérniga, desconfiando del consejo de los médicos a quienes consultaron, hicieron un viaje a Valencia con el fin de hacerlo allí a un saludador acreditado, cuya fama había llegado a estos pueblos. No tardó mucho en morir, después de haber regresado a su casa, Laurencio Ruiz, uno de los pastores, víctima de la terrible enfermedad de la rabia; lo que es más de lamentar por el valor que había demostrado al contraerla, sujetando al lobo, al verse acometido, por las orejas con ambas manos, hasta dar lugar a que otro pastor que acudió a sus voces, lograse matarle con un hacha. Vive el otro en Valle, satisfecho de los buenos consejos y oficios del saludador.
La actividad del gremio de los saludadores entraba en competencia directa, desde luego, con la de los médicos y veterinarios, en un siglo, el xix, en que los avances de la ciencia progresaban a ritmo ligero, aunque todavía no aplastante. El oficio de saludador era, por eso, rigurosamente vigilado, denunciado y perseguido —aunque no lo suficiente, puesto que aguantó hasta bien entrado el siglo xx— por instigación muchas veces de médicos, veterinarios y farmacéuticos, que animaban a autoridades e instituciones a establecer códigos legales y normas represivas que adscribían a los de aquel oficio a la categoría delictiva de los vagos.
Estas son algunas aclaraciones que el jurista y político Juan Romero Alpuente hizo ante las Cortes, en el curso 1820-1821, en torno a la legislación que debería ser aplicada a tanto vago —saludadores incluidos— como había suelto por el país:
[Aclaración] al artículo 1º.
1.ª A este fin, en caso necesario, subdelegarán en cada barrio, con el sobrenombre de padres de huérfanos, un sujeto digno de este honor por sus conocimientos, sus comodidades y su celo, que procurará saber y poner en su noticia los vagos, ociosos y mal entretenidos que hubiese en su barrio. 2.ª Luego que por medio de estos subdelegados o por cualquiera otra sepan la vagancia u ociosidad o mal entretenimiento de alguno, le amonestarán la mudanza de vida y aplicación, advirtiéndole como tal. Si reincidiese, se hará con él la misma diligencia, y la advertencia del primer caso será en este segundo prevención. Si volviere a reincidir, la prevención será de apercibimiento, de que, reincidiendo, sin otra diligencia ni aviso se procederá a la sumaria y declaración de vago. 3.ª Estas advertencias, prevenciones y apercibimientos se pondrán por escrito y serán las cabezas de las sumarias. 4.ª No serán necesarias para los sujetos que por el género de su ocupación son ya declarados vagos, como los ex gitanos que son mesoneros en despoblado, o esquiladores, o corredores y tratantes de bestias en las ferias y fuera de ellas, los buhoneros, saludadores, loberos, y romeros o peregrinos[6].
Y estas, de 1873, son algunas de las quejas que, contra la competencia desleal de tales vagos, elevaba a las autoridades algún espíritu preocupado por el progreso material y moral de la patria:
De cualquier modo que sea, lo cierto es que el Estado moderno tiene una gerarquía administrativa completa con sus empleados y sus juntas municipales, provinciales y generales para el objeto de fomentar la producción. Pero, constituida esta gerarquía sobre el principio de libertad, ejerce poca influencia en la vida. La sociedad dice a estos hombres: «Llegad a tal distrito y aconsejad a los que os pidan consejo, pero no os impongáis a nadie». Y he aquí que nadie ó casi nadie quiere aconsejarse con ellos. El ingeniero de minas, teniendo que luchar con el zahorí, y no pudiendo vencerle, abandona su profesión y se hace destajista; el veterinario, vencido por el saludador, sigue siendo herrador; el mecánico, ahogado por la ruina, huye a otros países; el perito mercantil, vencido por el chalán, se hace hortera; lo mismo que el médico, vencido por el curandero, olvida su ciencia y se refugia en el arte de recetar. Por este camino de la libertad no llegaremos jamás a parte ninguna[7].
No eran raras, en fin, aunque no siempre fueran efectivas, las denuncias de que bajo el ejercicio de las prácticas de los saludadores se ocultaban todo tipo de abusos y engaños, cuando no tragedias. Llegó a ser relativamente habitual encontrar en la prensa informaciones como esta que publicó el diario La Discusión de Madrid el 20 de marzo de 1862 (p. 4):
Llama la atención de los vecinos de Gerona un músico militar que se dice estrae los enemigos del cuerpo y cura con su saliva a cierta clase de enfermedades. El saludador charlatán ha sido amonestado por la autoridad para que en lo sucesivo se abstenga de engañar con más falsedades a las gentes sencillas, que con la fama de sus virtudes le buscan por todas partes para que aplique que remedio a sus males.
Otra información enormemente interesante fue la publicada por José Arias de Miranda, escritor, periodista y folclorista asturiano, dentro de su artículo «Apuntes sobre las tradiciones mitológicas y supersticiosas de Asturias», que vio la luz en La América del 27 de julio de 1866 (pp. 5 y 6). Pese a lo contundente de su sentencia de que «en la provincia no son ya conocidos», a los saludadores les quedaban algunas décadas de deambular por los caminos de la Asturias más profunda y aislada. Especialmente interesantes son los datos acerca de la marca carismática de la cruz y la rueda de santa Catalina que traían supuestamente impresos bajo la lengua y en el paladar, o acerca de los visajes y contorsiones con los que aderezaban dramáticamente sus rituales:
Hasta rayar los primeros años del siglo actual había en Asturias, como en otras partes de España, y nada más que en España, saludadores: esto es, hombres dotados de virtud ingénita gratis data de curar con el aliento o la saliva a las animalias tocadas de mal de rabia y por extensión de otras enfermedades. No estaba al arbitrio de cualquiera ser saludador, pues era preciso venir al mundo marcado para el destino. Los que alcanzaban tal don traían estampado debajo de la lengua un crucifijo, y en el cielo de la boca la rueda de Santa Catalina, y habían de juntar la cualidad de haber nacido después de otros seis hermanos todos varones, sin que intermediase hembra.
Cuando el saludador determinaba hacer sus habilidades en algún pueblo, pasaba aviso anticipadamente para que sus vecinos y los comarcanos acudiesen a él con sus ganados. Colocado en punto donde alcanzase a verlos todos el saludador, y con el rostro al Oriente haciendo contorsiones y visajes, como para inspirarse a la manera de las pitonisas y los sacerdotes de las sectas que adoraban el sol, soplaba a todos lados murmurando de vez en cuando deprecaciones enfáticas, y se concluía la ceremonia. Acto continuo el embaucador y los concurrentes escanciaban sendos tragos, pues era cosa admitida, que tanto más eficaz era la virtud curativa de la hidrofobia, cuanto más menudeasen las libaciones. De aquí procede el dicho proverbial en Asturias de «bebe más que un saludador», cuando se habla de uno muy aficionado al vino.
En la provincia no son ya conocidos; el progreso de las luces dio al traste con la profesión de estos embusteros, así como va borrando recuerdos de todas especies.
José María de Pereda, el gran escritor costumbrista cántabro, insertó en su novela La puchera (1889) una escena muy impactante que denunciaba, una vez más, los males, dolores y desaguisados que se derivaban de confiar los cuidados que se debían a los enfermos a curanderos falsarios en vez de a médicos:
Entre tanto, los males físicos de Cruz fueron agravándose; su marido despidió al médico que de tarde en tarde la visitaba, y la sometió al tratamiento de un curandero, rozador de oficio, que gozaba gran fama en aquellas aldeas. El rozador se enteró de la enfermedad, no por las explicaciones de la enferma, que no quiso darlas, sino por las de su marido, y dispuso en el acto un cocimiento de rabos de lagarteza [lagartija], moscas de caballo fritas en aceite, y otras cuantas indecencias más, en agua de ruda. Se colaría el cocimiento por una baeta usada [bayeta] y cuanto más usada mejor, y «el resultante se pondría a serenar dos noches a la temperie». De este resultante tomaría la enferma cosa de cuartillo y medio en ayunas, y como media azumbre entre comida y cena. Y no había que apurarse; porque si el remedio fallaba, tenía él otros de mucha más sustancia, que habían hecho milagros y volverían a hacerlos.
Por uno bien manifiesto no reventó la pobre enferma, que tomó la primera dosis de aquella barbaridad por no atreverse a resistir los mandatos de su marido; pero la entraron tales bascas, trasudores y desmayos, que se puso a morir.
Ni el supersticioso jándalo se atrevió a insistir en nuevas tentativas, pero trajo un saludador a casa. El saludador, después de reconocer a la enferma, dijo que su virtud solo alcanzaba a las llagas corrutas y a las mordeduras de perro rabioso; pero que probaría con el anseo [vaho de la boca] solamente. Y el pedazo de bruto se hartó de vahar a las narices y boca de la desdichada, vapores de cebolla y aguardiente, que eran el lastre de la cloaca de su estómago; con lo que la enferma pensó fenecer allí mismo de indignación y de asco.
No dando fruto el saludador, vino una curandera. Reconoció a la doliente estirándola los brazos hacia adelante y juntando las manos palma con palma. Vio que los dedos de la una sobresalían algo de los de la otra, y declaró al punto que la señora estaba lijá [lisiada]; lo cual consiste, según estas doctoras, en tener desencajados los huesos de la espalda. Había, pues, que encajarlos, y a eso se procedió inmediatamente. Se colocó detrás de Cruz la curandera, después de haberla mandado sentar a la altura conveniente; la agarró por los brazos y cerca de los hombros; tiró hacia sí con toda su fuerza, mientras con una rodilla apretaba en sentido inverso por el espinazo; y de esta suerte estuvo brega que brega hasta que se oyeron crujidos en la armazón de la paciente, más un grito dilacerante que exhaló la infeliz. En aquel crujido «estaba la cencia»: ya estaban «en caja» los huesos. Si para conseguirlo no hubieran bastado las fuerzas de la curandera, se hubiera amarrado a la paciente a los pies de la cama o a un poste; y tirando unos de los brazos y apretando otros por la espalda, se hubiera logrado también el mismo fin. Eso hay que hacer muy a menudo con los hombres y demás personas «algo duras de gonces». Hecho el encaje, había que cuidar de que no se deshiciera «de por sí»; y con ese objeto se bizmó a la víctima por el pecho y por la espalda; en seguida, a la cama, y quince días en ella boca arriba y bien alimentada. Suplico a los lectores de buen sentido, que no tomen a invención mía este caso ni los dos anteriores con todos sus pelos y señales. Están rigorosamente copiados de los que ocurren a cada hora en estos pueblos... y hasta en la ciudad[8].
El tono de las censuras e invectivas contra los saludadores no dejó de elevarse conforme iba acercándose el fin del siglo. El Imparcial del 24 de octubre de 1883 (p. 3) publicaba:
Como spécimen de anuncios curiosos, allá va uno que circula profusamente por Barcelona: «Ha llegado a esta capital un saludador de primera clase para saludar toda clase de personas, ganados, fieras y animales de todas clases, y sin perjudicar a ninguno de los señores profesores de medicina y cirujía; las personas que tengan enfermedades crónicas desahuciadas, ya que los señores médicos no las visitan, pasen por esta su casa, y con la saliva y paladar de este señor serán curadas». Lo notable del caso no está solo en que haya saludadores, sino en que abunde el número de los que se dejan saludar. ¡Aún hay tontos!
Es esta la primera información que he podido localizar acerca de la actividad por el oriente español (desde Barcelona hasta Murcia y Cartagena), y durante unos cuantos años (desde 1883 hasta 1890, como mínimo), de un saludador (del que nunca se hizo público el nombre) que utilizó la edición de octavillas volantes (que la prensa, aunque le repudiaba, contribuía a propagar) para publicitarse. No tenemos la certeza de que todas las noticias que hemos logrado documentar en tales plazas cercanas al Mediterráneo y en esa secuencia de fechas fuesen publicidad del mismo saludador. Cabe la posibilidad de que detrás de ellas estuvieran varios pícaros en vez de uno. Pero las coincidencias en los textos de las octavillas y lo unívoco y coherente del itinerario y la cronología que trazaron anima a pensar en un solo personaje involucrado en tales hechos. El hecho de que el charlatán utilizase la publicidad impresa tiene, por otro lado, gran interés. Era aquella una práctica que está bien documentada, por ejemplo, en la Italia de los siglos xvii-xix, pero sobre la que tenemos, en España, datos muy escasos[9].
El caso es que un mes y pico después de que viese la luz el reportaje anterior, El Genio y el Arte del 1 de diciembre de 1883 (pp. 6 y 7) publicaba un artículo del periodista y dramaturgo Eduardo del Palacio, que bromeaba sobre aquella modalidad de propaganda mágico-médica y se las ingeniaba para darnos muchas más informaciones curiosas acerca del oficio de saludar:
«Ha llegado a esta capital un saludador de primera clase para saludar toda clase de personas, ganados, fieras, y animales de todas clases, y sin perjudicar a ninguno de los señores profesores de medicina y cirugía; las personas que tengan enfermedades crónicas desahuciadas, ya que los señores médicos no las visiten, pasen por esta su casa, y con la saliva y paladar de este señor serán curadas». Este anuncio, también «de primera clase» como el saludador, se ha extendido en Barcelona por medio de prospectos «de primera clase».
Un caballero que se propone saludar a cuantas personas se dignen «pasar por su casa» es el colmo de la finura y de la buena educación. En este sentido en nada perjudica a los señores médicos y cirujanos. Ellos dirían, después de leer el anuncio:
—Por nosotros, aunque se haga Vd. pedazos saludando; en paz.
Pero si se tiene en cuenta que el mencionado sujeto saluda también a los ganados, fieras y animales, la finura raya en lo inverosímil. Un caballero que al ver a una nodriza vacuna, o a un petit cochon o a un tigre de Bengala, no puede contener su natural cortesía y se lleva la mano derecha al sombrero para saludar, es un hombre en último grado de finura galopante. Prototipo de caballeros, no podrá ver a un buey vitalicio sin decirle:
—Beso la mano a su excelencia.
Considerado como el monstruo de la cortesía, aunque sea con los animales, y fieras, y ganados, los profesores veterinarios no pueden ofenderse con el saludador.
—Que salude aunque sea a un toro de Miura —dirán los indicados profesores.
Pero si se piensa en la importancia y trascendencia del oficio, profesión, facultad o arte liberal de saludador público, los médicos, los cirujanos y los profesores de veterinaria pudieran tomarla con el saludador y pedir a los tribunales que le borrasen.
Queda otra clase por mencionar, quizás la más perjudicada por el saludador: la clase de farmacéuticos. ¡Adiós química, adiós botánica, adiós farmacopea desde el momento en que la saliva y el paladar de un saludador sean suficientes medicamentos para tratar y curar a los enfermos! Al nuevo sistema de medicación pudiera denominarse «farmacopea repugnante y asquerosa». Y no es un saludador cualquiera el que ofrece sus servicios al público, sino un saludador de primera clase, que ofrece sus servicios a toda clase de personas y ganados, fieras y animales de todas clases. De donde resulta que hay varias clases de personas y varias de animales, fieras y ganados, sin incluir a los saludadores. ¡El espíritu de clase llevado hasta las fieras, ganados y animales! ¡Qué abuso de ferocidad, de animalidad y de ganadería!
En las grandes capitales de provincia se oculta considerable número de saludadores, y mayor todavía de saludadoras; pero son modestos y no se anuncian como el aparecido en Barcelona. En los pueblos de poca importancia es donde se presentan con más frecuencia los saludadores y curanderos silvestres o espontáneos. Más maravillosa que la ciencia de los saludadores es la credulidad de algunos individuos. Los saludadores llevan en la lengua una marca, así como los toros en los cuartos traseros el hierro de la ganadería. Con pasar la lengua por el sitio donde se halla localizada la enfermedad, curan al paciente. El primer saludador fue el perro de San Roque. Se supone que aquel perro ilustre tuvo descendientes, y que de la rama legítima proceden los saludadores.
Cuando el enfermo padece dolores reumáticos en todo el cuerpo, la cura consiste en un recorrido general; esto es: en un baño de saliva. He conocido a una señorita a quien un saludador latente curó de no sé qué enfermedad crónica. Era joven muy culta, y hablaba con extraña corrección.
—¿Cómo dirá usted que me curaron? —me preguntaba.
—¿Por la homeopatía? —la pregunté.
—¡Ay! No, señor.
—¿Por la hidropatía?
—¡Ay! No, señor.
—¿Por la alopatía?
—¡Ay! No, señor.
—¿Por el sistema Froebel?
—¡Ay, tampoco!: le debo la salud a un saludador.
—Qué sistema de curación tan culto.
Los saludadores son los mártires de la ciencia del porvenir, de ese porvenir berrendo en rosa con que sueñan algunos ciudadanos precoces.
Cuando concluya ese odioso previlegio de títulos académicos y universitarios, y las facultades y las ciencias se hallen al alcance de todas las fortunas y sean al mismo tiempo ejercidas por sujetos procedentes de buenas cepas, los saludadores serán los apóstoles del saber humano, feroz, animal y de ganadería. ¡Cuánto sufrirán en el presente, viviendo en una sociedad que no los estima ni los comprende!
—Tío— decía una mujer que llegaba a la casa de un saludador que se había presentado en el pueblo, y que curaba, según él decía, con la lengua viva, como explicaba aquella señorita.
—¿Qué se ofrece, buena mujer? —preguntó el iluminado... al cromo.
—¿Usted no cura a toda clase de presonas y niños inclusivos?
—Es igual, señora, que sean legítimos o inclusivos.
—Oiga usted, mi niño es legítimo y mío propio natural.
—Bueno, ¿y qué pasa?
—Pasa que, como dicen que usted cura a presonas y animales de todas clases distintas, y que salen las melecinas por una friolera, como que lleva usted el botequín consigo mesmo en la lengua, le traigo a mi chico que padece de disentería, que así creo que la llama el médico facultativo.
¡Qué humillación para un saludador delicado! La existencia de los saludadores en este siglo parecería inverosímil si no hubiera otros ejemplos de cultura que nos congratulan y reconcilian con nuestros contemporáneos.
Es muy posible que el saludador con consulta propia en una casa, posiblemente alquilada, que tanto dio que decir en la Barcelona de 1883, fuese el mismo que advertía de su traslado, de una casa a otra dentro de la misma ciudad, un par de años después. La Dinastía del 17 de marzo de 1885 (p. 1691), le lanzaba esta pulla:
Anteayer se repartían en esta ciudad unos prospectos que dicen así: «El saludador que habitaba en la calle de Espalter, núm. 9, ha trasladado su gabinete en la calle de Sadurní, núm. 1, 2°, 1ª, para saludar toda clase de personas, ganados, fieras y animales de todas clases y sin perjudicar a ninguna clase de persona que tenga enfermedades crónicas desahuciadas, pasen por esta casa, y con la saliva y paladar de este señor serán curadas. Dicho señor, está premiado por S. M. la reina Isabel II (q. D. g.) por salvar a un Camarero y un caballo hidrófobo». Laméntase un colega de la inercia de la Academia de Medicina ante la usurpación de las atribuciones de sus individuos. Y también nosotros.
La Iberia del 26 de diciembre de 1886 (p. 2) volvía a advertir contra la actividad del que parece que era el mismo personaje al que se referían las crónicas anteriores, y a destacar la inquina que le tenían los médicos:
Cosa estupenda. En la Prensa de Barcelona recibida hoy vemos que desde hace tres o cuatro días se está repartiendo en dicha capital el prospecto siguiente: «Hallándose en esta capital el saludador de primera clase para saludar toda clase de personas, fieras y animales, y cualquiera de las enfermedades crónicas que están desahuciadas porque la ciencia no las visita, ruega pasen por esta su casa, que con la saliva y paladar de este señor serán curadas. Dicho señor está premiado por Su Majestad la reina doña Isabel II (q. U. g.) por salvar a un camarero y un caballo hidrófobo. Horas de visita: de ocho a doce de la mañana, y de tres a seis de la tarde, y a los pobres de solemnidad que se encuentren sin recursos de siete a nueve de la noche».
Siguen las señas del domicilio de tan bárbara notabilidad. No hay para qué decir que los médicos excitan a las autoridades locales para que hagan comprender a ese sublime saludador abandone el campo y se marche con su ciencia a otra parte.
¿Serían las reacciones contrarias de los médicos barceloneses, o serían otras circunstancias que desconocemos, las causas de que nuestro saludador de nombre nunca mencionado abandonase por fin Barcelona y fuera localizado medio año después ejerciendo su extraño oficio en Valencia? Porque La Iberia del 29 de junio de 1887 (p. 3) decía esto:
Por las calles de Valencia se reparten estos días unas hojas impresas en papel verde, que decían a la letra: «Ha llegado a esta capital el saludador de primera clase de la nación española, para saludar toda clase de personas, ganados, fieras y animales de todas clases, tercianas, tumores y llagas, males de vientre, estómago, callos por viejos que sean y toda clase de mordeduras de perros rabiosos, gatos y de toda clase de fieras. Dicho señor ruega pasen por esta su casa, que con saliva y paladar de este señor, serán curadas. Horas de visita, de ocho a doce de la mañana, y de tres a seis de la tarde».
Amplísimo elenco de enfermedades el que decía que podía curar aquel sujeto. No es extraño, desde luego, que su altisonante competencia no hiciese ninguna gracia a los médicos. Un año después, el periódico La Iberia del 16 de abril de 1888 (p. 2) volvía a localizar al mismo sujeto en Valencia y reiteraba la misma publicidad, aunque con este colofón:
[…] El periódico del cual tomamos la noticia llama la atención de las autoridades locales acerca de este ministrante, y es de suponer que aquellas habrán adoptado las disposiciones convenientes para impedirle que embauque a los tontos.
Diez meses después, nuestro saludador —si es que estamos hablando de un solo sujeto— estaba afincado en Murcia. Las Dominicales del Libre Pensamiento del 9 de febrero de 1889 (p. 3) informaban de manera muy original acerca de su actividad, pues equiparaban —con ácida ironía— su supuesto carisma mágico con el de las figuras milagreras de la tradición católica:
Por Murcia ha circulado el siguiente prospecto: «Hallándose en esta capital el saludador de primera clase para saludar toda clase de personas, ganados, fieras y animales y cualquiera de las enfermedades crónicas que estén desahuciadas, ruega pasen por esta su casa, que con la saliva y paladar de este señor serán curadas. Dicho señor está premiado por la reina doña Isabel II, que Dios guarde, por salvar a un camarero y un caballo hidrófobo».
Hay algunos colegas que piden el castigo del saludador.
Distingamos:
Que hay quien tiene el don de curar enfermos, dar vista a los ciegos, sanar leprosos, etc., es una verdad consagrada por la fe; tan verdad como el libro en que lo dice y la Iglesia que lo sustenta. ¿No puede ser el autor de ese prospecto uno de los elegidos para realizar los designios providenciales?
Y no hay que alegar el argumento de la condición seglar del saludador, que no eran clérigos ni obispos los apóstoles a quienes Dios vivo comunicó la virtud de hacer esos milagros, sino sencillos y rudos pescadores que andaban desnudos de pie y pierna. Que se anden, pues, con cuidado las autoridades, no metiéndose en asuntos espirituales que exceden de su mísera y algo tocada de demoniaca autoridad; no les suceda lo que a aquellos tiranazos emperadores romanos, sobre quienes ha caído todo género de notas infamantes por meterse en los asuntos de Dios. Nosotros creemos tanto en las curas del saludador que anda por Murcia como en las de las almas de los condenados al infierno merced a las fórmulas y unturas en uso; pero reconocemos la justicia que hay para creer en unas cosas ya que se cree en otras.
A ver si de este modo las gentes no nos acusan de ofender las santas creencias.
Un año después encontramos a quien muy bien podría ser el mismo saludador ejerciendo en Cartagena. El Correo Militar del 18 de abril de 1890 (p. 3) decía:
Por las calles de Cartagena se repartió el sábado el siguiente anuncio: «Hallándose en esta capital el saludador de primera clase para saludar toda clase de personas, ganados, fieras y animales, y cualquiera de las enfermedades crónicas que estén desahuciadas, ruego pasen por esta su casa, que con la saliva y paladar de este señor serán curadas. Dicho señor está premiado por S. M. la reina doña Isabel II (Q. D. G.) por salvar a un camarero hidrófobo».
Es este el último eco que hemos logrado allegar, gracias a la prensa de la época, de la actividad de quien parece que debió de ser un saludador que fue bajando desde Barcelona hasta el reino de Murcia, pasando por Valencia, entre 1883 y 1890. Su nombre, su vida, sus modos de operar, no fueron objeto de mayores glosas en la prensa de entonces, y han quedado, por desgracia, fuera de los alcances de nuestro escrutinio. Pero el hecho de que la prensa fuese informando acerca de sus actividades y mudanzas por ciudades diversas del oriente español es síntoma de que un saludador debía ser ya una figura inusual, pasada de moda, digna de mención. Si tal oficio hubiera sido más corriente, no habría llamado la atención la instalación de ninguno de sus oficiales en ningún lugar.
Otra noticia enormemente interesante —porque instaba al clero, no a los médicos, a combatir aquella desleal competencia— era la que publicaban Las Dominicales del Libre Pensamiento, el mismo periódico rabiosamente anticlerical al que atendimos antes, el 24 de febrero de 1893 (p. 3). Su punto de mira estaba puesto sobre un saludador y exorcista que deambulaba entonces, engañando al prójimo más inocente, por las tierras de Huesca:
Leemos que por los alrededores de Huesca anda un saludador a quien llaman el Dios de Atbeso que se entretiene en la tarea de sacar demonios del cuerpo.
Los clérigos deben poner pleito a ese competidor, porque ellos son los únicos con derecho a operar esas extracciones infernales que si hoy caídas en desuso, fueron un tiempo mina de oro con la cual hasta se servían para apoderarse de la voluntad de los reyes.
Si no, ahí está el caso de Carlos II el Hechizado, al cual le sacaban cada semana algunas cuantas legiones de demonios del vientre. Hoy este oficio lo han dejado los clérigos, avergonzados ante la civilización que los contempla y la prensa que los persigue, a los apóstoles y saludadores; pero debe constar que estos no han aprendido su arte sino en los libros de exorcismos de esa Santa Iglesia que ni engaña, ni ha engañado jamás al vulgo.
¿Y si sucede que como hoy los clérigos se avergüenzan de sacar demonios del cuerpo, se avergüenzan mañana de sacar almas del purgatorio y la burlona prensa trata de saludadores a los que se dediquen a esa tarea tan productiva?
Porque todo puede suceder en este mundo, después de haber visto ayer a los clérigos extraer demonios en nombre de Dios, entre el horror del vulgo, y hoy hacer esa operación los saludadores entre la chacota universal.
Eso sí, la Iglesia sigue siendo inmutable en sus dogmas, en su doctrina y en sus ritualidades.
Pero no todo fueron en el siglo xix diatribas contra los saludadores. El cuento de la época, que se caracterizó por su edulcorado costumbrismo, acogió en alguna ocasión actitudes extrañamente amables y complacientes. Apreciémoslas a la luz de este relato del escritor y periodista granadino Torcuato Tárrago (1882-1889), que fue de los más torpes y almibarados ingenios de su siglo. Su título era Los dos doctores y fue publicado en El Periódico para Todos el 1 de febrero de 1879 (p. 8).
Hace ya bastantes años que hice un viaje a la montaña. ¿A cuál? me preguntareis. Distingamos, contestaré por mi parte. En nuestras provincias meridionales no calificamos las sierras, montes, valles y rocas con este nombre genérico que se usa en Cataluña, Aragón, la costa Cantábrica y varias provincias del Norte y del Noroeste. La montaña, en Andalucía, es casi desconocida: se aplica a una eminencia que es, como si dijéramos, algo más que monte, pero esta montaña se toma siempre por una parte y no por el todo.
Dada esta explicación, que no me parece agena de este lugar, añadiré que fui a la montaña, es decir a la sierra de (pues no hay necesidad de nombrarla) donde un amigo mío tenía una bonita hacienda. Allí me propuse pasar los rigores del estío consagrado a los placeres tranquilos del campo, a la caza y a las distracciones que proporcionaría agricultura, y armado de escopeta, pertrechado de municiones, provisto el bolsillo de los fondos suficientes para atender del mejor modo posible a las necesidades de la vida, y seguido de dos hermosos pachones, me instalé en la referida hacienda, en donde, merced a la eficaz recomendación de su dueño, se me proporcionó una cómoda habitación, y fui recibido con la mayor amabilidad por los arrendatarios de la finca.
Constituían estos una familia honrada y laboriosa y digna del mayor aprecio. Era un matrimonio en donde el marido cuidaba de las cosas del campo y la mujer del interior de la casa, dejando al celo y eficacia de Rosalía el cuidado de las gallinas y palomas, con otras atenciones propias de su condición.
Y para que sepáis quién es Rosalía, principio por decir que era la hija única de los arrendatarios; muchacha de veinte años, verdadera flor de madreselva; blanca, perfumada y hermosa, que más parecía una lindísima zagala de aquellas de que nos hablan Cervantes y Garcilaso, que una pobre rústica, criada entre cuatro tomillos y retamas.
Pero me queda por decir algo más de Rosalía. Esta muchacha tenía una instrucción natural que asombraba. Ella sola se había enseñado a leer y escribir regularmente, y era dada a la lectura. Cantaba como un ruiseñor; pero con cierta triste cadencia que revelaba que su alma aspiraba a otras esferas.
Se sonreía pocas veces; hablaba con una prudencia que maravillaba, y era tal su presencia, que las jóvenes de las cercanías, en vez de hablarla como a una igual, la consideraban como si fuera superior a ellas.
Yo entonces era joven, si puede llamarse joven un hombre que tenía de veintiocho a treinta años: había tenido no pocos desengaños en el curso de mi vida, había llegado a comprender que no siempre existe la felicidad como la consideraban los romanos, cuando le levantaron estatuas; y como un filósofo prematuro, desengañado temporalmente de las cosas del mundo, me creía o al menos me hacía la ilusión de considerarme feliz en aquella soledad.
Por espacio de un mes solo pensé en cazar, pero insensiblemente me fui fijando en Rosalía, cuya belleza era para mí cada vez mayor. Poco a poco, ya a pretesto del calor, ya por otro motivo cualquiera, me quedaba en la hacienda, y esto me dio lugar para hablar con aquella niña, conocer sus cualidades y sentirme como dominado y vencido por un sentimiento que acabó por convertirse en una pasión violenta.
Sin embargo, yo no debía manifestar a aquella joven lo que experimentaba. A hacerlo así hubiera abusado de la generosa hospitalidad de aquella familia que me colmaba de atenciones. Me decidí a encerrar en lo profundo del pecho la inclinación insensible que experimentaba hacia ella, pero como este propósito no me estorbaba tributarla el homenage secreto de mi corazón, la principié a amar en el fondo de mi alma con una fe indescriptible.
Dícese, y con razón, que lo que no expresan los labios lo manifiestan los ojos; y es evidente que yo le digera a Rosalía con ellos todo cuanto mis labios no podían decir.
¿Comprendía ella el sacrificio de mi pecho? Creo que sí. Ella se sonreía dulcemente cuando yo la miraba y no le decía una palabra. En fin, al cabo de sostener aquella lucha tan violenta, me decidí a marcharme de la hacienda, para evitar ulteriores males; pero sabido es que el hombre propone y Dios dispone.
Fuera por el estado melancólico de mi espíritu, o fuera por causas naturales, me puse malo, y me vi atacado de una calentura que sin producirme una enfermedad larga y penosa, me mortificaba extraordinariamente.
La tía Ana, que era la madre de Rosalía, se propuso curarme, y he aquí el medio de que se valió.
—Usted está muy malo —me dijo una tarde, al mismo tiempo que yo devoraba con mis ojos el semblante de Rosalía.
—No le diré que no, tía Ana —contesté—, tengo calentura, y si esto sigue, tendré que marcharme al pueblo.
—No haga usted tal cosa. Aquí le curaremos a usted. Llamaremos a la tía Ambrosia, que sabe más que todos los médicos habidos y por haber, y lo pondrá bueno en un periquete. Además, llamaremos al saludador.
Yo pensé piadosamente que la tía Ana quería ponerme bueno, pero por el camino del cementerio, cuando tales doctores me proporcionaba: mas como mi objeto era continuar todo el tiempo posible al lado de Rosalía, acepté todo lo que la tía Ana tuvo por conveniente disponer, y esperé la llegada de mis médicos.
La primera que llegó fue la tía Ambrosia, claro. Sus brazos estaban desnudos y sus manos se hallaban gravemente metidas en los bolsillos de dicho delantal. Su rostro tenía cierta autoridad pedantesca. Era la osadía de la ignorancia. La tía Ambrosia se me acercó; me miró a los ojos, se sonrió como si al primer golpe de vista hubiera comprendido mi mal, y me dijo:
—Vd. está enamorado.
Al escuchar este pronóstico, confieso que di un salto como si hubiese sentido un dolor oculto.
—¡Yo enamorado!
—Sí, señor —me contestó la tía Ambrosia con el aplomo de una eminencia científica—. Su enfermedad de Vd. no reconoce por fundamento otra causa que la que produce el mal de amores.
No había vuelto de mi asombro, cuando, sin cumplimientos de ningún género, entró en mi cuarto un hombre de unos treinta y cinco años, de semblante moreno, pero expresivo, que más parecía a un bohemio que a un rústico de aquellos contornos.
Llevaba un sombrero de ala ancha y copa algún tanto alta, un chaleco de pana azul sobre la camisa, pantalón corto, medias y albarcas.
Era el saludador.
Este personaje se puso a la cabecera de mi cama, hizo unas cuantas ceremonias ridículas, pero de un carácter singular, y después de poner una de sus manos sobre mi pecho, miró a la tía Ambrosia como si tuviera en ella una antagonista.
Aquellos dos doctores se miraban del mismo modo que los médicos del Gil Blas de Santillana, cuando este ejerció el arte de curar.
—Y bien, tía Ambrosia —dijo el saludador encarándose con ella—, ¿qué opina Vd. del mal de este caballero?
—Ya he dicho todo lo que tenía que decir —replicó la doctora con un desdén tal, que hubiera sorprendido a otro hombre que no fuera saludador.
—Pues entonces me toca a mí. Esta noche a las doce en punto se le dará a beber a este caballero un vaso de cocimiento de mandrágora cogida con la mano izquierda.
La madre de Rosalía creía en aquellas recetas como en la doctrina cristiana.
—Pero ¿qué enfermedad tiene? —preguntó al saludador.
—Mal de amores.
Era evidente que sus dos médicos convinieron exactamente en la calificación de sus dolencias.
—Y en el caso de ser cierta esa enfermedad —pregunté sonriéndome—, ¿cree usted que pueda curarme con un cocimiento de mandrágora, arrancada con la mano izquierda?
—Sí, con tal que la arranque la persona amada por usted.
—¿Y está muy cerca esa persona para que pueda hacer esa obra de caridad? —preguntó la madre de Rosalía con la mejor fe del mundo.
El saludador, por su parte, sacó de entre el chaleco y la camisa dos cañas como de media vara de longitud, partidas por la mitad, y dijo:
—Ahora lo veremos.
La tía Ambrosia, a su vez, pidió un puñado de ceniza.
La cuestión iba siendo curiosa en extremo. Sin saber por qué yo estaba profundamente interesado en las operaciones que se iban a verificar.
La tía Ambrosia tomó entre sus dedos una pequeña porción de ceniza, y dando un soplo a esta con dirección al techo, la dejó que se esparramase por el aire. Los átomos más sutiles de dicha ceniza tomaron la dirección de la puerta de mi cuarto.
La doctora se sonrió. Mientras tanto, el saludador tomó con cada mano una de las dos cañas, y las unió por el extremo opuesto. No sabré decir qué clase de movimiento fue el que se verificó en las cañas puestas en contacto; pero estas apuntaban hacia la puerta de la habitación, llevando la misma dirección que había tomado la ceniza.
Los dos doctores se miraron.
—¿Qué dice la tía Ambrosia? —preguntó el saludador.
—Digo que están muy cerca los amores que producen el mal de este caballero.
—Tan cerca —añadió el saludador—, que están dentro de esta casa.
Confieso que me estremecí. Aquel par de visionarios iban, sin duda, a poner el dedo en la llaga, es decir, iban a proclamar la oculta pasión que experimentaba por Rosalía.
Quise detenerlos en sus extraños experimentos; pero he aquí lo más raro del caso. El saludador siguió las instrucciones de sus cañas, y al llegar a la puerta de la habitación, exclamó;
—Aquí están, aquí están.
—¿Qué es lo que están, hombre? —exclamé sobresaltado.
—Sus amores de usted.
No bien acabó de pronunciar estas palabras, cuando abrióse la puerta y apareció Rosalía. Nunca me pareció tan hermosa como en aquel momento.
La madre de esta se quedó con un palmo de boca abierta; la tía Ambrosia arrojó otro puñado de ceniza, y la mayor parte de sus finas moléculas cayeron sobre la cabeza de la joven; yo, dominado, vencido, subyugado, no por aquella estraña novedad sino por la manera encantadora con que la linda Rosalía se presentó ante mi vista, no pude menos de exclamar:
—En efecto, amigos míos; veo que han acertado y conocido mi enfermedad. Mal de amores es lo que padezco, y el objeto de ese mal es... Rosalía. Soy libre, tengo una fortuna regular, ¿me la quiere Vd. conceder por esposa?
Y al mismo tiempo me dirigí a la madre de esta, repitiendo semejante súplica.
—Es el único medio de que usted se cure —contestó la tía Ambrosia.
La tía Ana se puso seria, y me dijo que estas cosas merecían reflexionarse mucho.
Yo pensé si los dos doctores y ella estarían representando una farsa indigna para engañarme, pero no era posible esto. La tía Ana era una mujer muy buena, y era incapaz de tales procedimientos. Y aunque lo fuera. No habiendo yo manifestado mi pasión, de ningún modo nadie podía conocerla.
Mis dudas se desvanecieron, y como buen enamorado, tuve una fe ciega en mis dos doctores.
Yo pagué sus visitas a duro por cabeza, y sin tomar el cocimiento de mandrágora, no me cuidé ya de ocultar mi pasión.
Rosalía la aceptó al fin al ver que obraba de buena fe: con su consentimiento me restablecí completamente, y por último acabé por pedir la mano de aquella purísima flor que debía ser la dulce compañera de mi vida.
Esto pasaba en agosto, y tres meses después celebraba mi boda con Rosalía, asistiendo como convidados el saludador y la tía Ambrosia.
«Ahora bien —me decía mi amigo Felipe Hernández, en una larga carta que me escribió dándome cuenta de su matrimonio—, ahora bien, ¿creerás tal vez que he cometido una locura? No, no, amigo mío: si es cierto que la felicidad está en el matrimonio, yo he encontrado esta felicidad anidada en el corazón de mi Rosalía. ¡Soy dichoso!».
De la carta antedicha de mi referido amigo Felipe Fernández, he formado el presente artículo. ¿Lo tendréis por cuenta? ¿Lo considerareis como una verdad? A vuestro juicio, caros lectores, dejo la resolución del problema. Lo que sí puedo asegurar es que mi amigo el de los Dos doctores sigue siendo dichoso... caso rarísimo en nuestros tiempos.
En los inicios del siglo xx, el oficio de saludador estaba ya, muy claramente, en vías de extinción. En algún lugar perduró más de nombre que de otra cosa, asimilado a la simple y llana curandería. Lo ilustra el Réquiem por un campesino español de Ramón J. Sender, que está fechado en 1953 pero remitía a un escenario rural de los albores del siglo:
Las mujeres reían también, especialmente la Jerónima —partera y saludadora—, que en aquel momento llevaba a la madre un caldo de gallina y un vaso de vino moscatel. Después descubría al niño, y se ponía a cambiar el vendaje del ombliguito[10].
Una fuente extraordinariamente densa e interesante para acercarse a la etnografía española de finales del siglo xix y de comienzos del xx es la obra de Pío Baroja en general, y sus memorias, Desde la última vuelta del camino (1944-1949), en particular. Don Pío fue, desde niño, un espíritu fascinado por los personajes marginales, con ribetes de mendicidad, casticismo y magia, que paseaban sus miserias y embaucamientos por los pueblos y ciudades de España. Y dejó semblanzas inolvidables, de un naturalismo muy crudo y sin concesiones, de algunos de ellos. Notables son, por ejemplo, sus recuerdos acerca de unos turbios saludadores valencianos a los que conoció en su juventud, allá por los años finales del siglo xix, en los aledaños del pueblo de Burjasot, en Valencia; o de uno con el que se tropezó en el pueblo de Orihuela del Tremedal, en Teruel, en los inicios ya del nuevo siglo xx. Semblanzas que reflejan muy ajustadamente el carácter absolutamente terminal y marginal, entre lo delictivo y lo vergonzante, del oficio que hasta hacía pocas décadas había tenido tanto predicamento entre el paisanaje más crédulo de España:
Había tipos curiosos, sobre todo entre la gente que vivía en las cuevas, medio gitanos, y un saludador, que parecía tener algún prestigio entre la gente, y con quien hablé alguna vez. También había lejos otro saludador, medio mago, a quien conocí con un condiscípula […]
Yo no tenía ganas de salir. Una vez me indicó el Billuter:
—Vamos a ver a un tipo raro, a un saludador.
—¿En dónde?
—En un pueblo de al lado. Eso te gustará a ti.
Tomamos un tranvía, y fuimos a Burjasot. De aquí seguimos andando hasta otro pueblo próximo con una acequia y un barrio de cuevas.
—¡Eh! Tú, ¡ché! —le dijo el Billuter a un chico que apareció por allá—. ¿Tú conoces la casa del Roig? [Pronunciado del Roch.]
—¿El saludaor? —preguntó el chico.
—Sí.
—Vive en una cueva.
—Enséñanos en dónde.
—Vengan ustedes conmigo.
El chico nos amenizó el camino, diciéndonos refranes que se referían a los pueblos próximos: «Burjasot, el burro “mort”»; «Godella, la burra “vena”»; «Algemesí, ni “dono” ni “trosí”».
El Billuter me dijo en el camino que el Roig había sido hasta entonces el encargado de sacar los pozos negros del pueblo con un cazo, y que había estado procesado por corruptor de menores. Debía ser un tipo de cuidado.
Llegamos a la cueva del saludador, y entramos por un pasillo estrecho tallado en la arena. En medio de una cocina, bien surtida para ser de una cueva, estaba el Roig, sentado en un banco y cortando mimbres. Era un hombre de unos cuarenta años, de cara grande, juanetuda, de color rojizo, casi morado; las cejas, como de oro; la expresión fría, antipática, suspicaz y al mismo tiempo socarrona; los ojos claros y brillantes. Vestía traje azul, desteñido; llevaba un gorro negro, redondo, como de quinto o de presidiario, con una cinta ancha que formaba una cruz. El Billuter habló al Roig en valenciano, y le dijo una porción de mentiras: quería llevarle a Valencia, a que viera unas enfermas ricas, ganaría mucho dinero. El Roig, en guardia, le contestó que él no podía, no ejercía la Medicina; era solo la fe lo que recomendaba.
Los dos hombres se hablaban de una manera exagerada y expresiva, como si quisieran engañarse el uno al otro, con una malicia extraña. De mí no hacían el menor caso.
El Billuter llevó al Roig al terreno de las confidencias, y este, cambiando de pronto y tomando un aire agresivo y amenazador, contó las apariciones que había tenido. En ellas ejercía mucha influencia su gorro negro. Si la parte de la cruz del gorro quedaba sobre la frente, se le aparecía un ángel, y si no, el diablo.
Aquel día, el gorro había quedado por el sitio de los diablos. Al decir esto, el Roig se levantó con un aire decidido y vino hacia nosotros. Al ver la actitud de aquel hombre, pensé que le iba a dar algún ataque de locura furiosa y que se iba a lanzar contra nosotros. Yo me dirigí a la puerta con rapidez.
Afortunadamente, entraron dos personas en aquel momento, y el Roig, se calmó. Cuando salimos yo debía de estar pálido; pero el Billuter estaba lívido de miedo.
A mí me quedó durante mucho tiempo la impresión.
El Billuter, al volver a Valencia, se reía a carcajadas al recordar la escena de la cueva.
El saludador de Burjasot no era, ni mucho menos, de la categoría del Roig. Era un pobre hombre que creía algo en la vara del avellano, y más que en esta, en los informes que tomaba de los aldeanos para saber si en un punto podía haber agua o no […].
En Valencia y en el sur de España he visto unos zahoríes, que empleaban la varilla de avellano para descubrir, según ellos, el agua subterránea, y algunos saludadores, que curaban las enfermedades con pases misteriosos y conjuros. Generalmente, eran mistificadores y pillos […].
En una excursión muy amena en automóvil que hicimos con J. Ortega y Gasset varios amigos por el bajo Aragón, antes de llegar a un pueblo llamado Orihuela del Tremedal, vimos a una mujer y a un hombre con un borriquillo. Iban por la carretera.
La mujer, vestida de negro, montaba en el asno; el hombre, también de negro, marchaba apoyando sus manos en las ancas del animal. Tenían el hombre y la mujer una silueta fatídica, siniestra.
Paramos en el mesón de Orihuela, hablamos con el médico del pueblo, dispusimos la comida, y al pasar por el patio vimos al hombre del camino. Tenía la cara llena de cicatrices y los ojos medio cerrados y enfermos, quizá por la explosión de algún barreno.
—¿Quién es este hombre? —le preguntamos a la posadera.
—Es un mendigo y dicen que es también saludador.
Me decidí a interrogarle. Me acerqué a él y le di un cigarro.
—¿Se queda usted en este pueblo? —le dije.
—¿Y ustedes? —me contestó él en seguida.
—No. Nosotros nos vamos, seguimos adelante. Parece que dicen que es usted saludador.
—¿Y quién lo dice?
—Pues todo el pueblo. Nosotros no lo hemos inventado. ¿Sabe usted lo que es necesario para ser saludador?
—Yo, no. ¿Y usted?
—Yo, sí; una de las cosas que hay que tener es la rueda de Santa Catalina en el paladar. ¿La tiene usted?
—¿Eso en qué se conoce?
—Se conoce al verla. ¿Sabe usted muchos conjuros?
—¿Y usted?
—Yo sé muchos. Los hay para curar la rabia, para el amor, para las enfermedades, para hacer aparecer el diablo...
—¿Y dónde los ha aprendido usted?
—En los libros.
El hombre me miró con curiosidad, luego se acercó a la mujer, estuvo hablando con ella por lo bajo. Después sacaron el burro del patio al zaguán y se fueron. Sin duda, mis preguntas les habían alarmado[11].
El folclorista asturiano Aurelio de Llano Roza de Ampudia publicó en 1922 este informe puesto en tiempo presente —aunque con reminiscencias también de su época de juventud—, lo que sugiere que el fenómeno seguiría latiendo en la Asturias de entonces:
Llaman Saludador al individuo que se dedica a embaucar a la gente curando toda clase de enfermedades de personas y animales, nada más que con soplarles, echarles saliva y diciendo conjuros.
Y Ensalmador al que cura las fracturas de huesos y emplea ensalmos.
La virtud de los Saludadores está en que, según ellos dicen, tienen impresa en el cielo de la boca la rueda de Santa Catalina y una cruz debajo de la lengua.
Todo esto es una impostura. Yo he visto una vez en mi aldea un Saludador que iba curando enfermedades, de pueblo en pueblo y no tenía inconveniente en mostrar lo que él decía que era una cruz: doblaba la lengua hacia arriba y la comprimía entre los dientes por lo cual se le dilataban las venas y en la concurrencia de estas veíamos los rapaces lo que el Saludador quería que viésemos, y las personas mayores también veían lo que no había.
Hubo una época en que estos embaucadores, «se imprimían con arte la rueda de Santa Catalina»[12].
Esta otra noticia de los inicios del siglo xix acerca del declinar del oficio de saludador nos sitúa en el escenario de los pueblos de la provincia de Soria:
Muestra de ello es el episodio acaecido curiosamente en 1907 en el pueblo soriano de Valdanzo. Ocurrió que el Alcalde de dicho Ayuntamiento dio cuenta, el primero de Marzo de ese año y ante el Gobierno civil de Soria, de haberse presentado un caso de rabia en un pollino de la localidad. El asno rabioso en cuestión, era propiedad del vecino José Lobo, de oficio molinero. Previamente, la Junta local de Sanidad de Valdanzo había hecho constar estos pormenores en acta levantada el 27 de Febrero anterior, adoptando como medidas la cremación del burro afectado y el aislamiento de los otros animales, tanto asnales como de cerda, propiedad del susodicho molinero.
Al parecer, José Lobo, hizo caso omiso de los acuerdos de la Junta de Sanidad, habiéndose por el contrario echado en manos de un saludador ambulante que lo presentó en la villa el día 5 de Marzo de aquel 1907. Al poco, D. José Novor, licenciado en Medicina, D. Manuel Gómara, licenciado en Farmacia y D. Mariano Hergueta Pascual, Subdelegado de Veterinaria del partido de El Burgo de Osma, con residencia y ejercicio los tres en el mencionado Valdanzo, presentaron ante el Gobernador civiI de Soria un escrito denunciatorio contra el saludador Alejo Sacristán, por intrusismo y faltas graves contra la salud pública, al ejercer en ese pueblo y sin título la Medicina, Farmacia y Veterinaria ante el caso de enfermedad rábica en el asnal. Por parte del Gobierno civil se dio orden de traslado del caso al juzgado correspondiente en El Burgo de Osma.
La prensa soriana se hizo eco relatando lo sucedido con aquel intruso, vecino de QuintanilIa de la Mata, partido judicial de Lerma, Burgos, en un artículo titulado Un saludador, que así lo contaba: «Tal saludador, según noticias que nos dan tanto en Valdanzo como en Miño de San Esteban, ha estado campando por sus respetos, embaucando a las gentes sencillas e ignorantes, haciéndoles creer en ocultos secretos que él posee para curar y hasta con bendiciones. Habiendo tenido que intervenir también algún señor Sacerdote para tratar de evitar la intrusión en la religión católica».
Finalizaba la crónica del Noticiero de Soria con el deseo de que tanto el Gobernador civil, como la Junta provincial de Sanidad y las autoridades eclesiásticas obraran enérgicamente, a la vez que prevenía el periódico soriano a los colegas burgaleses de El Papamoscas y El Diario, por si en esas tierras se diera algún caso con tal curandero que así atraía al vulgo y entre el cual tales éxitos lograba[13].
Concluimos nuestro recorrido tras los pasos de los saludadores que durante siglos han recorrido los caminos de España, vendiendo esperanzas falsas, resistiendo como podían los embates de la ciencia moderna y buscando sobrevivir en un mundo que cada día les quitaba más razones para ello, regresando al país valenciano del que partimos y en el que parece que su viejo oficio tuvo, a lo largo de los siglos, un arraigo especial. En el año 1974, el etnógrafo Francisco Gonzalo Seijo Alonso publicó un libro muy importante y desatendido, Curanderismo y medicina popular (en el país valenciano), que afirmaba que todavía en las décadas de 1960 y 1970 en que él había hecho su trabajo de campo quedaban algunos rescoldos de aquellas prácticas en los lugares más retirados de la región:
No es fácil hallar actualmente a un saludador por estas tierras. Debido a ello, el encontrarme con uno fue motivo de gran satisfacción.
Siempre recordaré las circunstancias adversas, climatológicas, de una tarde de finales de febrero, en que arribé a Dos Aguas (Valencia), lugar de residencia de aquél […].
Dos Aguas es sin duda uno de los pueblos más bonitos y pintorescos de la región valenciana. Sus calles, estrechas y tortuosas, suben escalonadas, por las laderas del mojón, arropando los paredones de un viejo castillo.
Las gentes se muestran amables y hablan castellano con muchos modismos; las viviendas son antiguas y confortables. En una de estas, de reducidas dimensiones, habita uno de los últimos saludadores que quedan en la región.
El «tío M...» es un pastor de los de antes, de los que elaboraban la torta para los gazpachos sobre ascua viva, previamente amasada la harina sobre una piel de oveja.
Es un don que Dios le otorgó por haber llorado en el vientre de su madre. En el paladar, tiene la cruz de Caravaca.
Cuando una persona, grande o chica, acude, por haber sido mordida por un perro, gato o ratón, el saludador hará brotar de la herida una gota de sangre, que recoge en una tela blanca que haya sufrido muchos lavados. Por su colorido, aprecia de inmediato la gravedad del mal.
Además, lava la herida con una hierba que se cría en el monte cercano y dice la oración... También, saluda el pan.
El nombre de la hierba entra en el sumario de los muchos secretos que poseen estos curanderos. En algún lugar me indicaron que se emplea la betónica, hierba que da muy buenos resultados en úlceras y llagas infectadas.
En Jijona (Alicante), tuve conocimiento de otra saludadora ya retirada, que parece ser que incluso estuvo a punto de ser procesada. Esta empleaba una hierba denominada albarsán, que ponía en cruz encima de la herida. Antes, chupada la mordedura, con el fin de absorber la maldad si la hubiera.
Saludaba un frasco de alcohol o de vino, y, posteriormente, con un algodón, ameraba la herida[14].
Nuestro itinerario se cierra en forma de bucle que tiene en el extremo final a la saludadora de Jijona (Alicante), «ya retirada» hacia los años 1960-1970, y en el principio a aquellos saludadores del «Corregimiento de Xijona, reyno de Valencia» que en 1814 eran considerados vestigios del pasado por el locuaz corresponsal de un periódico de época. Entre ambos hitos hemos visto desfilar a muchos saludadores más, encarnaciones residuales de unos modos de vida, unas prácticas y unas mentalidades de signo mágico que fueron duramente perseguidos e inexorablemente arrinconados dentro de una sociedad que cada vez quedaba más bajo el dominio de la ciencia. La resistencia, hasta fechas tan avanzadas, del viejo oficio de saludador, está en sintonía con lo que afirmó don Julio Caro en su obra magna Los pueblos de España, cuya primera edición vio la luz en 1946: «La creencia en maleficios y en el poder de curanderas, saludadoras, etc., sigue, por otra parte, arraigada en la masa aldeana más de lo que a primera vista parece»[15].
El oficio itinerante de saludador tendió a confundirse además, en los últimos tiempos, con el del curandero sedentario, y a diluirse en todo tipo de circunstancias ambiguas, como las que describe este informe del pueblo de Aldealabad del Mirón, en la provincia de Ávila, relativo a una mujer que nació en los inicios del siglo xx, con una presunta marca mística «en el cielo de la boca», pero que perdió la «gracia» para curar antes incluso de estrenarla. Eso conforme al relato que hizo en 2012 su hija, ya anciana. Metáfora sombría pero crudamente reveladora del poco margen que dio el siglo xx al mantenimiento del viejo oficio y de la antigua magia del curar:
Te voy a contar cómo pasó. Esas cosas pa que tengan gracia, al llorar el niño en el vientre no tienen que decirlo, y me parece que lo dijo o yo no sé, eso no lo sé casi muy bien. Ello es que ella tenía como un corazoncito en el…, mi madre, en el cielo de la boca, así, como una cosa tenía.
Y una vez vino un curandero a la puerta. Y fue en todas las puertas, iba con esa cruz y no pasó nada. Y vino a la nuestra puerta, y se le abrió la cruz, se le abrió la cruz. Claro, como se le abrió la cruz, dice:
—¡Pues aquí hay algo!
Y luego ya pues se lo estuvo explicando, que ella había tenido gracia si no…, al llorar el crío no lo explica, había tenido gracia ella pa curar a…, o pa curar a la gente o pa, había tenido gracia. Pero eso ella lo tenía, tenía eso, pero como esto ya no valió, ya no valía la gracia de ella. Pero el curandero pasó eso, y dice:
—¡En todas las puertas no ha pasao lo que en esta!
Según llegó se le abrió la cruz, una cruz que tenía se le abrió, y es porque mi madre había tenido gracia, pero no la pudo conseguir[16].
NOTAS
[1] Al margen de los libros y artículos que voy a ir citando en este trabajo, hay otros que conviene tener en cuenta acerca de las prácticas de los saludadores, en tiempos y geografías diversos. Destacan los siguientes: José Rodrigo Pertegás, «Los saludadors valencianos en el siglo xvii», Revista Valenciana de Ciencias Médicas, 8 (1906), pp. 219-220; Fortunato Grandes, «Historia alavesa. Vividores de antaño. Los saludadores», Euskalerriaren Alde, XVIII: 297-298 (1928), pp. 380-383; Luis S. Granjel, Aspectos médicos de la literatura antisupersticiosa española de los siglos xvi y xvi, Salamanca: Universidad, 1953; Gerardo López de Guereñu, «Brujas y saludadores», Homenaje a Don José Miguel de Barandiarán, 2 vols., Bilbao: Diputación de Vizcaya, 1966, II, pp. 161-188; Salustiano Viana, «Apuntes de la vida de Lagrán; contrato del Saludador», Ohitura: Estudios de Etnografía Alavesa, 2 (1984), pp. 9-50; Antonio Peñafiel Ramón, «Cara y cruz de la medicina murciana del setecientos: pervivencia del saludador», Murgetana, 71 (1987), pp. 73-81; Anastasio Rojo Vega, Enfermos y sanadores en la Castilla del siglo xvi, Valladolid: Universidad, 1993; Julian Pitt-Rivers, «El lugar de la gracia en la antropología», en Honor y gracia, Madrid: Alianza, 1993, pp. 280-321; Antonio M. García-Molina Riquelme, «El auto de fe de México de 1659: el saludador loco, López de Aponte», Revista de la Inquisición, 3 (1994), pp. 183-204; Fabián Alejandro Campagne, «Historia social e historia de la medicina» y «Cultura popular y saber médico en la España de los Austrias», Medicina y sociedad: curar y sanar en la España de los siglos xiii al xvi, ed. María Estela González de Fauve, Buenos Aires: Instituto de Historia de España Claudio Sánchez Albornoz-Universidad de Buenos Aires, 1996, pp. 195-240; Iñaki Bazán Díaz, «El mundo de las supersticiones y el paso de la hechicería a la brujomanía en Euskal-Herria (siglos xii-xvi)», Vasconia, 25 (1998), pp. 103-133; Fabián Alejandro Campagne, «Medicina y religión en el discurso antisupersticioso español de los siglos xvi a xviii: un combate por la hegemonía», Dynamis, 20 (2000), pp. 417-56; María Luz López Terrada, «Las prácticas médicas extraacadémicas en la ciudad de Valencia durante los siglos xvi y xvii», Dynamis, 22 (2002), pp. 85-120; Enrique Perdiguero, «Con medios humanos y divinos: la lucha contra la enfermedad y la muerte en el Alicante del siglo xviii», Dynamis, 22 (2002), pp. 121-50; Timothy Walker, «The role and practices of the curandeiro and saludador in early modern Portuguese society», História, Ciências, Saúde-Manguinhos, 11 (2004), pp. 223-37; Fabián Alejandro Campagne, «Charismatic healers on Iberian soil: an autopsy of a mythical complex of early modern Spain», Folklore, 118 (2007), pp. 44-64; María Luz López Terrada, «El control de las prácticas médicas en la monarquía hispánica durante los siglos xvi y xvii: el caso de la Valencia foral», Cuadernos de Historia de España, 81 (2007), pp. 91-112; Fabián Alejandro Campagne, «El sanador, el párroco y el inquisidor: los saludadores y las fronteras de lo sobrenatural en la España del Barroco», Studia Historica. Historia moderna, 29 (2007), pp. 307-341; María Tausiet, «Saludadores y conocedores de brujas», Abracadabra Omnipotens: magia urbana en Zaragoza en la Edad Moderna, Madrid: Siglo xxi, 2007, pp. 133-164; María Luz López Terrada, «Medical Pluralism in the Iberian Kingdoms: The Control of Extra-academic Practitioners in Valencia», Medical History, 29 (2009), pp. 7-25; Alejandro Peris Barrio, «Los saludadores», Revista de Folklore, 339 (2009), pp. 75-79; María Luz López Terrada, «Como saludador por barras de fuego entrando: la representación de las prácticas médicas extraacadémicas en el teatro del Siglo de Oro», Estudis: Revista de Historia Moderna, 38 (2012), pp. 33-53; Gustavo Enrique González, «Entrevista a un saludador (circa 1715): El problema del discernimiento: ¿verdadero, común o falso?», Poder y religión en el mundo moderno: la cultura como escenario del conflicto en la Europa de los siglos xv a xviii, coord. Fabián Alejandro Campagne, Buenos Aires: Biblos, 2014, pp. 375-416. Acerca de otras tradiciones europeas, véanse: Matthew Ramsey, Professional and Popular Medicine in France, 1770-1830: the Social World of Medical Practice, Cambridge: Cambridge University Press, 1988; Roy Porter, Health for Sale: Quackery in England, 1660-1850, Manchester: Manchester University Press, 1989, y David Gentilcore, Medical charlatanism in early modern Italy, Oxford: Oxford University Press, 2006.
[2]Lazarillo de Tormes, ed. Francisco Rico, Madrid: Cátedra, 1994, p. 52.
[3] Sobre las propiedades mágicas o místicas que se creía que tenían los cercos o círculos que ciertos especialistas carismáticos dibujaban en el suelo, véase Tausiet, Abracadabra Omnipotens, pp. 39-77.
[4]Antxon Aguirre Sorondo, «Los saludadores», Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra, XXII: 56, 1990, pp. 307-319, pp. 317-318.
[5] Aguirre Sorondo, «Los saludadores», pp. 311 y 316.
[6]Juan Romero Alpuente, «Intervenciones en las Cortes Ordinarias», en la Historia de la revolución española y otros escritos, ed. Alberto Gil Novales, 2 vols., Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1989, I, p. 242.
[7]Serafín Álvarez, El credo de una religión nueva, ed. José Esteban, Madrid: Fundación Banco Exterior, 1987, p. 192.
[8]Pereda, La puchera, ed. Laureano Bonet, Madrid: Castalia, pp. 143-144.
[9] Véase al respecto David Gentilcore, «Il sapere ciarlatanesco. Ciarlatani, fogli volanti e medicina nell’ Italia moderna», Saperi a confronto nell’ Europa dei secoli xiii-xix, ed. Maria Pi Paoli, Pisa: Edizioni della Normale, 2009, pp. 375-393.
[10] Ramón J. Sender, Réquiem por un campesino español, Barcelona: Destino, 1995, pp. 15-16.
[11] Pío Baroja, Desde la última vuelta del camino, Madrid: Biblioteca Nueva, 1978, pp. 611-613, 1108 y 1216.
[12] Aurelio de Llano Roza de Ampudia, Del folklore asturiano (Oviedo: Instituto de Estudios Asturianos, reed. 1972) pp. 126-127. Sobre los saludadores y ensalmadores en general, véanse las pp. 126-132.
[13]Pedro Poza Tejedor, «Sobre los saludadores: su ejercicio hasta el siglo xx», Información Veterinaria, 2012, pp. 30-32, p. 32; Poza Tejedor, «Los saludadores y su actividad por tierras de El Burgo», Arevacos 43: 11, 2010, pp. 1-8.
[14]Seijo Alonso, Curanderismo y medicina popular (en el país valenciano), Alicante: Ediciones Biblioteca Alicantina, 1974, pp. 208-209.
[15]Julio Caro Baroja, Los pueblos de España, 3 vols., Madrid: Istmo, 1981, II, p. 73.
[16] María Jaén Castaño, «Creencias acerca del mal de ojo y de la brujería en Aldealabad del Mirón (Ávila)», Revista de Literaturas Populares, XIII (2013), pp. 329-346, p. 335.
